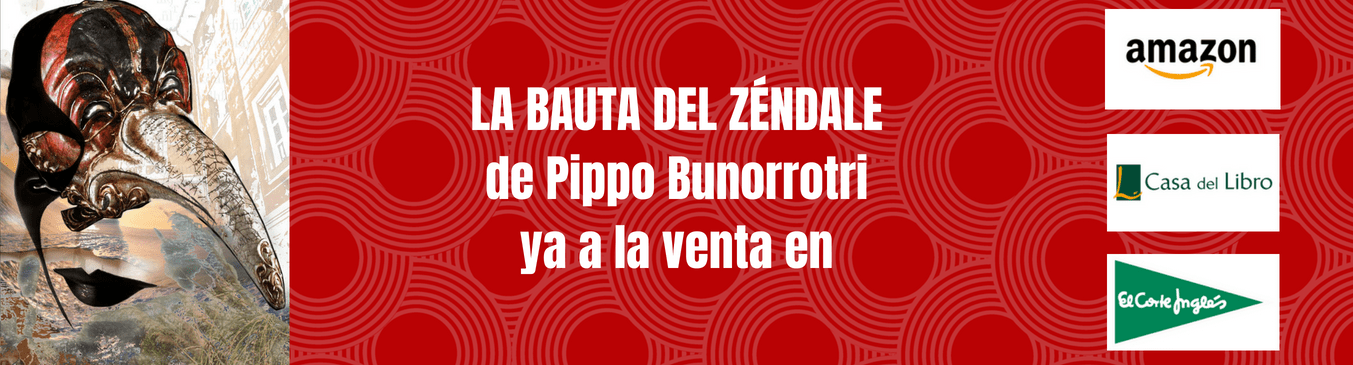
25 Ene LA BAUTA DEL ZENDALE -Susurros del pasado
CAPÍTULO IX
«Algunas veces queremos regresar al pasado, pero en el futuro… querremos regresar, más veces, al presente».
Desde que el nombre de Pascual Fonseca ha aparecido en escena, algo en mi interior se mueve inquieto, tratando de apoderarse de mi mente. En este instante tengo la extraña convicción-sensación, que a veces sentimos, de que alguien que ha estado en nuestras vidas en el pasado, en un momento determinado, retorna de ese pasado para hacerse realidad en el presente.
En este caso, mi querido amigo Pascual Fonseca. Pafo.
Mi mirada nerviosa recorre la habitación intuitivamente, tratando de hallar alguna cámara que me esté observando, no quiero testigos, ya que mis recuerdos, como caballeros andantes de la corte del reino pretérito, pretenden sentarse en la mesa redonda de mi mente para interrogarme con sus preguntas. No hallo nada que perturbe mi mente, me encuentro solo en esta sala. Desde que he tomado la decisión de desechar la idea, en la que llevaba enfrascado desde hacía ya casi tres años, de escribir sobre la vida de mi amigo, me siento más tranquilo, menos irritable, en una palabra, más feliz de lo que hacía tiempo me había sentido. En la tarde en que toda la documentación que había localizado y atesorado durante esos tres años fue depositada en los estantes de las palabras perdidas, mi vida se ha simplificado, se ha reducido a un claro problema, al que ya le he hallado su solución. Pero, en la madrugada de este día, todo se ha convertido en una enorme pesadilla, mi mente se encuentra inmersa en la «teoría del caos», en la que braceo a contracorriente para poder salir de él, se me antoja una ardua tarea. Siento la necesidad de que mi conciencia cabalgue libremente por la pradera y por el desierto de mis recuerdos.
Aunque Fonseca siempre ha estado presente en mi vida, en un rincón de mi mente, tratando de gobernar mi destino. Creo que Pascual Fonseca es el punto de partida, donde todo empieza para mí…, es muy posible que sin él yo apenas supiera quién soy…
La ausencia de respuestas a mis preguntas me está haciendo viajar a ese mundo interior de mi conciencia como si fuese la de otro; el miedo a la verdad de mis preguntas es el que me hace que comience a vagar por los recuerdos de mi pasado sin yo proponérmelo, como si de un caballero andante se tratase en busca de su Dulcinea…
La mente es un monstruoso misterio, uno está convencido de que tiene un recuerdo, pero en realidad es el recuerdo el que te tiene atrapado a ti.
… Nos conocimos incluso antes de que supiéramos hablar. Siendo unos simples bebés con pañales gateando por la hierba del jardín trasero de la casa de mis padres. En la plaza de San Isidoro, entre las calles Sacramento y Fernando G. Regueral. Recuerdo que antes de que cumpliésemos los cinco años…
Cuando a mi mente acuden los recuerdos de mi infancia, veo a Fonseca a mi lado. En los fotogramas de esos recuerdos, aparece la figura de dos chiquillos que salían de su casa corriendo, después de haberse llenado los bolsillos de migas de pan, que habían sisado en la cocina sin que nadie los viese, para ir a sentarse en la plaza de las Palomas en el bordillo de su fuente, y meter sus pequeñas manitas en los bolsillos de sus pantalones cortos sacando un puñado de migas de pan entre sus dedos, lanzándolas por encima de ellos para que acudiesen raudas las palomas sobre nuestras cabezas y hombros encogidos para picotear las migas de pan a nuestro alrededor, cuando estábamos abordados por el revoloteo inquieto de las palomas, Pascual y yo nos mirábamos a los ojos, con una sonrisa pícara de complicidad dibujada en nuestros rostros. Haciendo al unísono un brusco movimiento con nuestros diminutos cuerpos para que estas emprendieran su nervioso vuelo repentinamente. Los dos con la boca entreabierta y la amplia sonrisa dibujada en nuestros infantiles rostros, mirando como las palomas revoloteaban dando círculos nerviosos sobre nuestras cabezas, hasta que cansadas de su aleteo se posaban con sutileza sobre la torreta de la fuente. O como, con zalamerías de chiquillos ingenuos, convencíamos a mi tata, Herminia, para que los sábados por la tarde nos llevase a la plaza del Trigo a ver el teatrillo de marionetas…
Dios… Cómo lo disfrutábamos.
No éramos más que dos inocentes chiquillos de lo más corrientes, descubriendo el espacio que nos rodeaba y exprimiendo su tiempo. A los dos se nos rompían las rodilleras de nuestros pantalones de estar casi siempre de rodillas sobre el frío suelo de piedra o de tierra, algo que nos había costado más de una colleja de nuestras madres. Si uno llevaba un jersey con coderas de eskay, al otro día el otro también las llevaba. Si a uno le compraban unos zapatos Gorila, el otro insistía hasta la saciedad para que se los comprasen.
Leíamos las historietas de los tebeos, de Zip y Zape, El Capitán Trueno, Mortadelo y Filemón, Tintín, Carpanta, El botones Sacarino, juntos tirados sobre la alfombra de su habitación. Hacíamos apuestas a ver quién hacía más ruido sorbiendo la sopa o el puré de garbanzos, que detestábamos, y cuánto tardaba en ser el primero al que le diesen un capón, cuando eso sucedía, el otro se burlaba sacándole la lengua y haciéndole muecas, lo que suponía un nuevo capón…
No éramos más que dos niños corrientes con ansias de descubrir los misterios de la vida.
Él era quien estaba conmigo, y yo con él. Con quien compartía las horas del día y los sueños de la noche, a quien le confesaba mis secretos, y él me confesaba los suyos, él era a quien veía cada vez que apartaba la vista de algo, espiándome…
Ahora mismo, con el paso de los años vividos, tomo conciencia de que el hombre vive y muere, lo cual no deja de ser una obviedad. Pero no es menos cierto que lo que sucede entre estos dos puntos extremos, la vida y la muerte, tiene sentido. Aunque la realidad es que solo tiene sentido en el momento preciso en que se está desarrollando, el presente, después de ese momento, su sentido se pierde en el empedrado sendero del pasado, mientras caminamos altivos hacia la oscura senda del incierto futuro…
Una fugaz sonrisa se desprende de mis labios, como la mariposa de una margarita, ante la evocación, por alguna oscura razón de mi memoria, más bien extraña asociación de ideas, en estos momentos de cuando solo éramos unos enanos en pantalón corto con calcetines hasta las rodillas. Ahora, con el peso de cincuenta y tantos años sobre mi espalda, pienso que no éramos más que unos críos, monotemáticos, monocromáticos y monocordes. Unos chiquillos, solitarios de alguna manera, perdidos en la bulliciosa isla de la vida, por lo menos yo. Si bien es cierto que hasta que fui a la universidad siempre pensé que éramos unos muchachos sensibles y creativos, con un enorme apetito por descubrir los misterios de la vida. Tras los primeros años de universitario, en Madrid, comprendí que no era así. Que simplemente habíamos sido dos simples muchachos tratando de encontrar nuestro lugar en el espacio-tiempo.
Algo que aún hoy después de cincuenta y tantos años de trotamundos sigo buscando, lo más seguro es que nunca lo hallaré. Ya que, durante todos estos años, los espacios-tiempo por los que he transitado no han sido nada más que simples refugios de la mente en busca del espacio apropiado a mi tiempo. Recuerdo la primera vez en que Pascual… No sé si fue la primera, pero si una de las que recuerdo como primeras, en que Pascual (Pafo para los amigos) comenzó a imponer sus reglas, como si se tratase de una barrera, para no tener que darme explicaciones y con ellas justificarlo todo. Algo a lo que en aquella época no le presté la más mínima importancia. Al principio, solo el cabreo que me producían, en el instante en que comenzaba con alguna de sus reglas, cuando íbamos a hacer algo. Después de un tiempo las tomé como algo normal, como una simple ocurrencia de las de él. Solo después de haber roto o interrumpido nuestra amistad del día a día pude comprender lo que se escondía detrás de cada una de esas reglas.
Ese momento lo recuerdo como si estuviese ocurriendo ahora mismo. Los señores Fonseca, los padres de Pafo, habían comprado un electrodoméstico nuevo, una nevera, quizás. Durante varios meses Pascual conservó la caja de cartón en su cuarto. Siempre había sido generoso para compartir sus juguetes, pero aquella caja me estaba prohibida, nunca me dejó entrar en ella, lo cual nos llevó a nuestro primer enfado-berrinche. Tendríamos seis o siete años. Siempre que iba a su casa, insistía en que me dejase entrar en la caja, incluso le llegaba a chantajear con decírselo a su padre o con cualquier otra cosa que yo tuviese, pero nunca me dejó sentarme en su interior. Al cabo de unos días de persistente e inútil insistencia, Pascual me explicó que era su guarida secreta. Me dijo, con su habitual calma de viejo profesor de teología, que cuando se sentaba dentro, cerrándola, podía ir a donde quisiera ir, podía estar donde quisiera estar, era su nave espacial con la que podía transportarse en el tiempo. Pero, si otra persona entraba alguna vez en la caja, perdería su magia para siempre. Aceptaba aquella historia que me contaba a regañadientes, aunque se me partía el alma por no permitirme que me sentase en el interior de su caja de cartón…
Recuerdo que estábamos revolcados en el suelo jugando en su cuarto, haciendo formaciones con los soldaditos de plomo tranquilamente, cuando, de repente, dando un salto se puso en pie y anunció que iba a meterse en su caja. Yo intenté continuar con lo que estaba haciendo, pero no lo conseguía. Nada me interesaba tanto como lo que le estaba sucediendo a Pascual dentro de la caja, pasé esos minutos que él se encontraba en el interior de la caja contemplándola, intentando desesperadamente imaginar las aventuras que él estaba viviendo. Haciendo que mi cuerpo sintiese envidia por no ser el protagonista único de ellas. Nunca me enteré de cuáles eran. Aquel día comenzaron a aparecer en mi vida, nuestras vidas, las reglas de Pafo. Cuando le pregunté por qué yo no podía estar dentro de la caja me dijo: «Regla número uno: No preguntes lo que no te quieren contar».
Desde entonces cada vez que no deseaba compartir algo conmigo, sacaba a colación alguna de las reglas que se inventaba en ese momento: «No mires lo que no deseo mostrar», «No enseñes lo que no quieres que nadie sepa», «Las palabras no son lo que parecen, sino la sombra de lo que esconden». Con lo que se daba por concluida la discusión, y yo comprendía que no era el momento o el lugar de seguir con ella. Eran y serán las reglas de Pafo.
Tengo que reconocer que, en aquella época de mi vida, la influencia de Pascual en los que estaban a su lado, y en mí especialmente, era muy acusada. Se extendía incluso a cosas mínimas, cotidianas… Si Pafo no se ponía los tirantes, yo me quitaba los míos en el portal de casa. Si llevaba la hebilla del cinturón hacia un lado, yo corría la mía para ponerla en la misma posición. Si Pafo venía al patio de recreo con zapatillas deportivas negras, yo pedía zapatillas deportivas negras insistentemente hasta que mi madre o la Tata me llevaban a la zapatería de doña Adela. Si Pafo llevaba un ejemplar de Robinson Crusoe al colegio, yo empezaba a leer Robinson Crusoe esa misma tarde. No era el único que se comportaba así, pero quizás fuese el más entusiasta, el primero que se rendía con agrado al poder que él tenía sobre nosotros.
Creo que el propio Pascual no era consciente del poder que ejercía sobre los que estábamos a su alrededor, con esa aureola de misterioso influjo que de él emanaba. Su voz pausada, el razonamiento de sus exposiciones, la pasión y el sentimiento que ponía en ello, su manera de actuar… Sin duda alguna, esa era la razón de que continuara teniendo aquella influencia en nuestra vida.
Recuerdo que él fue el que primero le dijo a mi abuelo, un día de los muchos que pasábamos con él, en el atrio de la entrada de la basílica de San Isidoro, que íbamos a ser monaguillos en la catedral con su tío cura, era el prioste de la catedral. Mi abuelo se le quedó mirando y le dijo:
—Que tu tío espere sentado. No lo verán sus ojos.
—Eso, ¿por qué? —le preguntó Pafo.
—Porque sois muy pequeños para vestir una camisola, y levantarle la sotana a tu tío. Que es lo que él quiere…
¿Cómo se llamaba?… ¿Ya habrá fallecido?… El abuelo no aguantaba al tío de Pafo. Ni lo podía ver delante, se ponía enfermo en cuanto oteaba al tío de Pafo embutido en su sotana negra, alrededor de nuestra casa. Solía decirme: «Nicolás, recuerda: A sol madrugador y cura callejero, ni el sol calentará y ni el cura será bueno». Lo que no me extraña porque mi abuelo no se llevaba demasiado bien con el clero, que digamos.
El caso es que Pascual no aceptó la negativa de mi abuelo. Así que se lo dijo a mi madre, la cual tampoco le dio una respuesta afirmativa en principio, más bien lo dejó correr, por lo que él siguió insistiendo reiteradamente en cada oportunidad que tenía. Con cualquiera de los de casa, con la Tata, mi abuela, mi padre, pero sobre todo conmigo, incluso su madre y su tío cura metieron baza en aquella batallita que se había propuesto Pafo. Tanta debió de ser la insistencia que mis padres accedieron a que fuese monaguillo, con Pascual, durante una Semana Santa. Cuando mi abuelo se enteró, se armó la de San Quintín, una discusión de las que hacen historia. Creo que fue una de las cosas que jamás le perdonó a mi padre. Mi abuelo aquella Semana Santa no salió de casa y desde entonces Pascual no volvió a pisar la casa de mi abuelo. Aunque duró poco tiempo mi incursión en el clero como monaguillo, apenas un par de meses, pues mi abuelo se las ingenió para que lo dejase sin imponer su voluntad al resto de la familia.
Desde entonces todos los fines de semana mi abuelo me llevaba con él. Incluso aquel verano, fuera de lo acostumbrado, me pasé los tres meses con mis abuelos en la Dehesa. Fue el último verano de mi abuela… En mi memoria aún conservo íntegramente los recuerdos de que aquellos meses. Fueron de los mejores meses de mi vida… Mi abuelo… Al regresar para comenzar el curso en el Colegio San José, no tenía ningún interés en ser monaguillo y mis padres tampoco insistieron en que lo fuese. Es más, creo que hasta se alegraron.
Pascual aquel invierno también dejó de serlo. Pues algo había cambiado en él, aunque no sabría decir en este momento el qué. Era totalmente indiferente ante la atención que recibía, se ocupaba de sus asuntos tranquilamente, sin utilizar nunca su influencia para manipular a los demás. Participaba en las travesuras que la pandilla hacía; pero no jugaba malas pasadas; no buscaba problemas con los profesores, o más bien los profesores eran más permisivos con él.
Ninguno de la pandilla se lo teníamos en cuenta. Pascual Fonseca, en cierto sentido, estaba al margen de todos nosotros y, sin embargo, era él quien de alguna inexplicable forma nos mantenía unidos, y era a quien acudíamos corriendo para que mediara entre nuestras disputas cotidianas, porque intuíamos con certeza, sin saber por qué, que sería justo y resolvería nuestras pequeñas peleas. Había algo tan atractivo en Pascual que siempre deseabas estar a su lado, como si pudieras vivir dentro de su esfera y ser tocado por el dedo de su tempo.
Él, Pafo, estaba siempre disponible, al mismo tiempo que totalmente inaccesible. Sentías que había un núcleo secreto en su interior en el que nunca podrías penetrar, un misterioso núcleo oculto. Intentar imitarlo era como ser partícipe de alguna manera de ese misterio, al mismo tiempo, en el mero intento ya comprendías que nunca podrías llegar a conocerlo realmente.
Por muy extraordinario que a mí, en aquel entonces, me resultase su comportamiento, siempre me ha parecido que él se distanciaba de esos actos espontáneos de desinterés. Esta, posiblemente, más que nada, era la característica que a veces me asustaba y hacía que me aislase de él. En ocasiones me sentía muy próximo, muy apegado, diría más bien, a Pascual Fonseca, en esos momentos lo admiraba de manera vehemente, deseaba desesperadamente estar a su nivel, su altura, al instante siguiente.
Estoy hablándome a mí mismo, como si no conociese esa época, ni la hubiese vivido en primera persona, de esa, nuestra primerísima infancia, de la etapa antes del comienzo del Bachillerato. Buena parte de todo ello está ya enterrado, soy consciente de que los recuerdos pueden ser equivocados en el espacio-tiempo. Sin embargo, no creo equivocarme al decir que he conservado el aura de aquellos tiempos dentro de mí, incluso en los momentos en que tengo estos recuerdos puedo sentir lo que sentí entonces, por lo que pongo en duda que estos sentimientos mientan.
Aunque, hasta hace aproximadamente diez años, no supe en qué se había convertido Pascual Fonseca ni lo que realmente había hecho durante ese largo periodo de alejamiento de nuestras vidas… Tengo la extraña sensación de que todo esto empezó en aquella época.
Con la vista en el tiempo pasado, pienso que Pafo se formó muy rápidamente, era ya, por decirlo de alguna forma, una presencia claramente definida cuando empezamos a ir al colegio de los maristas. Pascual era visible, mientras los demás éramos criaturas sin forma, en medio de un constante tumulto, pasando alocadamente de un momento al siguiente. No quiero decir que él madurara más deprisa que los demás —siempre pareció ser mayor de lo que era—, sino lo contrario, que él ya había nacido maduro. Por alguna extraña razón, nunca sufrió los mismos trastornos de la pubertad que el resto de nosotros. Sus dramas de joven eran de un orden diferente, cómo decirlo…, más internos, quizás por eso fuesen, sin duda, más brutales, pero sin ninguno de los cambios bruscos que parecían cohabitar en la vida de todos los demás.
Un recuerdo ha permanecido en el archivo especial de mi memoria, un incidente de cuando teníamos unos diez u once años, que se conserva especialmente elocuente, y doloroso para mí… A pesar de todo el tiempo transcurrido desde que sucedió, lo que ocurrió entre nosotros, no en aquel momento, pero sí en otro momento de mi tiempo, incluso ahora pienso que no fue tanto un acto de caridad como un acto de justicia. Pues puede que en el rostro de Pafo viese la sutileza de la humillación hacia nosotros y no su propio bochorno. Era un acto de magia, una combinación de desenfado y realidad con total certidumbre; pongo en duda que alguien que no fuera Pascual hubiese podido lograrlo…
De pronto, en el tiempo de mi pasado, hubo un momento en que me di cuenta de que Pascual comenzaba a serme ajeno. De que la forma en que vivía dentro de sí nunca se correspondería con la forma en que yo necesitaba vivir. Esto lo empecé a percibir en el salto que damos de niño a jovenzuelo, en la pubertad, la edad del pavo…, esa en que descubrimos las miradas, las inocentes sonrisas en la esquina de una calle, los besos y las caricias robadas a una chica en la oscuridad de un portal.
Es posible y hasta cierto que yo en aquel entonces, algo que a lo largo de mi vida ha seguido siendo así, me parapetase detrás de mi máscara, quería, amaba y deseaba demasiado de la vida, tenía demasiados deseos, vivía demasiado dominado por lo inmediato, para alcanzar el punto más alto de ella. Nunca la indiferencia ha sido mi aliada, más bien, si acaso, una herramienta en algunos momentos de mi vida. A mí me importaba tener éxito, impresionar a la gente con los signos vacíos de mi ambición: sacar buenas notas, ser de los primeros de clase, en los campeonatos de ajedrez en los que participaba, ser de los primeros en la universidad en estar en las reivindicaciones y actos, o en premios por lo que fuera que aquella semana hubiera. Pascual Fonseca, sin embargo, permanecía impasible e indiferente a todo eso, tranquilamente apartado en su rincón, sin hacer el menor caso. Si triunfaba, daba la impresión de que era siempre en contra de su voluntad, sin ninguna lucha, sin ningún esfuerzo, sin jactarse para nada de lo que había hecho. Más bien lo contrario, le molestaba, no le gustaba que lo señalasen o le ensalzaran sus actos.
Esta postura podía resultar irritante; yo, Nicolás Beltrán del Toro, tardé mucho tiempo en aprender que lo que era bueno para Fonseca no necesariamente era bueno para mí. Tampoco quiero exagerar en las bondades de nuestra relación. Aunque Pafo y yo acabamos teniendo algunas diferencias, que aparecieron en la pubertad, que seguramente es lo natural, esas diferencias continuadas, posiblemente, cuando apenas teníamos dieciséis o diecisiete años, terminaron en una ruptura no hablada, pero sí en el silencio de las palabras que nos llevó al distanciamiento durante un corto periodo de nuestra juventud, ese en el que descubres el amor…
Un escalofrío gélido, helado, recorre mi columna ante la percepción del inminente recuerdo en mi mente de la verdadera ruptura con Pascual Fonseca. Sacudo deliberadamente mi cabeza, pues no quiero que ese recuerdo invada mi conciencia en estos momentos. Solo quiero recordar el entusiasmo de mi infancia con Pascual, el frenesí de nuestra amistad. Por lo que mi memoria vuelve atrás en el tiempo para trasladarme a cuando era un niño de seis años…
Llevábamos una vida muy protegida en nuestro barrio en el centro de la ciudad vieja, entre murallas románicas y el gótico clásico de la catedral, correteando entre las callejuelas cuyo empedrado resoplaba historia, sintiéndonos de alguna manera unos caballeros del siglo XVI. La ciudad nueva estaba a solo treinta metros, solo teníamos que cruzar la muralla para adentrarnos en ella, podría haber sido la mejor ciudad, la más bella de Europa, le hubiésemos prestado la misma atención, considerando lo poco que tenía que ver con nuestro pequeño mundo.
Nuestras familias eran vecinas, nuestros jardines sin valla divisoria en medio se unían en una ininterrumpida extensión de césped, grava y tierra, con árboles frutales por los que trepar, como si perteneciera todo ello a la misma casa. Nuestras madres eran íntimas amigas desde niñas, nuestros padres jugaban juntos al dominó los sábados por la tarde en el casino. Los dos teníamos hermanos menores; por lo tanto, puedo decir que disponíamos de unas condiciones ideales para mantener una amistad, sin nada que se interpusiera. Nacimos con menos de unas semanas de diferencia, y cuando éramos bebés estábamos siempre juntos en el jardín, explorando la hierba a cuatro patas, arrancando las flores, poniéndonos de pie y dando nuestros primeros pasos el mismo día (hay fotografías que lo demuestran), aprendimos juntos a jugar al baloncesto y al fútbol. Construimos nuestros fuertes, jugamos a nuestros juegos, inventamos nuestros mundos en aquel jardín, y luego con el despertar de la pubertad vinieron los paseos por la ciudad, las largas tardes en bicicleta por el parque de Papalaguinda, las interminables conversaciones acerca de lo que seríamos o haríamos de mayores.
Me sería imposible conocer a alguien tan bien como conocía a Pascual en aquel entonces. Mi madre recuerda que estábamos tan unidos que una vez, cuando teníamos seis años, le preguntamos a la Tata si era posible que dos hombres se casaran. La pobre debió de escandalizarse ante tal pregunta. Queríamos vivir juntos cuando fuéramos mayores, y ¿quién hacía eso sino los matrimonios? Queríamos tener una casa grande en el campo. Como decía él, un sitio donde el cielo de la noche estuviera lo bastante negro para tirarnos sobre la hierba del jardín y poder observar todas las estrellas. Donde pudiéramos cuidar de los animales que quisiéramos tener. Soñábamos con lo que seríamos de mayores. Pascual Fonseca iba a ser astrónomo, veterinario, médico, poeta o escritor, yo iba a ser ingeniero de Caminos, arquitecto, arqueólogo, astronauta, físico, matemático. Dependía del día. Sin embargo, Pascual Fonseca sufrió un cambio en algún momento de la adolescencia. Dejaron de interesarle los libros, por lo menos no tanto como cuando era un niño, lo contrario que a mí, que empezaron a interesarme. Cuando le pregunté a qué se debía ese cambio repentino, me dijo: «Tengo que encontrar la belleza y la felicidad para estar un minuto en el paraíso y, para ello, tengo que vivir otras emociones que no encuentro en los libros».
En el fondo, el Fonseca que yo conocí puedo decir que no era una persona atrevida, por naturaleza. No obstante, había veces en que se convertía en otra persona, sorprendiéndome ese deseo repentino de meterse en situaciones peligrosas. Una necesidad obsesiva de ponerse a prueba, de correr riesgos, de bordear los límites de las cosas. Detrás de toda su aparente serenidad y aplomo, había una gran oscuridad a la que solo tenía acceso él.
En una ocasión, cuando tendríamos unos dieciséis años, nos convenció para pasar un fin de semana en Madrid. Mentimos en casa diciendo que nos íbamos de fin de semana a esquiar a San Isidro. Aquel fin de semana deambulamos por las calles del viejo Madrid, por Chueca, Chamberí, Gran Vía, el parque del Retiro, Puerta de Sol. Dormimos en un banco en la vieja estación de Atocha, hablábamos, más bien él, con la gente que nos encontrábamos por los bancos de la estación, animándoles a que nos contasen sus historias con la excusa de que era para la revista del colegio. Recuerdo que nos emborrachamos bebiendo anís, que habíamos tangado de una tienda de comestibles, en Chueca, horas más tarde en el Retiro, vomitamos en el césped el anís y lo que no era anís, llevándonos como recuerdo un buen dolor de cabeza, y un tremendo retorcijón de vientre. Para Pascual Fonseca aquello era esencial —un paso más para comprobar cuánto valías—, pero para mí era únicamente sórdido y sin sentido, una miserable caída en algo que yo no quería, ni realmente deseaba. Sin embargo, continuamos acompañándolo en otras salidas de fines de semana, en las que íbamos a donde no decíamos que íbamos y no estábamos donde decíamos que estábamos. Yo era un mero testigo perplejo y mudo, pero no ciego, que participaba consciente o inconscientemente en una búsqueda apasionada del nada y del todo, en la búsqueda del momento, del instante, sin sentirme plenamente parte de ella. Un Sancho adolescente a horcajadas en mi burro, viendo como mi amigo, el «caballero don Quijote», batallaba consigo mismo, con sus molinos de viento, solo visibles por él.
Recuerdo que, dos meses o tres después de nuestro fin de semana de vagabundos, Pascual me llevó a una casa de citas que había en León hacia las afueras, al otro lado del río, cerca de la estación y del hostal San Marcos (un conocido suyo había concertado la visita), fue allí donde, con total seguridad, perdimos nuestra virginidad, al menos yo, podríamos decir. Porque hasta aquel día toda mi experiencia con una mujer se había resuelto en algún que otro morreo con Pilarín y algún toqueteo de sus pequeñas y redondas tetas metiendo la mano por debajo de su blusa cerrada.
Recuerdo que era un pequeño apartamento en la calle Astorga, formado por una cocinita y un dormitorio oscuro dividido en dos, con una delgada cortina que los separaba. Había dos mujeres morenas, una gorda y mayor, y la otra, joven y guapa. Puesto que ninguno de nosotros quería a la vieja, tuvimos que decidir quién iría primero. Si la memoria no me falla, salimos al vestíbulo y echamos una moneda de cinco pesetas al aire. Ganó Pascual, por supuesto. Dos minutos más tarde yo me encontré sentado en una banqueta de formica verde resquebrajada, en la cocinita, con la madame gorda. Ella me llamaba «cielito» y «cariñito» mientras me recordaba cada cinco minutos que seguía disponible, a la par que se masajeaba sus voluminosas tetas que sobresalían por su estrecho corpiño de color granate, por si cambiaba de opinión. Yo estaba demasiado nervioso para hacer nada que no fuera negar con la cabeza, por lo que me quedé allí sentado, escuchando la intensa y rápida respiración de Pascual al otro lado de la cortina. Solo podía pensar en una cosa, que mi picha, sin estrenar en esos menesteres, estaba a punto de entrar en el mismo sitio donde estaba ahora la de Pafo. Luego me tocó el turno a mí, hoy todavía es el día en que no tengo ni idea de cómo se llamaba la chica, ni cómo diablos me bajé los pantalones. Se podía decir que era la primera mujer desnuda que yo tenía ante mis ojos, con sus voluptuosos pechos al aire, su braguita negra cubriendo su pubis, sus largas piernas con unas medias negras, sujetas por un ancho liguero, que le llegaban hasta sus regordetes muslos. Allí de pie, delante de aquella mujer, se encontraba un jovenzuelo inexperto temblando como un junco y con más miedo en el cuerpo que otra cosa. Ella se mostraba tan desenfadada y cordial respecto a su desnudez que las cosas podrían haberme ido bien si no me hubiera entrado un pánico atroz que me dejó paralizado, el sudor caía por mi rostro y mi cuerpo estaba empapado de un sudor frío que sentía a través de mi ropa, fui incapaz de hacer algo por mí mismo, a duras penas pude desabrocharme los pantalones, demasiado nervioso para acertar con los botones. La chica fue encantadora e hizo todo lo que pudo por ayudarme a relajarme, me guio en lo que debía hacer. Fue una larga y desesperada lucha, que no dio los frutos esperados, pues antes de que pudiese colocar mi miembro entre las piernas de ella, según me iba indicando, un blanquecino chorro de líquido viscoso se estrelló entre sus tetas, mientras descubrí el jocoso rostro de mi amigo, entre la cortina que hacía de puerta, con una burlona sonrisa donde centellaban sus blancos dientes. Después, cuando salimos a la calle entre las mortecinas luces de las farolas, yo no tenía mucho que decir, más bien no dije nada, Pascual, sin embargo, parecía bastante contento, como si la propia experiencia hubiera confirmado, de algún modo, su teoría acerca de saborear la vida.
O cuando un par de fines de semana después de lo del incidente de la calle Astorga, cogimos prestado el seiscientos del padre de Carlitos y los cinco, Carlos, Delfín, José, Pascual y yo, nos fuimos a un club de alterne a la entrada de Benavente, donde nos encontramos con ciertos personajes influyentes de la sociedad leonesa… La bebida se nos fue de las manos, más bien, se nos fue por el gaznate calentándonos la cabeza, lo que nos llevó a preparar un buen sarao que hizo que pasásemos la noche en el cuartelillo. Me di cuenta entonces de que aquel Pascual Fonseca era mucho más voraz de lo que yo podría serlo nunca.
Al llegar a los diecisiete o dieciocho años, Pascual se convirtió de pronto en una especie de exiliado interior, dentro de sí mismo, que realizaba los gestos de una conducta sin estridencias, era un rebelde obediente, pero aislado de su entorno; de algún modo, despreciaba, con su nueva actitud, la vida que se estaba viendo obligado a vivir. No se mostraba difícil ni exteriormente rebelde, sencillamente se retrajo. Como les sucede a muchas personas dotadas, llegó un momento en que Pascual Fonseca ya no se conformaba con hacer lo que le resultaba fácil. Habiendo dominado a una edad temprana todo lo que se le pedía o esperaba de él, probablemente era natural que empezase a buscar desafíos en otro emplazamiento, en otro espacio. Dadas las limitaciones, impuestas por él mismo, de su vida como alumno de bachillerato en una ciudad pequeña, el hecho de que encontrara ese otro sitio dentro de sí mismo no es sorprendente ni insólito…
—Pero había algo más que eso —me digo en voz baja.
Creo…, al menos, después de estar, durante estos últimos tres años, hurgando en una vida, en que las luces y las sombras están bien definidas, aunque entremezcladas entre sí, bajo ese cielo gris plomizo en el que Pafo se había instalado.
… Después de ser, durante los años de niño-adolescente, el centro exacto de las cosas de nuestro mundo, de repente, al final del bachillerato y antes de que empezásemos el preuniversitario, Pascual empezó a desaparecer de la vida social, rehuyendo los focos y buscando una terca marginalidad. Nuestro entorno lo achacaba a la situación familiar, su padre atravesaba una grave enfermedad que meses después desembocó en su fallecimiento; yo, sin embargo, no creía que su cambio de comportamiento se debiese solo a los temas familiares, sino que también tenía que ver conmigo, y tengo que admitir que no supe verlo, fui un tanto egoísta. Por aquel entonces Cupido se cruzó en mi camino. En aquella época, los de la pandilla los fines de semana organizábamos guateques, en una vieja buhardilla de la casa de los abuelos de mi madre que estaba en la calle Castañones esquina con Carbajalas, a los que solíamos llevar a nuestros ligues ocasionales, primas, vecinas y amigas, una de las que asistía a esos guateques era Carmen, una prima de Jorge Javier, una chica morena, delgada y espigada, con unas largas piernas, y un rostro cuadrado, con unos ojos castaños de los que brotaba una mirada que transmitía seguridad. A los dos nos gustaba, aunque por motivos diferentes, desde el mismo día que Jorge Javier nos la presentó, pero como siempre fue Pascual el primero que acaparó su atención, y yo como siempre en la retaguardia esperando, durante meses estuvieron tonteando, nada serio ni definido…, después de los cuales ocurrió lo inevitable… Era la Semana Santa de 74, Carmen y yo nos enrollamos en secreto, y Pascual lo descubrió de la forma más inocente y a la vez más brutal, nos encontró en la mañana del Viernes Santo abrazados desnudos en el trasnochado sofá de la buhardilla. Él no dijo nada, se limitó a mirarnos en silencio, desde ese día se fue apartando, encerrándose en sí mismo, y dedicando el tiempo libre a cuidar de su padre, y comenzando a escribir en serio sin atreverse a decírselo ni enseñárselo a nadie…, esto último lo interpreto más como un síntoma que como una causa. Yo dejé de prestarle la atención que antes le había prestado ya que estaba navegando en el océano del primer amor, en esa fase en que el cerebro nos lleva al placer y a la relajación, haciendo que desconectemos de esa otra parte del cerebro que nos hace pensar, lo que Ortega y Gasset llamaba estado de «idiocia transitoria»… Desde aquel día Carmen se convirtió en mi primera novia formal, mi primer amor, duró cinco largos años. Seis meses después de esa inesperada topada, Pascual y yo volvimos a retomar la relación que habíamos tenido aparcada, volviendo a ser inseparables, pero esta vez nos acompañaba Carmen.
Para ser franco, es cierto también que por esa época sucedieron cosas en la familia de Pascual que sin duda supusieron un cambio, y sería un error no tenerlas en cuenta. Que esos sucesos por sí mismos implicasen un cambio esencial es otra historia, pero tiendo a pensar que todo cuenta. Ya que una vida no es más que la suma de hechos contingentes, una crónica de intersecciones casuales, de azares, de sucesos fortuitos que solo nos revelan la falta de un objetivo concreto, pero entre sus pliegues encontramos la finalidad y la voluntad de nuestro proyecto, por el que recorrer la senda de nuestra vida…
Cuando Pascual tenía dieciocho años, al comienzo del último curso en los maristas, con los exámenes de PREU en el horizonte de nuestra mayoría de edad, se descubrió que su padre padecía cáncer. Durante ese año vio morir a su padre, tiempo durante el cual la familia se deshizo lentamente. Quizá la más afectada fue la madre de Pascual, como de alguna manera es lógico y hasta natural. Ella mantuvo estoicamente las apariencias, ya que pocos sabían de la enfermedad de su marido, Alfredo Fonseca, su familia, la nuestra y pocos más, ocupándose de las consultas médicas a las que debía ir el señor Fonseca, de los asuntos económicos e intentando llevar la casa. Su día a día oscilaba entre un gran optimismo respecto a las posibilidades de recuperación de su esposo por las mañanas, a una tortuosa especie de desesperación paralizante por las tardes. Según Pascual me contaba, nunca pudo aceptar (yo diría, más bien que no quería) el único hecho inevitable que tenía delante de la cara. Sabía lo que iba a ocurrir, pero no tenía la fuerza necesaria para reconocer que lo sabía, y a medida que pasaba el tiempo empezó a vivir como si estuviera conteniendo el aliento. Su comportamiento, cada día que pasaba, se hizo cada vez más excéntrico; se pasaba noches enteras ordenando los armarios, la cocina, limpiando la casa maniáticamente, tenía miedo a quedarse sola. Combinado todo ello con repentinas e inexplicadas ausencias de la casa para refugiarse en una de las capillas de la Catedral, así como toda una amalgama de dolencias imaginadas…: alergias, vómitos provocados, tensión alta, jaquecas existentes e inventadas, mareos. Hacia el final de los días de su esposo, en que sus dolores se hacían más continuados, ella empezó a interesarse por algunas teorías disparatadas, que alguna de sus amigas del Recreativo le habían cuchicheado en las tardes de café y lágrimas (astrología, fenómenos psíquicos, vagas nociones espiritualistas acerca del alma). Hasta que se hizo imposible hablar con ella sin acabar exhausto mientras te daba una conferencia sobre la corrupción del cuerpo y de la mente humana.
Las relaciones entre Pascual y su madre se volvieron tensas, lo contrario que con su padre. Ella se aferraba a él en busca de apoyo, actuando como si el dolor de la familia le perteneciera solo a ella. Pascual Fonseca tenía que ser el fuerte en aquella casa; no solo tenía que ocuparse de sí mismo, sino que también hubo de asumir la responsabilidad de su hermana pequeña, que solamente tenía once años en aquel entonces. Pero esto trajo otra serie de problemas, porque Penélope era una niña inestable, de la que oficialmente se hicieron cargo, después de la muerte del señor Fonseca, una tía abuela soltera algo mayor que su madre y su tío cura. En cuanto al padre de Pascual, el señor Alfredo Fonseca, los recuerdos que mantengo de él en mi memoria son escasos y poco puedo decir con certeza al respecto.
El señor Alfredo Fonseca era como un mensaje cifrado para mí, un hombre silencioso, de abstraída condescendencia, al que nunca llegué a conocer bien. Mientras mi padre solía estar en casa después de su trabajo, especialmente los fines de semana, a excepción de sus salidas al casino o de sus fines de semana de caza, al padre de Pascual raras veces lo veíamos en ella. Era un juez de cierto prestigio, que, en su época de recién salido de la Facultad de Derecho, había tenido ciertas ambiciones políticas, pero estas habían acabado, todas ellas, en una serie de decepciones. Generalmente trabajaba hasta tarde, llegaba a casa a las nueve o diez de la noche, a menudo pasaba el sábado y parte del domingo en su despacho. Dudo mucho que supiera entender a su hijo, porque parecía un hombre al que le gustaban poco los niños, alguien que había perdido todo recuerdo que tuviese de haber sido niño alguna vez. Don Alfredo Fonseca era tan absolutamente adulto que se encontraba tan inmerso plenamente en asuntos serios como para preocuparse por los asuntos de su casa. Para eso tenía a la señora Beatriz, su esposa. Por lo que me imagino que le resultaba difícil no considerar a los niños criaturas de otro mundo.
No había cumplido los cincuenta años cuando murió. Durante los últimos cuatro meses de su vida, después de que los médicos perdieran la esperanza de salvarlo permanecía encerrado en su casa, por la mañana tumbado en la cama de su habitación, y por las tardes sentado en su despacho, mirando por la ventana a la gente que pasaba por la plaza de San Isidoro y la vieja muralla sobre la que sobresalía la torre de la basílica de San Isidoro, leyendo algún que otro libro, o la prensa local que Pafo le había comprado; tomándose sus analgésicos, adormilándose. Aunque yo solo puedo especular sobre lo que sucedió, deduzco que las cosas cambiaron entre ellos. Por lo menos, lo sé, tengo la certeza de cuánto se esforzó Pascual en conseguirlo, faltando a menudo a clase para estar con él, tratando por todos los medios de hacerse indispensable, custodiándolo con resuelta y abnegada dedicación. Era algo terrible, arduo para Pascual Fonseca, quizá demasiado para él, aunque parecía llevarlo bien, reuniendo el coraje que solo es posible en los muy jóvenes. A veces me pregunto si logró superarlo alguna vez.
Recuerdo con cierta emoción el final de los días de Alfredo Fonseca. Al final de su periplo, completamente al final, cuando ya nadie esperaba que el padre viviera más de unos pocos días, Pascual y yo nos fuimos a dar un paseo en el coche de su padre, que cogimos sin permiso, al salir de clase, una tarde de viernes. Era abril, al cabo de unos minutos empezó a nevar ligeramente. Condujimos sin rumbo, adentrándonos en la comarca de la Maragatería, cruzando el Páramo y los pueblos de la ribera del Órbigo: San Miguel, San Martín, Veguellina de Órbigo. Era un camino de tierra rojiza que ascendía lentamente hacia las montañas de León, donde los rosales silvestres, las encinas, las matas de flores moradas y amarillas se empeñan en pegarse al suelo. Llegamos a Astorga, ciudad que conocíamos muy bien ya que algún que otro sábado habíamos estado en sus salas de fiestas, nacida del campamento romano de la «Legio X Gemina» a finales del siglo I a. C. Recorrimos la ciudad prestando poca atención a lo que nos rodeaba. Solo hablábamos, recordando nuestras peripecias y lo que haríamos el curso siguiente. Cuando estábamos allí, en Astorga, paseando por una de las calles que bordea la vieja muralla, nos encontramos de frente con un camposanto; la puerta estaba abierta y sin ninguna razón especial que nos obligara, decidimos entrar, empezamos a caminar entre las tumbas. Especulamos sobre cómo habrían sido aquellas vidas que indicaban las inscripciones sobre las lápidas, nos quedábamos unos minutos callados ante alguna de ellas, volvíamos a dar unos pasos más hablando de la muerte y de la vida, filosofando. Mientras estábamos caminando por el cementerio, nevaba intensamente y el camposanto se estaba poniendo blanco. En algún punto de aquel necrópolis había una tumba recién excavada, Pascual y yo nos detuvimos al borde y miramos hacia abajo. Recuerdo lo silencioso que estaba todo, solo roto por el leve siseo de la nieve al caer, tenía la sensación de lo lejos de nosotros que parecía estar el mundo.
Durante diez minutos ninguno de los dos abrió la boca, al cabo de ese tiempo, que me pareció eterno, Pascual dijo que le gustaría ver cómo se estaba en el fondo. Me sorprendió, pero tampoco puse impedimento para que no hiciese lo que estaba pensando, le di la mano y lo sostuve con fuerza mientras él descendía a la fosa. Cuando sus pies tocaron la tierra me miró con la cabeza levantada y una media sonrisa, se encogió sobre sus rodillas para luego dejarse caer de espaldas en su interior entrelazando sus manos sobre su pecho, fingiendo estar muerto… Ese recuerdo está aún completamente vivo para mí, y creo que siempre me acompañará; mirar a Pascual Fonseca mientras él miraba al cielo, con sus ojos entrecerrados, parpadeando porque la nieve le caía en la cara… Algo surrealista, extraño, estaba pasando entonces en aquella tumba abierta bajo la nieve…Pascual estaba solo allí abajo, solo con sus pensamientos, con sus sentimientos, viviendo aquellos momentos en soledad, y aunque yo estaba presente, el suceso estaba sellado para mí, como cuando se encerraba en su caja de cartón, como si en realidad no estuviese allí de pie, bajo la nieve. Mirándolo allí abajo tumbado, comprendí que aquella era la manera que tenía Pascual de imaginarse la muerte de su padre. Era pura casualidad o el destino; la tumba abierta estaba allí como esperándolo, y Pascual había sentido que lo llamaba…
Permanecí allí esperando a que Pascual decidiera salir de donde se encontraba, tratando de imaginarme lo que estaba pensando, cerré los ojos intentando ver lo que Pafo veía, lo que sentía, y solo vi oscuridad. Entonces levanté la cabeza hacia el oscuro cielo invernal y todo era un caos de nieve que caía rápidamente sobre mí…
Cuando echamos a andar hacia el coche, la luz del día comenzaba a ocultarse. Salimos del cementerio apresuradamente sin decirnos ni una palabra. Había varios centímetros de nieve en el suelo y continuaba nevando, cada vez más intensamente, como si no tuviese el cielo la intención de dejar de hacerlo en algún momento. Llegamos al coche, nos metimos dentro, y contra todas nuestras expectativas e intenciones, no pudimos arrancarlo. Las ruedas traseras estaban atoradas en una zanja nevada y nada de lo que hacíamos daba resultado, las ruedas seguían girando inútilmente con aquel quejumbroso ruido del motor. Pasó media hora y tuvimos que renunciar, decidiendo de mala gana abandonar el coche.
Hicimos autostop bajo la tormenta de nieve y pasaron dos horas más hasta que finalmente llegamos a casa completamente empapados de los pies a la cabeza. Solo entonces nos enteramos de que el padre de Pascual había fallecido durante la tarde. Pascual no pudo despedirse de él, lo que de alguna manera le ha marcado el resto de su existencia…
La sonrisa que se dibuja en mis labios ante el recuerdo de este pasaje de mi vida se desvanece en su nacimiento convirtiéndose en un mohín, mientras una incómoda pesadumbre trepa sobre mis hombros. Todos esos momentos hace tanto tiempo que sucedieron que solo me queda el simple recuerdo, en una tarde nostálgica de un día como el de hoy.
Por aquel entonces, yo no era plenamente consciente de lo que nos sucedía, las cosas, los acontecimientos sucedían sin más, y nunca hubo nada específico que yo pudiera señalar. Si acaso, algún que otro reproche. Siempre he pensado, aunque nunca lo haya reconocido, que un fuego inextinguible mantenía vivo a Pascual dentro de mí. Si la palabra envidia es demasiado fuerte para lo que estoy tratando de expresar, entonces lo llamaría sospecha, quizás un sentimiento secreto de que Pascual era de algún modo mejor que yo. En mi esfuerzo por recordar las cosas tal y como fueron realmente, veo ahora, con el paso inexorable del tiempo, que también tenía reservas respecto a Pascual Fonseca, que una parte de mí siempre se resistió a él. Creo que nunca me sentí totalmente cómodo en su presencia.
Cuando era joven no tenía la seguridad necesaria para enfrentarme a esta realidad que sentía, me escondía detrás de una máscara, quería ser otra persona. Quería esconderme para aprender a ser otro. Pero, cuando he cumplido los cincuenta, me he dado cuenta de que esa máscara era yo mismo…
«Las historias solo les suceden a quienes son capaces de contarlas».
Alguien dijo esta frase alguna vez, no recuerdo quién. De la misma manera, pienso que, quizás, las experiencias solo se les presentan a quienes son capaces de tenerlas. Pero esta es una cuestión difícil y contradictoria al mismo tiempo. Hoy no puedo estar seguro de nada…
CONTINUARA
Pippo Bunorrotri.
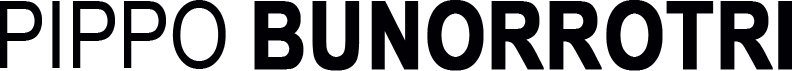
Sorry, the comment form is closed at this time.