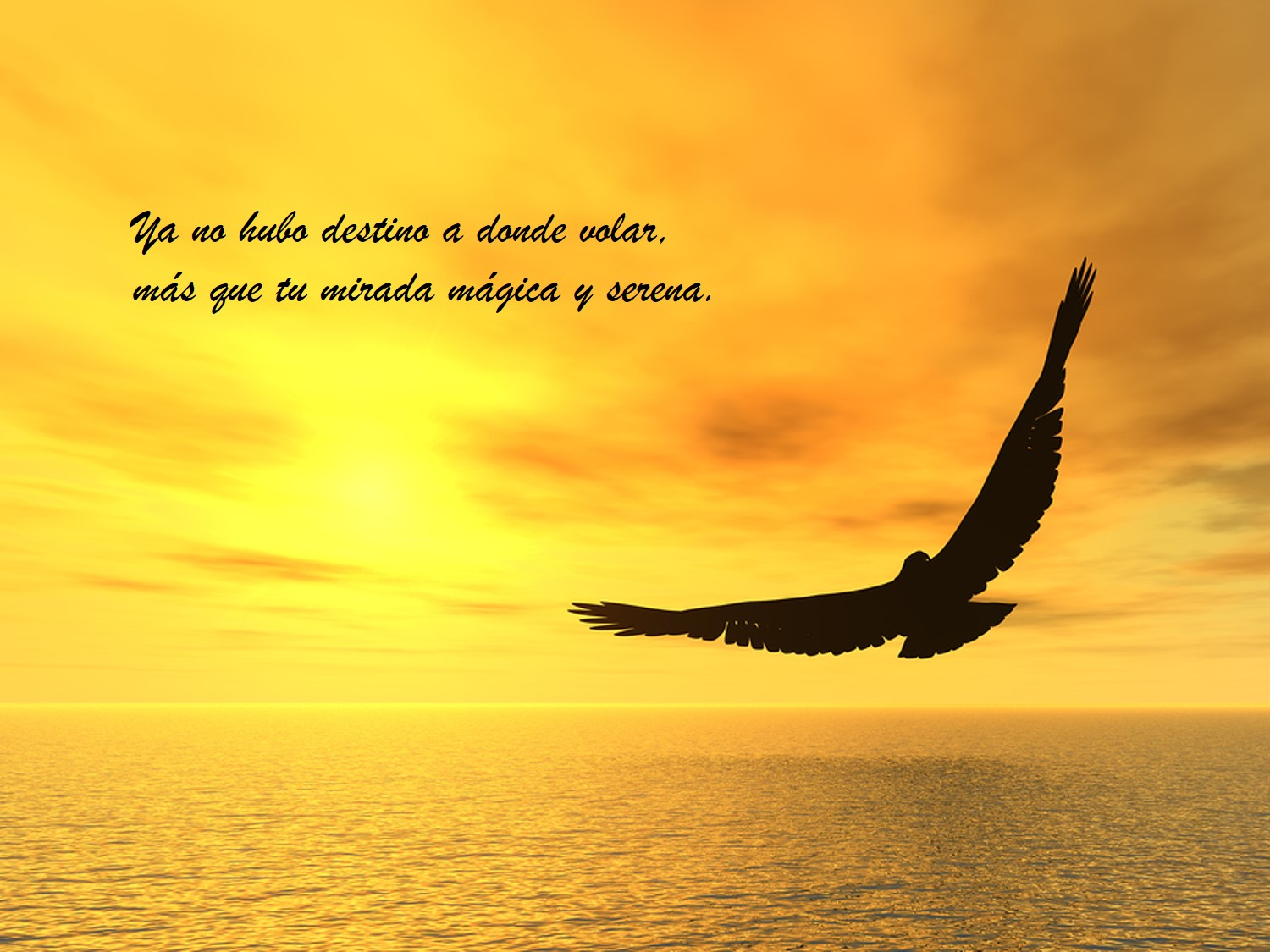
07 Abr SIN RETORNO
Escondíase el sol bajo el mar cuando Fernando, novela en mano, por fin pudo sentarse con relativa comodidad en su sillón predilecto, ese que miraba por la ventana hacia el jardín y la playa, entre lustradas repisas, persianas blancas, tapices, alfombras importadas, y lo más importante, cobijado por aquella paz que solía serle tan esquiva. Se movió hasta encontrar la postura perfecta, la que no le perturbaría la lectura con calambres, roces o cualquier otra clase de caprichos de un cansado cuerpo en contacto con el tapiz. Era necesario estar cómodo para leer, para poder internarse verdaderamente en las líneas de su novela, para poder vivir la tinta de aquellas páginas como si fuera su vida misma. Además, para Fernando era necesaria una tranquilidad casi utópica para que las páginas de su novela no avanzaran en vano, para sentir que sábado y domingo habían llegado al fin y al cabo, para convencerse de que estaba en su casa en la playa, y que la oficina, la ciudad, el ruido, las interrupciones y el resto del mundo habían quedado atrás, transformándolo en una isla solitaria hasta el próximo lunes.Ya instalado, tomó sus anteojos y abrió la novela, como quien respira luego de haber estado varios segundos bajo el agua. Abrió la novela y la miró con detenimiento. Examinó las letras impresas, palpó la calidad del papel, sintió el olor del empaste, y el correr de sus dedos ágiles por sobre el borde de las primeras páginas, las inútiles páginas de datos, de editorial, de comentarios extensos, de nulo interés para el lector, hasta llegar al comienzo del primer capítulo. Sus ojos se movieron por las primeras líneas, torpes y oxidados. Leyó la primera página sin convencerse mucho de la historia, o de lo que a esas alturas podía asomarse de ella. Leyó las siguientes dos o tres páginas con igual conclusión.
–Otra de esas novelas descriptivas que pueden gastar un capítulo entero en el retrato de la oreja izquierda del protagonista sin sentir algo de compasión por el lector –se dijo mientras avanzaba a la página siguiente.
Impaciente, su frágil atención se desvió hacia los lejanos ruidos de la casa, ruidos que eran sofocados en gran medida por las murallas y puertas, pero que aún se mantenían perceptibles para el oído atentísimo del lector que no encuentra el hilo de una narración. Podía escuchar a su señora hablar por teléfono, a su hijo Pablo jugar a la pelota en el jardín, a la empleada preparar la comida para la noche, y sin ir más lejos, podía escuchar a su propio cuerpo modular los sonidos propios de la respiración y otros de procedencia menos ortodoxa.Decidió volver a centrarse en lo que verdaderamente le importaba: saberse absorto en un vertiginoso relato que por lo usual era mucho más interesante que el que podría contarse de su propia vida.
Se lanzó esta vez, un poco más decidido hacia la lectura, y le pareció que las páginas comenzaban a correr con mayor velocidad, la pareció sentir cómo su ambiente atenuaba sus estímulos, casi acercándose a su ansiada extinción.
–Desaparece mundo, vuela lejos. – dijo, tratando de emular en algo a las metáforas y expresiones que acababa de leer. Lógicamente, no se permitía más que un par de segundos para hacer estas apreciaciones complacientes, no fuera a ser que perdiera el hilo de la historia.Su mirada se había perdido, su rostro palidecía, Fernando desaparecía de la habitación y se adentraba en dimensiones menos sosas y predecibles.
Fernando volaba. Fernando se balanceaba plácido entre palabras bien escogidas, expresiones perfectamente acabadas, páginas agotadoras y algún respiro. No había tiempo. Fernando era inmaterial, inalcanzable, omnisciente, ¡sabía tanto más que el pobre protagonista de aquella historia! Le habría gustado detener la novela, hablar unos segundos con él, para ayudarlo, para evitar alguna encrucijada, algún paso irreversible para este. Fernando comprendía la historia tanto mejor que el escritor, no, Fernando era el escritor, mejor aún, Fernando era dios.
– ¡Fernando se enfría la comida! –se escuchó una voz gritar desde el otro lado de la casa. Súbitamente volvió a la habitación, y sintió cómo su atención se enfriaba de un solo golpe. De mala gana respondió:
–Guárdenme comida que ahora estoy ocupado. Poco le importaba si su excusa sería aceptada por el resto del clan familiar, lo suyo era tanto más importante. Debía volver. Tomó un respiro, y emprendió nuevamente la lectura, sin antes contemplar complacido la cantidad de páginas que había devorado en ese rato. Esta vez retornó al universo de las letras mucho más rápido que cuando había empezado la lectura, y en cosa de minutos se vio a un Fernando dividido en cuerpo y alma: el cuerpo, añejo y sudoroso, atado al sillón, a la casa, a su familia, al trabajo, a la vida que él mismo había elegido y soñado; y el alma volando alto por los vaivenes emocionales del protagonista, sus aventuras y desventuras, su tiempo eterno, su aire inagotable, su fin de semana de días que no pasaban. Fernando estaba tan absorto en su lectura que no se percató de la visita de su hijo menor a su santuario de libros, repisas, sillón y viaje. Un Pablo, quién no tendría más de cinco años, miraba a su padre sin entender qué le sucedía, acaso este jugaba a contener la respiración, jugaba a hacerse el muerto, acaso había muerto realmente. Se oyó en la pieza su voz infantil, temblorosa, casi quebrada:
– ¿Papá?… ¿Qué haces?… ¿Estás bien?… ¿Papá? Fernando se contuvo ante esta segunda misiva del mundo real, el que parecía no tolerar que su gente se fuera a otras dimensiones así como si nada.
– ¡Papá! ¿Qué haces? –dijo Pablo, con una voz tanto menos tierna que antes.
– ¿Qué pasa hijo? ¿Que no ves que estoy ocupado? – dijo Fernando, con la voz más elevada de lo que le habría gustado.
– Eh…nada…yo quería…yo quería saludarte. –respondió Pablo.
– Está bien hijo, dame un beso y anda a la cama, que ya es tarde –sentenció Fernando. Su libro lo seducía de vuelta a sus páginas, y si bien no era tan tarde, era hora suficiente como para que el pequeño Pablo no armara un escándalo por la orden. Pablo no se movió y se quedó observando cómo su padre volvía a leer, y se extrañó que el color de su piel se diluyera a medida que pasaban los segundos. Pablo sólo lo miraba, sin entender un ápice de lo que sucedía. Fernando, quien no había podido concentrarse del todo debido a este ente extraño al santuario, que lo perturbaba, se detuvo.
–Pablo, ¿no te dije que fueras a la cama? –dijo Fernando.
–Quería saber qué haces –respondió el pequeño.
–Leo Pablo, luego podrás hacerlo tú también, cuando te lo enseñen en el colegio.Pablo no respondió, a lo que su padre decidió volver a la lectura. Sentía cómo una droga recorría sus venas, esta historia que lo absorbía y lo abstraía por completo.Pablo, en su ingenuidad, dejó pasar algunos minutos antes de volver a hablarle a su papá, mientras lo contemplaba.
–¿Qué significa “leo”? –dijo el niño, destrozando nuevamente la concentración de su papá.A lo que Fernando ya fastidiado en demasía por las interrupciones le respondió con brusquedad:
–Leo, viene del verbo leer, que es una forma de olvidarse del mundo que suele molestarnos e interrumpirnos (mira de reojo a Matías), y esto se hace tomando un libro y mirando y entendiendo lo que dicen sus palabras. Casi siempre funciona. Ahora por favor, ándate y acuéstate o llamaré a tu mamá. Fernando dudó sobre si había hecho bien en hablarle así a Matías, pero al ver que este dejaba la habitación se sintió satisfecho y se olvidó del asunto. El niño, quién pareció comprender lo que su padre le quiso decir, lo miró, se detuvo un segundo y salió por la puerta corriendo.–Por fin. –dijo aliviado. Contempló desilusionado las escuálidas páginas que había avanzado en esta última hora de lectura y dudó sobre la calidad de la comprensión que había realizado sobre estas mismas. Decidió volver a leerlas, esta ves con mayor determinación que antes. Necesitaba terminar.
–No me importa perder la cabeza gracias a los libros, es tanto mejor que la realidad.–dijo, acordándose del Quijote.Su mirada se había perdido, su rostro palidecía, Fernando desaparecía de la habitación y se adentraba en dimensiones menos sosas y predecibles. ¡Ojalá no volviera Matías, ni la comida, ni los ruidos de la casa, ni mi malestar estomacal! –pensó. Fernando volaba. Fernando se balanceaba plácido entre palabras perfectamente colocadas, expresiones perfectamente acabadas, páginas agotadoras y algún respiro. No había tiempo. Alguien podría volver para interrumpirlo Ebrio de letras, como estaba, no se percató de la nueva llegada de su pequeño visitante, quién afirmaba un colorido libro con su delicada manito y se plantó frente a él. Fernando había alcanzado su ansiado escape, el esperado éxtasis, su única preocupación era qué sería de él cuando su novela terminara. Qué desgracia más horrible, no podía terminar, no podía volver. Creo que me va a gustar leer. –pensaba Pablo mientras contemplaba a su padre maravillado. Había entendido y asimilado las palabras que le había dirigido antes. Olvidar. Molestar. Tomar un libro y entender las palabras que están escritas. Leer y viajar. Vuelo.
– ¡Papá, léeme un cuento! –exclamó varias veces Matías mientras le extendía su libro a Fernando.
–¡Papá! ¡Papá! —gritó el niño desesperado al ver que su inanimado padre no pretendía volver.
Las frías manos de Fernando cedieron y la novela y su nuevo personaje cayeron estrepitosos a los pies de Pablo.
https://youtu.be/xBCM15TIHCA
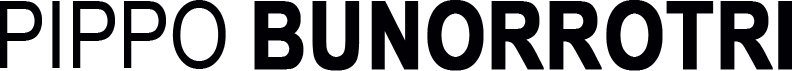
La sombra de Katalina
Posted at 16:28h, 07 abrilMe gustó mucho.
pippobunorrotri
Posted at 21:04h, 07 abrilGracias
Pepe Grano de Oro
Posted at 09:21h, 08 abrilMe gusta, me gusta…
pippobunorrotri
Posted at 11:06h, 08 abrilGracias.un saludo
Ana Centellas
Posted at 18:01h, 08 abrilMuy bueno!!
pippobunorrotri
Posted at 18:08h, 08 abrilGRACIAS