
21 Sep LOS CUENTOS DE LA PLAZA DEL GRANO
| Corrían aquellos tiempos en que la razón estaba de parte de la fuerza, así como hay quien dice, -él sabrá por qué- en estos impera la fuerza de la razón; quiero decir que en aquellos tiempos, sin que año ni fecha hagan al caso, había en la ciudad de León una distinguida dama, de finos modales y distinguidas formas o por lo menos de agraciada cara, que a pesar de cualidades dichas, y algunas otras para la generalidad más aceptables, que en esto los tiempos no varían. Cuales eran las de tener muchos escudos de oro y plata y uno de piedra en la puerta de su casa sostenido por aquéllos, aunque mucho pesaba por el tamaño y los perros y calderas que tenía, como que era el más grande de la calle de Caballeros, no conseguía que galán alguno ni por casualidad, encuentro ni afición, hubiera alabado sus gracias, siquiera en gracia de sus escudos, ni rondase la calle, ni, en una palabra, mostrase deseos de poseer tanto y tanto como ella atesoraba, bien sea en su interior con exteriormente. Probó sé aunque en vano con polvos y bebedizos; no faltaron ofertas ni cirios; pero los días pasaban y aún algún año transcurrió sin que el tan deseado caballero se presentara; por innecesario se calla que cuantos atractivos despliega la femenil coquetería se habían puesto en práctica, y que la asistencia a saraos y fiestas, novenas y funciones, no escaseaba. Corrió sé por la ciudad la noticia de que un judío, de los que en su barrio habitaban, El de la cestería para mas seña, había sido atacado de lepra: doctores y ministriles no dejaban la ida por la venida en averiguación del caso; pues grave hubiera sido tal epidemia en población de tanta nobleza, si por acaso se le antojara propagarse, y como ésta y otras plagas no se detienen ante títulos ni pergaminos, escudos, ni lanzas, infeccionara por fuera a los que por dentro la tuvieran hacía ya tiempo y de su curación no se ocuparan. A vueltas y trasiegos andaban cuando la discretísima autoridad ordenó y mandó; y siempre sus determinaciones eran sabias para los que le rodeaban, por más que para los demás casi siempre no lo fueran; que el dicho Ismael como oficio tenía el cuidado de los caballos Lazaristas, que así llamaban al judío, fuese conducido al hospital que con este objeto existía, que de todo había; y las ruinas del edificio, sobre todo de la capilla, aún se ven junto al camino que viene de Francia, y va hacia Santiago, cruzando el puente de piedra sobre el rio del barrio de Puente Castro. Decían las malas lenguas que a pesar del reconocimiento de los físicos (si se realizó), el pobre Ismael en modo alguno tenía la enfermedad que se le achacaba, pero sea de ello lo que quiera resultó que fue al Hospital. No habría menester muchos cuidados, cuando libremente circulaba por el establecimiento y pudo observar, según después contaba, que por la noche y en la capilla había ruidos, y no pudiendo explicarse la causa hubo de inquirirla: preparó sé al efecto, y poco más de la hora de maitines sería cuando vio, no se sabe lo que vería, pero sí sucedió que curado de su enfermedad y vuelto a su barrio, empezó a decirse, aunque muy bajo y en los corrillos de la plaza del grano, que poseía un secreto por el cual todas las mujeres deseosas del séptimo sacramento llegaban a él; decía sé también que los primeros ensayos habían dado resultado satisfactorio, y con esto no es de extrañar que la casa del judío, aun con serlo, viérase muy visitada de cristianos, y aún yo creo que lo sería de moros si a tierra de aquéllos llegase la noticia. Fácil había de ser el tratamiento cuando los sometidos al plan del judío no ponían colores pálidos, ni estaban mustios ni cariacontecidos, ni tampoco vigilias, penitencias, ni ayunos debían entrar en ello; pues que alegres y contentos discurrían por la ciudad o volvían a sus aldeas (entiéndaseme bien), antes del matrimonio; que después… entraban en ley general de los mortales. Hubo de enterarse del asunto el Santo Tribunal y mal lo hubiera pasado Ismael, a no ser porque, según los chismosos, había dispensado a aquellos sabios varones alguno y aun algunos favores en las personas de sus sobrinas o pupilas; aunque esto no era creíble, dado su celo por la religión y su perseverancia en extirpar toda hechicería, sobre todo si de judíos se trataba; y suponen los más cuerdos, y sería verdad, que se debía a la ninguna importancia que se daba a sus palabras, siendo todo obra de los afectos mutuos de los contrayentes. Repugnancia y no poca costaba a la señora de nuestro cuento visitar la dichosa casa y ruda batalla sostenía, que tan pronto la decidía como la alejaba de tan mala idea; pero el tiempo todo lo arregla, y aun desarreglado algo da alguna vez el verdadero camino; así sucedió, y allá fue como otros tantos en busca del judío. Si quedó, o no, satisfecha la de la conferencia no se supo hasta después; pero sí que levantó el campo y fuese a vivir a otra población; todos los años, sin embargo, el domingo llamado de Lázaro, se la veía asistir a la capilla de este nombre, desapareciendo al siguiente día para volver en los sucesivos años, hasta uno en que no volvió, y en cambio mandó a sus amigos y conocidos noticias de que había contraído matrimonio y que tenían un hijo a quien había puesto por nombre Lázaro, adecuado en concepto de todos; pues verdadera resurrección podía llamarse el que aquella dama hubiera ingresado en la cofradía de los casados. Por entonces murió el judío, y lo peor del caso fue que nada pudo decir de su secreto; se conoce que entonces era cierto el padecimiento, y sin embargo no le llevaron al hospital; las mujeres hubieron en ello gran sentimiento, y aunque no tanto, también los hombres; revisó sé, con el cuidado que es de suponer, la casa del difunto en busca del precioso talismán, y a vueltas de mucho buscar, en mugriento escritorio y en su secreto más escondido apareció un pergamino con estas frases: «Los que en el día de San Lázaro pisen la losa que hay en el centro de la capilla del Santo, si con fe a la vez lo piden, dentro del año se casarán». Hízose pública la receta, dicen que por ser mujeres las que la encontraron, pero yo creo que los hombres hubieran hecho lo mismo; con temor, el primer año llegaron algunos, con más animación al siguiente y así creciendo, llegó a constituirse en romería, en la que ya no sólo se pisaba el ladrillo, sino que alegrándose por adelantado de los beneficios que el santo les había de dispensar, como en todas las de esta clase, lo esencial pasó a ser secundario. La que se casaba en el año era porque lo había pedido bien, la que no, seguía la costumbre por si algún año así lo hacía y todos por tener una tarde de diversión como paréntesis a las vigilias y ayunos de la cuaresma y preparación para la penitencia en la semana-mayor. Pasó el tiempo, el hospital se hundió, la capilla resistió algo más; pero hizo bien en desaparecer con el misterioso ladrillo y todo, pues en los últimos años no eran muy edificantes las escenas a que el citado ladrillo daba lugar, y por otra parte, las gentes de igual modo se casan y de la misma manera viven y lo desean que en tiempos del judío. |
PIPPO BUNORROTRI
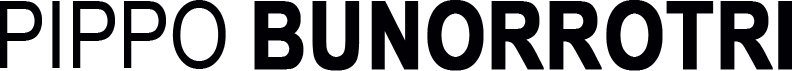
Sorry, the comment form is closed at this time.