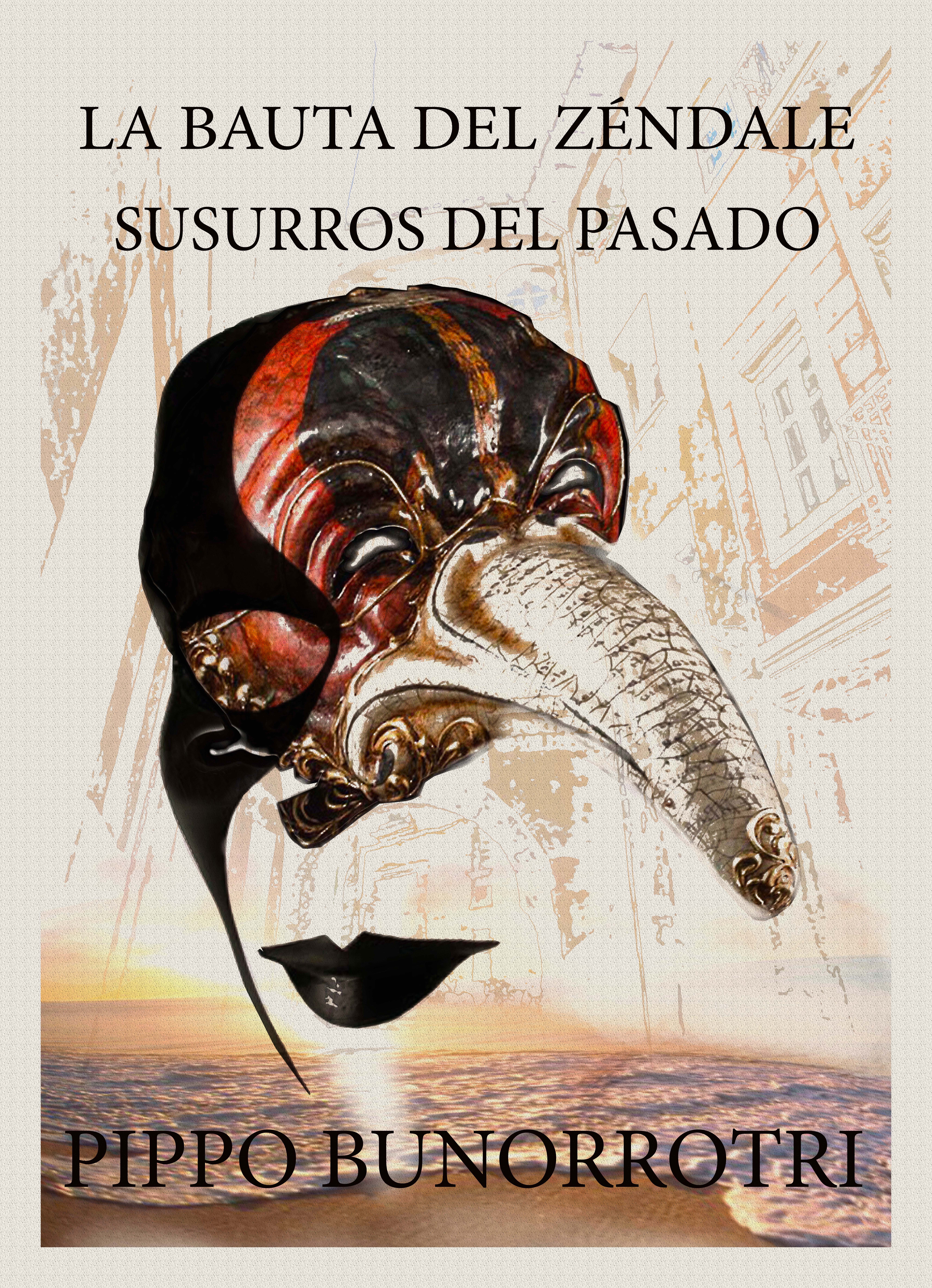
28 Nov SUSURROS DEL PASADO II
Un escalofrío gélido, helado, recorre mi columna ante la percepción del inminente recuerdo en mi mente de la verdadera ruptura con Pascual Fonseca. Sacudo deliberadamente mi cabeza, pues no quiero que ese recuerdo invada mi conciencia en estos momentos. Solo quiero recordar el entusiasmo de mi infancia con Pascual, el frenesí de nuestra amistad. Por lo que mi memoria vuelve atrás en el tiempo para trasladarme a cuando era un niño de seis años…
»Llevábamos una vida muy protegida en nuestro barrio en el centro de la ciudad vieja, entre murallas románicas y el gótico clásico de la catedral, correteando entre las callejuelas cuyo empedrado resoplaba historia, sintiéndonos de alguna manera unos caballeros del siglo XVI. La ciudad nueva estaba a sólo treinta metros, solo teníamos que cruzar la muralla para adentrarnos en ella, podría haber sido la mejor ciudad, la más bella de Europa, le hubiésemos prestado la misma atención, considerando lo poco que tenía que ver con nuestro pequeño mundo.
»Nuestras familias eran vecinas, nuestros jardines sin valla divisoria en medio se unían en una ininterrumpida extensión de césped, grava y tierra, con árboles frutales por los que trepar, como si perteneciera todo ello a la misma casa. Nuestras madres eran íntimas amigas desde niñas, nuestros padres jugaban juntos al dominó los sábados por la tarde en el casino. Los dos teníamos hermanos menores; por lo tanto, puedo decir que disponíamos de unas condiciones ideales para mantener una amistad, sin nada que se interpusiera. Nacimos con menos de unas semanas de diferencia, y cuando éramos bebés estábamos siempre juntos en el jardín, explorando la hierba a cuatro patas, arrancando las flores, poniéndonos de pie y dando nuestros primeros pasos el mismo día (hay fotografías que lo demuestran), aprendimos juntos a jugar al baloncesto y al fútbol. Construimos nuestros fuertes, jugamos a nuestros juegos, inventamos nuestros mundos en aquel jardín, y luego con el despertar de la pubertad vinieron los paseos por la ciudad, las largas tardes en bicicleta por el parque de Papalaguinda, las interminables conversaciones acerca de lo que seríamos o haríamos de mayores.
»Me sería imposible conocer a alguien tan bien como conocía a Pascual en aquel entonces. Mi madre recuerda que estábamos tan unidos que una vez, cuando teníamos seis años, le preguntamos a la Tata, si era posible que dos hombres se casaran. La pobre debió de escandalizarse ante tal pregunta. Queríamos vivir juntos cuando fuéramos mayores, y ¿quién hacía eso sino los matrimonios? Queríamos tener una casa grande en el campo. Como decía él, un sitio donde el cielo de la noche estuviera lo bastante negro para tirarnos sobre la hierba del jardín y poder observar todas las estrellas. Donde pudiéramos cuidar de los animales que quisiéramos tener. Soñábamos con lo que seríamos de mayores. Pascual Fonseca iba a ser astrónomo, veterinario, medico, poeta o escritor, yo iba a ser ingeniero de Caminos, arquitecto, arqueólogo, astronauta, físico, matemático. Dependía del día. Sin embargo, Pascual Fonseca sufrió un cambio en algún momento de la adolescencia. Dejaron de interesarle los libros, por lo menos no tanto como cuando era un niño, lo contrario que a mí, que empezaron a interesarme. Cuando le pregunté a qué se debía ese cambio repentino, me dijo: “Tengo que encontrar la belleza y la felicidad para estar un minuto en el paraíso y, para ello, tengo que vivir otras emociones que no encuentro en los libros.”
»En el fondo, el Fonseca que yo conocí puedo decir que no era una persona atrevida, por naturaleza. No obstante, había veces, se convertía en otra persona, sorprendiéndome ese deseo repentino de meterse en situaciones peligrosas. Una necesidad obsesiva de ponerse a prueba, de correr riesgos, de bordear los límites de las cosas. Detrás de toda su aparente serenidad y aplomo, había una gran oscuridad a la que solo tenía acceso él.
»En una ocasión, cuando tendríamos unos dieciséis años, nos convenció para que pasar un fin de semana en Madrid. Mentimos en casa diciendo que nos íbamos de fin de semana a esquiar a San Isidro. Aquel fin de semana deambulamos por las calles del viejo Madrid, por Chueca, Chamberí, Gran Vía, el parque del Retiro, Puerta de Sol. Dormimos en un banco en la vieja estación de Atocha, hablábamos, más bien él, con la gente que nos encontrábamos por los bancos de la estación, animándoles a que nos contasen sus historias con la escusa de que era para la revista del colegio. Recuerdo que nos emborrachamos bebiendo anís, que habíamos tangado de una tienda de comestibles, en Chueca, horas mas tarde en el Retiro, vomitamos en el césped el anís y lo que no era anís, llevándonos como recuerdo un buen dolor de cabeza, y un tremendo retorcijón de vientre. Para Pascual Fonseca aquello era esencial –un paso más para comprobar cuánto valías–, pero para mí, era únicamente sórdido y sin sentido, una miserable caída en algo que, que yo no quería, ni realmente deseaba. Sin embargo, continuamos acompañándolo en otras salidas de fines de semana, en las que íbamos a donde no decíamos que íbamos y no estábamos donde decíamos que estábamos. Yo era un mero testigo perplejo y mudo, pero no ciego, que participaba consciente o inconscientemente en una búsqueda apasionada del nada y del todo, en la búsqueda del momento, del instante, sin sentirme plenamente parte de ella. Un Sancho adolescente a horcajadas en mi burro, viendo como mi amigo, el “caballero don Quijote” batallaba consigo mismo, con sus molinos de viento, solo visibles por él.
»Recuerdo que, dos meses o tres después de nuestro fin de semana de vagabundos, Pascual me llevó a una casa de citas que había en León hacia las afueras, al otro lado del rio, cerca de la estación y del hostal San Marcos (un conocido suyo había concertado la visita), fue allí donde, con total seguridad, perdimos nuestra virginidad, al menos yo, podríamos decir. Porque hasta aquel día toda mi experiencia con una mujer se había resuelto a algún que otro morreo con Pilarin y algún toqueteo de sus pequeñas y redondas tetas metiendo la mano por debajo de su blusa cerrada.
»Recuerdo que era un pequeño apartamento en la calle Astorga, formado por una cocinita y un dormitorio oscuro dividido en dos, con una delgada cortina que los separaba. Había dos mujeres morenas, una gorda y mayor, y la otra, joven y guapa. Puesto que ninguno de nosotros quería a la vieja, tuvimos que decidir quién iría primero. Si la memoria no me falla, salimos al vestíbulo y echamos una moneda de cinco pesetas al aire. Ganó Pascual, por supuesto. Dos minutos más tarde yo me encontré sentado en una banqueta de formica verde resquebrajada, en la cocinita, con la madame gorda. Ella me llamaba “cielito” y “cariñito” mientras me recordaba cada cinco minutos que seguía disponible, a la par que se masajeaba sus voluminosas tetas que sobresalían por su estrecho corpiño de color granate, por si cambiaba de opinión. Yo estaba demasiado nervioso para hacer nada que no fuera negar con la cabeza, por lo que me quedé allí sentado, escuchando la intensa y rápida respiración de Pascual al otro lado de la cortina. Solo podía pensar en una cosa, que mi picha, sin estrenar en esos menesteres, estaba a punto de entrar en el mismo sitio donde estaba ahora la de Pafo. Luego me tocó el turno a mí, hoy todavía es el día en que no tengo ni idea de cómo se llamaba la chica, ni cómo diablos me baje los pantalones. Se podía decir que era la primera mujer desnuda a la que yo tenía ante mis ojos, con sus voluptuosos pechos al aire, su braguita negra cubriendo su pubis, sus largas piernas con unas medias negras, sujetas por un ancho liguero, que le llegaban hasta sus regordetes muslos. Allí de pie, delante de aquella mujer, se encontraba un jovenzuelo inexperto temblando como un junco y con más miedo en el cuerpo que otra cosa. Ella se mostraba tan desenfadada y cordial respecto a su desnudez que las cosas podrían haberme ido bien si no me hubiera entrado un pánico atroz que me dejó paralizado, el sudor caía por mi rostro y mi cuerpo estaba empapado de un sudor frío que sentía a través de mi ropa, fui incapaz de hacer algo por mí mismo, a duras penas pude desabrocharme los pantalones, demasiado nervioso para acertar con los botones. La chica fue encantadora e hizo todo lo que pudo por ayudarme a relajarme, me guio en lo que debía hacer. Fue una larga y desesperada lucha, que no dio los frutos esperados, pues antes de que pudiese colocar mi miembro entre las piernas de ella, según me iba indicando, un blanquecino chorro de líquido viscoso se estrelló entre sus tetas, mientras descubrí el jocoso rostro de mi amigo, entre la cortina que hacía de puerta, con una burlona sonrisa donde centellaban sus blancos dientes. Después, cuando salimos a la calle entre las mortecinas luces de las farolas, yo no tenía mucho que decir, más bien no dije nada, Pascual, sin embargo, parecía bastante contento, como si la propia experiencia hubiera confirmado, de algún modo, su teoría acerca de saborear la vida.
»O cuando un par de fines de semana después de lo del incidente de la calle Astorga, cogimos prestado el seiscientos del padre de Carlitos y los cinco, Carlos, Delfín, José, Pascual y yo, nos fuimos a un club de alterne a la entrada de Benavente, donde nos encontramos con ciertos personajes influyentes de la sociedad leonesa… La bebida se nos fue de las manos, más bien, se nos fue por el gaznate calentándonos la cabeza, lo que nos llevó a preparar un buen sarao que hizo que pasásemos la noche en el cuartelillo. Me di cuenta entonces de que aquel Pascual Fonseca era mucho más voraz de lo que yo podría serlo nunca.
»Al llegar a los diecisiete o dieciocho años, Pascual se convirtió de pronto en una especie de exiliado interior, dentro de sí mismo, que realizaba los gestos de una conducta sin estridencias, era un rebelde obediente, pero aislado de su entorno; de algún modo, despreciaba, con su nueva actitud, la vida que se estaba viendo obligado a vivir. No se mostraba difícil ni exteriormente rebelde, sencillamente se retrajo. Como les sucede a muchas personas dotadas, llegó un momento en que Pascual Fonseca ya no se conformaba con hacer lo que le resultaba fácil. Habiendo dominado a una edad temprana todo lo que se le pedía o esperaba de él, probablemente era natural que empezase a buscar desafíos en otro emplazamiento, en otro espacio. Dadas las limitaciones, impuestas por él mismo, de su vida como alumno de bachillerato en una ciudad pequeña, el hecho de que encontrara ese otro sitio dentro de sí mismo no es sorprendente ni insólito…
–Pero había algo más que eso –me digo en voz baja.
Creo…, al menos, después de estar, durante estos últimos tres años, hurgando en una vida, en que las luces y las sombras están bien definidas, aunque entremezcladas entre sí, bajo ese cielo gris plomizo en el que Pafo se había instalado.
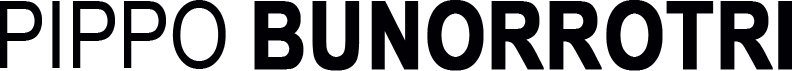
Sorry, the comment form is closed at this time.