
26 Oct LA BAUTA DEL ZENDALE
CAPÍTULO V
«Un día más… tal vez…
Un día menos… tal vez
Un instante menos… tal vez
Tal vez… un instante más…
Para recordar… Para disfrutar…».
Son las siete treinta de la mañana. Un vehículo oficial del Ministerio del Interior, sin identificación que lo detecte como tal, circula con la lentitud que marca el tráfico en las primeras horas de un día laboral cualquiera del mes de junio, que está comenzando a escribir su particular historia, en una gran ciudad como Madrid, camino de su centro de trabajo, por uno de los dos carriles centrales, en la autovía que da entrada al centro de la capital en dirección a Moncloa.
El ocupante siente como su irritación está comenzando a subir por la empinada escalera, sin pasamanos, de la desesperación, gradualmente, paso a paso, al compás de la lenta caída de los minutos que marca el reloj del salpicadero del vehículo en el que se encuentra atrapado. Una mirada rápida y abstraída al centro del salpicadero le recuerda que va a llegar tarde a su primera cita de esta mañana. Una mueca de fastidio se refleja en su rostro un tanto ojeroso. Solo con el mero hecho de pensar en ella nota como una fría humedad en su espalda va mojando la camisa azulada que se ha puesto esta mañana. Trata de distraer su mente para no tener que pensar en esa primera entrevista, levanta los párpados para echar un vistazo al cielo a través del parabrisas del coche, y suspira. Está siendo una de esas mañanas en que la neblina del amanecer va abandonando los tejados de los altos edificios de la ciudad. Una mañana gris perla, algo opaca, debido a la contaminación acostumbrada de esta ciudad. Una de esas mañanas en que, nada más verla aparecer en el horizonte del amanecer del nuevo día, el ánimo se decae sobre tus pies descalzos, que posas con precipitada desgana sobre el frío suelo, al salir de entre las sábanas, queriendo en ese momento en tu profundo interior que llegue la noche cuanto antes, para poder tumbarte, de nuevo, boca arriba sobre tu cama y quedarte contemplando el blanco amarillento, por el paso del tiempo, del techo de tu habitación.
Treinta minutos más tarde de la hora que tiene prevista para la reunión, el coche oficial se adentra en el aparcamiento del edificio N.º5 de la calle Miguel Ángel, donde se encuentran las oficinas de la Dirección General de la Policía. Se introduce en el ascensor y aprieta el botón que lo lleva a su planta de destino, mientras va ascendiendo se anuda el nudo de su corbata de color malva con rayas grises y se acomoda las solapas de su americana gris justo cuando el ascensor se parada y las puertas se abren de par en par.
El ocupante del vehículo oficial se había pasado la noche imaginándose lo que querría preguntarle su superior, Raúl Castro Liébana, que hacía tres meses fue nombrado director general de la Policía. Lo había llamado personalmente, de improviso, sobre las diez de la noche, citándolo en su despacho a las ocho de la mañana, en punto. Tiene dolor de cabeza de haber pasado toda la noche dándole vueltas a lo que querría su superior a esta hora de la mañana.
«Debe de ser alguna de sus ocurrencias, de político toca huevos medrado, de última hora. Porque desde que llegó a la Dirección General, todos los días había alguna reunión para anunciar recortes de todo tipo y cambios por doquier, un pasacalles de entradas de amiguetes y salidas de currantes buenos. Seguramente busca un titular de medio pelo para añadir a su menguado currículo político, con el que justificarse ante el ministro y los papistas de los medios de comunicación. Vamos, un queda bien, que piensa que los de abajo no son más que un atajo de incompetentes», pensaba él mientras el ascensor subía.
Al tal Raúl Castro ya le habían bautizado con el mote de «Rasca», que le venía que ni pintado. Era una persona algo chulesca y un tanto prepotente, un político engreído sin apenas conocimientos sobre lo que significa el ser policía en este país en estos momentos tan convulsos por la crisis que recorre el mundo, y en este país en particular.
La ligera neblina que aún cubría parte de la ciudad, cuando se adentró en el edificio, deprime aún más si cabe a la persona trajeada que camina con paso apresurado por el amplio pasillo de mármol y cristal del edificio oficial. El eco de sus precipitados pasos se pierde entremezclándose entre el vespertino bullicio, silencioso, de los funcionarios que se encuentran atrapados tras sus mesas repletas de carpetas.
Se trata de Antón Freixa Lope, comisario jefe de la Policía Judicial, de la UDEV, la Unidad Central de Delincuencia Especializada y Violencia.
El comisario jefe Antón Freixa Lope es un hombre reservado, silente, lo que vulgarmente conocemos como un hombre de pocas palabras, pero que se le conoce por los hechos. Presenta un gesto reservado, con una media sonrisa algo forzada, pero natural, trazada por dos suaves líneas en el centro de su rostro, medio perdida entre los perezosos pelos con que se haya cubierto este. Su pelo es rojizo, cortado a la vieja usanza, a navaja, al dos y medio, con incipientes mechones grisáceos que sobresalen sobre los lóbulos superiores de sus orejas; su cara, cubierta por una recortada barba sobre unos pómulos blanquecinos de color rojizo, ambos bien cuidados. Sus ojos oscuros, pequeños y saltones, bajo unas pobladas cejas rojizas que le hacen aparentar más edad de la que realmente tiene, lo cual a él no le importaba lo más mínimo, más bien, si acaso todo lo contrario.
Se había dejado la barba el mismo día que se había separado, más como un acto de rebeldía hacia su vida anterior de casado, que porque él se sintiese cómodo con ella sobre su cara. Pasarse la mano por su rostro y sentir el picor de los cortos pelos en la yema de sus dedos le recordaba la cara de amargura que ponía su ex cuando llegaba a casa sin afeitarse durante dos o tres días. El simple hecho de pasarse la mano por su rostro se había convertido en una manía cada vez que ella lo llamaba para reclamarle más dinero con la disculpa de que lo necesitaba para sus dos hijos o recriminarle algo de su conducta como padre, lo que le molestaba bastante. Ese simple acto, el mesarse la barba, que repetía consciente o inconscientemente durante las horas siguientes a la llamada de ella, era un acto reflejo de su enojo, por sentirse de alguna forma culpable. Su ex mujer decía que un rostro con barba no era más que un erizo con púas, tras el que esconder los miedos, los temores y las mentiras que uno tiene y que no quiere que nadie las descubra.
Antón Freixa Lope había nacido en Madrid, en el barrio de Villalba, aunque descendía de Galicia; sus padres aún vivían, habían regresado a su tierra en cuanto se jubilaron, Musía. El hijo, Antón, es el típico tipo urbanita de capital, el silencio del campo lo estresaba, lo hacía sentirse inseguro e irritable; por lo que, tenía un punto de chulesco con un grado de arrogancia, propio y tópico de los madrileños, que no dudaba en mostrar en cuanto llevabas dos días conviviendo a su lado, pero, pese a todo, era un tipo sincero y firme, muy firme en sus convicciones.
Pronto se van a cumplir dos años de su ascenso a comisario jefe de la Comisaría General de la Policía Judicial, era el jefe, el responsable, de la Unidad Central de Delincuencia Especializada y Violencia (UDEV). Debido a su ascenso, había tenido que trasladarse de la comisaría de San Blas, donde llevaba ya ocho años, a las oficinas de la Comisaría General en la calle Julián González Segador.
Él nunca pensó que a los cuarenta y cinco años iba a llegar a ser comisario jefe de la Policía Judicial y mucho menos el responsable de la UDEV. En ello no solo había habido suerte, sino esfuerzo, trabajo y buen hacer. Pues había antepuesto su trabajo a muchos días de asueto con la familia, lo cual había supuesto uno de los motivos, o el motivo, que lo llevaron a distanciarse de ella, lo que desencadenó su situación actual: divorciado.
Antón Freixa en todo momento supo lo que quería: ser policía, en contra de las preferencias de su padre. A decir de no pocas personas que lo conocían, era un excelente policía, con buenas dotes de mando, sobre todo poseía una adecuada mano izquierda con sus superiores, dejando que su mano derecha ordenase a sus subordinados, sin que unos y otros se enterasen.
Algo de lo que Antón Freixa Lope jamás alardea en público, pero que él es muy consciente. Si uno se fija durante un instante en su caminar, puede que llegue a pensar que lleva algo oculto bajo su holgada ropa de Emilio Tucci comprada en el Corte Inglés. Nada más alejado de la verdad, aunque los secretos con él están a buen recaudo.
Eran las doce de la mañana cuando el comisario jefe Antón Freixa Lope entraba en la tercera planta de la Comisaría General de la Policía Judicial, en el área del edificio destinada para las dependencias del comisario jefe.
Por primera vez, este miércoles del mes de junio estaba empezando a resultar ser el día negro de la semana, al menos a esta hora.
Su secretaria no se encontraba en su mesa, movió la cabeza de un lado a otro girando sobre sus talones, tratando de localizarla con la mirada, no lo logró. Se adentró en su despacho cerrando la puerta tras de sí, dejó su maletín sobre la mesa, se plantó ante la amplia ventana, durante unos minutos contempla el cielo azul plomizo intentando encontrar en él un rayo de luz que lo aliviase algo de la presión que sentía en su cabeza. No lo halló, desistió de poder encontrar esa luz que lo mitigase, se dio la vuelta mirando con desgana lo que se hallaba sobre su mesa.
La reunión no había sido como él esperaba.
—Hay que joderse con el Rasca —murmuró.
Se desprende con un movimiento de desgana de su americana, colocándola sobre el respaldo de su sillón de cuero negro y deja caer el perezoso cuerpo sobre él, detrás de su mesa de diseño modernista, que no acaba de gustarle.
Las líneas que se perfilan, como surcos, en su frente denotan que hoy va a tener un humor de perros.
La reunión de esta mañana en el edificio de la Dirección General, con su jefe el director general, le ha levantado, más si cabe, el dolor de cabeza con el que ha amanecido, por momentos empieza a ser insoportable.
Escucha al otro lado de la puerta de su despacho el ruido de cajones abriéndose y cerrándose. Aprieta el botón de su interfono que tiene sobre la mesa y con voz seca dice:
—Señorita Castrourdiales…, ¿me escucha? Ana…, ¿dónde carajo estaba, intentando arreglar este puto país…?
—Buenos días a usted también, jefe, estaba en el archivo.
—Buenos días, buenos días. Déjese de letanías sociales…, serán para usted.
—Al menos lo estaban siendo hasta ahora, señor comisario jefe —contesta ella con retranca.
—Pues para mí no son tan buenos.
—Ya veo. Seguramente, la reunión con el director general no ha ido tan bien como esperaba.
—Con él nunca sabes lo que te espera.
—Entonces, se ha levantado con mal pie esta mañana.
—Con el pie de todos los días.
—¿Con el derecho o con el izquierdo?
—Déjese de hacerse la graciosa con mis pies. Solo que hay gente a la que le gusta tocarme los cataplines a primera hora.
Al otro lado del interfono, Ana guarda silencio. Conocía muy bien a Antón, llevaban muchas aventuras corridas, ella sabía muy bien a quién se está refiriendo.
Mar, su exmujer, lo habría llamado esta mañana, lo que significa que van a tener un día perro, y un fin de semana tormentoso, y ella tendrá que soportarlo.
—Señorita Castrourdiales… —la voz de Antón sale distorsionada del pequeño interfono que hay sobre su mesa—, ¿sigue ahí, o se ha escaqueado…?, ¡Ana!
—Estoy aquí. Le escucho. ¿Qué se le ofrece?
—Tráigame el expediente 3/355. Localíceme a la inspectora Serrano, necesito hablar con ella, a ser posible en lo que queda de mañana. Urgente. ¿Lo ha entendido?
—Sí, comisario —responde resignada.
—¡AAA…! Algo más, por favor. Tráigame un cortado de los suyos y un calmante, la cabeza me va a estallar de un momento a otro.
Antón levanta su dedo anular del aparato sin esperar respuesta, y se recuesta sobre el respaldo del sillón, intentando que su mente retome el vuelo. Tiene la corazonada, desde la primera hora de la mañana, de que este día empieza a ser turbador, promete ser un día horrimpiláis, de esos que uno no desea mantener en el recuerdo de su memoria, o, mejor aún, que no hubiese existido tan siquiera.
Este jueves, se ha despertado con la llamada de su exmujer, Mar. Como no podía ser de otra manera, para reclamarle un aumento de su asignación. Para qué si no. Siempre la misma canción, desde que se había separado, cada vez que ella lo llamaba, su úlcera se ponía a cien, solo con ver su nombre en la pantalla, haciendo que se le levantara un dolor de cabeza que lo más seguro le duraría prácticamente todo el día. Y hoy era un día de esos.
A las siete en punto de la mañana, lo ha llamado para decirle que su asignación no le llega para mantener los gastos de la casa. Con la excusa de que ella ahora no tiene trabajo, además de que los niños viven de continuo con ella en casa, cada vez gastan más… Vamos, lo de siempre cada vez que le llamaba. Le ha llegado a amenazar esta vez con que, si no lo hace por su propia voluntad, acudirá a la juez que le había concedido la custodia, para que le dé la razón, pues recientemente lo han ascendido de categoría, tiene un buen sueldo y el ministerio le ha dado casa.
Al final, después de veinte minutos de discusión y de reproches, él zanjó la conversación diciéndole que tenía una reunión en el Ministerio y que tenía prisa, que la llamaría el viernes para quedar el fin de semana y que entonces hablarían del tema. Mientras colgaba, pensó que tenía que llamar a su abogado antes de reunirse con Mar, el tema ya empezaba a hartarle.
Había salido disparado de casa sin desayunar a la cita con el director general, rumiando la charla que había mantenido con su ex como desayuno.
Se imaginó que la reunión sería como la de todas las semanas, media horita para ponerle al día. Mientras se metía en el coche, pensó que después de la reunión tomaría un desayuno leyendo la prensa en el café de al lado de la comisaría. Pero se había equivocado, la reunión duró más de lo que presuponía, dos horas, nada agradable ni rutinaria, más bien había sido una reunión tensa, con reprobaciones, y vituperios, con una absurda polémica de cómo se debía de trabajar, como si no lo supiésemos de sobra, y exigencias. «Ahora, el Ministerio y la Dirección General quieren más recortes, más control en los gastos cotidianos, o sea ahorrar en papel, bolígrafos, y papel para limpiarse el trasero. Tendremos que traérnoslos nosotros de casa…, en una palabra, menos gastos, que los agentes trabajen más horas, sin cobrarlas, por supuesto, con resultados más rápidos. Se deben de pensar los que están sentados en los mullidos sillones del Ministerio, como los de la calle Miguel Ángel, que los que nos encontramos en el edificio de la Comisaría General nos pasamos el día respingados en la silla sobándonos nuestra barriga y los cataplines, mientras hablamos del partido del domingo o de cómo se rasca la nariz el nuevo director general… Hay que joderse, encima tienes que callarte y tragar».
—¿Se puede, señor comisario? —dice su secretaria, entreabriendo la puerta.
—Adelante, adelante, y déjate de tanta formalidad, no te quedes ahí pasmada como una becaria.
—Aquí tiene el expediente que me ha pedido —dice depositándolo sobre la mesa—. Su café. Le traigo un Termalgil seiscientos para su dolor de cabeza.
—¿No lo había de dos mil doscientos…?
—No lo… —Ana se calla de inmediato al observar la mirada cortante del comisario, al instante comprendió que esta mañana no estaba el horno para bollos—, puedo mirarlo.
—Está bien, me tomaré dos.
—La inspectora Serrano no se encuentra en la comisaría.
—¡Cómo que no está! ¿Dónde está?…
El breve silencio dibuja un gesto de extrañeza en el rostro cabreado de Antón Freixa, antes de continuar hablando:
—¿Acaso se ha tomado el día libre por su cuenta?…
—No, no, señor, ha venido a primera hora, pero ha tenido que salir con su compañero, el inspector Pedrol, a un servicio. Hace diez minutos que se han ido.
—¿Qué servicio?, ¿de qué se trata?
—No lo sé, señor comisario, no me comunicó de qué se trataba ni a dónde se dirigía —contesta Ana, mirando al comisario, mientras murmura para sí «vaya día me espera».
—¿No se lo preguntó?
—Sí, pero no me contestó.
—¿Cómo que no le contestó?
—No, señor. Seguramente, no me oyó. Cuando se lo pregunté ya salían por la puerta —dijo Ana, sonando a disculpa.
—Pues llámelos por teléfono, a ver por dónde andan esos dos muchachitos… de culo de mal asiento…
Se pone dos pastillas en la boca y sorbe un trago de café antes de continuar diciendo:
—Como siempre, son los primeros en apuntarse a todos los saraos con tal de no hacer los informes, ni estar cuando se les necesita.
—Son la nueva generación, comisario. Buscan hacer méritos —dice Ana encaminándose a la puerta.
—¿A dónde va? Deja de contonearte, que ya te tengo muy vista. Llámelos desde aquí.
Ana gira en redondo su delgado cuerpo sobre sus tacones, coge el teléfono con la mano derecha mientras con el dedo pulgar marca los números.
Antón Freixa y Ana se conocen muy bien, personal y profesionalmente, desde hace bastante tiempo.
Desde que Antón Freixa fue nombrado subcomisario y lo destinaron a la comisaría de Atocha, y luego como comisario a la de San Blas, llevan juntos dando tumbos, de eso hace ya casi doce años. Mientras, Antón liba a tragos cortos el café, le gustaba saborear el café que Ana le preparaba, hacía un café excelente. Ana espera a que le contesten al otro lado del teléfono mientras contempla los gestos en el rostro de Antón, intentando adivinar lo que pasa por su cabeza.
—Inspectora Serrano…
—Sí, soy yo.
—El comisario quiere hablar con usted. Un momento, que le paso.
—Serrano, ¿dónde carajo están ustedes…? Se han ido así, sin más…, seguro que están desayunando y leyendo tranquilamente el periódico, como si fuesen el ministro…, como si lo estuviese viendo…
Antón Freixa está más airado de lo acostumbrado. La reunión con su superior, el director general, lo había sacado de su habitual serenidad, dejándolo en un estado de hastío que le llena de una rabia contenida.
—¿Dónde están ustedes ahora, en la caraja? Teníamos una reunión esta mañana para que me pusiese al corriente del caso «Cisne». Eso es lo prioritario, ¿no cree?
—Comisario…
—Ni comisario ni leches…, no tengo ese informe en mis manos. Y son las doce de la mañana. Este tema ya tenía que estar cerrado de una puñetera vez.
—Comisario…
—Menos comisario y más movimiento. Les quiero aquí en quince minutos con el dichoso expediente. Quince minutos. ¿Me ha oído?
—Comisario —dice la inspectora Serrano al otro lado del teléfono—, es que nos han pasado un aviso de un homicidio en el hotel Miguel Ángel…
—¡Un homicidio!
—Eso es lo que parece ser…
—¿Está segura?
—Es lo que nos han dicho, comisario.
Durante unos segundos el silencio se instala en las ondas.
—Querían —continúa diciendo la inspectora— que viniese usted en persona. Como todavía no había llegado a su despacho, nos hemos adelantado para…
—¡Yo! ¿Para qué? ¿Y quién es el que le dijo que yo tenía que ir? ¿Es que ahora van así las cosas? —le espetó visiblemente enojado.
—No sé qué decirle. El sargento me dijo que era necesario que usted se presentase…, más bien imprescindible, señor…
—¿Qué sargento…? ¿Ramírez?
—No, Zapico.
—¡Cómo que Zapico! ¿Qué hace él ahí? En el escenario de un homicidio. Si él es de antivicio. ¿Acaso se trata de un narcotraficante?
—No, señor comisario, creo que no se trata de drogas, más bien…
—¿Ya han llegado? —dice Antón cortando a la inspectora—. ¿Quién es la víctima?
—En estos momentos estábamos a punto de entrar en el vestíbulo del hotel, señor comisario… Solo sabemos que se trata de una mujer. Es lo que nos ha dicho el sargento Zapico. En cuanto tengamos más datos de lo sucedido, se lo comunicaremos.
—Ya tenían que estar informados. ¿Qué es lo que saben? Hace media hora que han salido. Averigüen de una vez de quién se trata y dónde ha aparecido el cuerpo…, todos los detalles e infórmeme.
—Señor, el trafico está insoportable —contesta Serrano tratando de justificarse—. Hay una manifestación de sanidad y hemos tenido que desviarnos…
—Excusas —interrumpe el comisario la queja de la inspectora—. Todos los días hay manifestaciones en esta ciudad, y cuando no las hay siempre les surge algún otro percance, el caso es no llegar cuando se tiene que llegar. Excusas, Serrano, excusas, la culpa siempre es de otros. No me cuente milongas y pónganse a la faena.
—Señor comisario, no son excusas, y no hace ni quince minutos que hemos salido de la comisaría…
—Déjelo, inspectora. ¿Ha entendido lo que he dicho?
—Sí, señor comisario, lo he entendido.
—¿Está el sargento por ahí?
—No, no lo veo. Le diré que le llame, señor comisario.
—Déjelo, Serrano, ya lo llamo yo. Pónganse manos a la obra, hágase cargo de la situación, y avise al juzgado de guardia y al forense si todavía no lo ha hecho Zapico. En cuanto estén en el escenario, vuelva a llamarme y dígame de qué se trata…
El comisario se calla durante unos segundos. Piensa mesándose la rojiza barba. El tenso silencio se hace más que evidente.
—Espere —dice el comisario—, lo mejor será que me deje caer por ahí a ver de qué se trata.
—De acuerdo, señor comisario —dice la inspectora con respuesta lacónica.
—Serrano…, Serrano, ¿sabe que le digo? Que estoy hasta las plumas del sombrerajo de tanto «señor, señor» —dice el comisario colgando el teléfono.
—Vaya mañanita… de perros tiene hoy Galileo Barbirroja —comenta mientras cuelga el teléfono la inspectora Serrano a su compañero Pedrol.
—Seguro que esta noche la ex le ha estado tocando los bajos, bien tocados —dice Pedrol.
No había terminado de colgar, ya estaba alargando la mano para coger el móvil que tiene sobre la mesa, diciéndole a Ana, que estaba de pie a su lado:
—Póngame con el sargento Zapico.
Ana busca en su agenda el teléfono del sargento, marcándolo. Después del primer tono, sin esperar a que contesten al otro lado, le entrega el teléfono al comisario.
—¡Comisario Freixa!, buenos días. Estaba a punto de llamarle, la inspectora Serrano me ha dicho que no se encontraba en el despacho y que ella salía para aquí…, ah, ya la veo. Pero debería venir usted, señor comisario, es un caso…
—Zapico, me cago en tu estampa, para qué están los protocolos. ¿Qué narices estás haciendo ahí? ¿Acaso has pasado la noche en el hotel?
Tras unos segundos de silencio, en los que a través del micrófono se escucha el chasquido de la garganta de Zapico tragándose la saliva.
—Sé por qué lo dice, comisario, pero le juro que no era mi intención —dice desabrido y algo nervioso—. He tratado de localizarle para tratar de informarle desde el mismo momento en que fui informado. Como seguramente ya le habrán notificado. Pero el señor comisario no estaba disponible.
—Déjese de prefacios…, luego ya hablaremos, y dime qué cojones ha pasado.
—Verá, comisario. Ha aparecido el cuerpo sin vida de una mujer, en una de las suites del hotel Miguel Ángel.
—Sargento, eso ya me lo han dicho. ¿Qué tiene que ver contigo? ¿Se trata de la mujer de algún pez gordo de la droga, que se ha pasado con los polvitos de la divinidad?
—No, nada de eso señor. Pero…
—¿Entonces qué haces tú ahí?
—Antón… —dice Zapico tuteando al comisario, más sereno—, creo que debes venirte hasta aquí…
—¿Por qué tengo que ir yo personalmente? ¿Acaso se trata de alguien a quien yo conozco?
—No lo sé, Antón. Puede que sí, o puede que no.
—¿Qué significa ese puede que sí, puede que no?
—Después de ver la escena del crimen —continúa Zapico, sin hacer caso a la pregunta de Antón—, viendo dónde ha ocurrido y de quién supuestamente se trata, según el registro del hotel, pienso que es preferible que lo veas antes y que seas tú el que diga lo que se tiene que hacer.
—¡¿Tan grave es?!
—Creo que sí. Pero… yo diría que más bien…
—Más bien, ¿qué?
—Como está la…, preferiría que lo vieses personalmente, antes que contártelo.
—Demasiada intriga…, que Serrano y Pedrol examinen el escenario. Échales una mano mientras llego. Pero que no sea al cuello.
—Sí, comisario. Sin problema alguno.
—Ahh…, y tendrás que explicarme qué coño pintas tú en todo esto, Zapico, y por qué has sido tú el primero en llegar a la escena cuando no estás en homicidios.
El sargento Zapico conoce bastante bien al comisario jefe Antón Freixa, aunque hace años que no se llevan lo que se dice muy bien, como antes de entrar en la academia, cuando eran unos jóvenes en busca de un incierto futuro. Se respetan como jefe y subordinado, y se toleran por la amistad que les unió en el pasado.
Al poco de salir de la academia, se distanciaron. Zapico sabe muy bien que Antón es un arrogante cabronzuelo, pero que no tiene un pelo de tonto, es respetuoso con toda su gente, a la que dirige con habilidad precisa, y confía plenamente en las personas que están bajo sus órdenes. Pero, si alguno pierde esa confianza que él le da, ya puede ir vaciando su taquilla.
El comisario se pone en pie con el impulso de su cuerpo, al hacerlo, desplaza con brusquedad el sillón hacia atrás, instintivamente coge la americana que bambolea en el respaldo del sillón, encaminándose hacia la salida de su despacho, al tiempo que intenta colocarse la americana con el simple bamboleo de su tronco. Farfullando frases sin terminar ininteligibles, maldiciones, a viva voz para sí mismo…
—Lo que me faltaba en esta mañanita para que el día sea completito del todo… Un asesinato…, un detestable asesinato —murmura.
El enojo se hace patente en las líneas de su frente.
—¿Un asesinato? —dice Ana.
—Eso parece.
—¿Dónde?
—Si hay algo urgente, llámeme al móvil. Voy a ver qué tripa se les ha roto a los inspectores. Parece que algún marido cornudo se ha pasado de rosca con su santa… Avísame a un coche que me recoja en la entrada. Nos vamos al hotel Miguel Ángel.
—¿Al hotel Miguel Ángel?
—Sí…, hay que joderse. Ya es puta casualidad que tenga que ser hoy…, hoy precisamente, que a las siete de la mañana me han levantado dolor de cabeza y revuelto la úlcera.
El coche que traslada al comisario Antón Freixa se detiene ante la entrada principal del hotel Miguel Ángel. El comisario se apea del vehículo, dándose de bruces con las miradas inquisidoras de los que se mueven a su alrededor saliendo o entrando del hotel, y las miradas de preocupación de la inspectora Serrano y del inspector Pedrol.
—¿Qué hacen ahí parados como dos pasmaos, ni que hayan visto al diablo? —dice el comisario cerrando la puerta—. ¿O acaso ahora son los nuevos botones del hotel?
—Buenos días, comisario —dicen al unísono los dos inspectores.
—¡Buenos días! Buenos días, dicen —responde Antón llegando a su altura—. ¿Les parece que estos son buenos?
—Le estábamos esperando, comisario —responde la inspectora Serrano acompasando sus pasos a los de él, disponiéndose a seguirlo hacia el interior del hotel.
—Pues ya me tienen aquí. Pero… ¿hacía falta que me esperasen los dos juntitos como dos… tortolitos? —pregunta Antón a la vez que se frena de repente interrumpiendo su andar en el centro del vestíbulo.
—Es que estábamos esperando a que llegasen usted, comisario, el juez, el fiscal y los de la Científica.
—¿Están aquí?
—Todavía no han llegado. Señor
—Ya…, se habrán perdido, ¿no? La manifestación…
—Eso parece, Galileo… —dice Serrano con un susurro.
Antón gira su cabeza de repente hacia la inspectora, esta se ruboriza ante la mirada del comisario. Cree que le ha oído.
—Infórmeme, Serrano, ¿en qué sitio tuvo lugar el suceso?
—En la habitación 498, comisario.
—Se habrán preocupado de precintar el lugar, ¿no?
—Sí, comisario, se ha precintado toda la planta.
—¿Eso es todo lo que han hecho?
—Bueno…
—Sin tanto rodeo, inspectora, qué es lo…
—Hemos pedido a la dirección que nos faciliten la lista de clientes, las grabaciones de las cámaras y hemos visto la escena del crimen. Estábamos esperando a que usted llegase, comisario.
—¿Zapico dónde está?
—Está en la planta sexta esperando.
—Bien, pues vámonos para allá.
Da dos pasos hacia el interior del vestíbulo del hotel y de repente se gira hacia los inspectores que se habían quedado estáticos, diciendo:
—Pedrol, usted espere al resto de la comitiva que falta por llegar, cuando aparezcan acompáñelos a la 498.
—De acuerdo, comisario —contesta Pedrol.
—Pedrol, ¿cómo es que no veo a ningún agente en la entrada? No he visto a ninguno, ¿dónde están?
—Eee…, comisario…
—Comisario… —dice Serrano, quitándole la palabra a su compañero—, es un asunto feo. No le va a gustar…
—Y eso se debe a que… ¿Por qué lo dice, inspectora Serrano? —pregunta Antón mirando a la inspectora con mirada retadora—. ¿Acaso se han ensañado de mala manera con la mujer?… ¿¡No será la esposa del ministro!?
—No, no es eso, comisario…
—¿Entonces qué es? Explíqueme, Serrano.
—Es mejor que usted lo vea, señor.
El comisario no dice nada. Solo mira los rostros serios de los inspectores, en ellos se refleja un halo de preocupación, de disgusto, que no le gusta nada. Más bien, le irrita esa pose de misterio en los rostros de Serrano y Pedrol. Un gesto inexpresivo comienza a bocetarse en su cara mientras se gira sin decir ni palabra, solo las ondas del sonido ilegible de las palabras del comisario llegan a los oídos de los inspectores. Los dos conocen de sobra muy bien al comisario Antón Freixa. Aunque solo llevasen dos años a sus órdenes, era el señor de las cuatro «P», «Patas»: «Paciencia, Planificación, Procedimiento y Persistencia», siempre se lo repetía en cada caso.
Se miran de soslayo y guardan silencio, los dos saben que el comisario, en estos casos, no era amigo de las valoraciones prematuras ni de las primeras hipótesis, ni de las conjeturas basadas en simples corazonadas surgidas en el primer vistazo de la escena de un crimen. Al comisario solamente le servían las pruebas e indicios, algo de lo que no disponían y que desconocían en estos momentos, y, con toda probabilidad seguramente tardarían tiempo en dar con alguna de ellas que les señalase el camino a seguir para saber lo que había sucedido.
Desde el primer instante en que cruzan la puerta del vestíbulo del hotel Miguel Ángel, la inspectora Serrano siente como un calambre recorre su brazo izquierdo, signo inequívoco para ella de que lo sucedido allí aquella noche iba a ser un gran problema. El recuerdo reciente de lo que vio en la suite 498 se lo confirma.
La oscuridad se hace en su mente, percatándose en esa negrura de que aquel caso no le iba a gustar un ápice al comisario, y por supuesto a los de arriba, por lo que tendrán más de un dolor de cabeza y noches en vela, mientras no se solucione.
Antón Freixa se encamina hacia la entrada de los ascensores seguido de cerca por los inspectores. Mientras espera a que el ascensor llegue a la planta baja, Antón pregunta a Serrano:
—¿La dirección del hotel está al corriente de lo que ahora va a acontecer?
—Sí, señor. Están todos en el hotel esperando a que decidamos qué hacer.
—Pues transmítales paciencia, y unas cuantas dosis de tranquilidad, que en cuanto la científica termine con su trabajo y su señoría lo autorice, nos iremos por donde hemos venido y ellos podrán volver a su mundo de ir y venir… Pedrol, comunícale a la dirección que hemos llegado, y espera al resto de la comitiva.
Los inspectores se miran de reojo haciéndose un guiño de complicidad, saben lo que va a suceder a partir de ahora, ante las palabras del comisario jefe Antón Freixa, que pregunta entrando en el ascensor:
—¿A qué hora se ha registrado la llamada al 112? ¿Qué unidad fue la primera en llegar?
—No lo sabemos, señor…, nos llamó el sargento Zapico.
—¿Cómo?, ¿cómo…?, ¿qué es lo que me está diciendo?… ¿Se han cambiado los procedimientos para estos casos y no me he enterado?, ¿o acaso el sargento Zapico decide ahora qué es lo que se ha de hacer?
—No, señor, pero preferimos que sea el sargento Zapico el que le informe. Él es el que tiene todos los datos al respecto, y prefiere ser él el que se los dé personalmente.
—¡Acojonante! ¿Quién está custodiando el lugar de los hechos?
—Cuatro agentes. El sargento Zapico, el agente Abella, la agenta Novilla y el agente Martínez.
—Solamente… ¿Cómo es que no hay más agentes? ¿No he visto a ninguno en la entrada?… ¿Acaso han empezado en el ministerio con los recortes de personal sin comunicado alguno previo?… ¿Sabe por qué está Zapico aquí?
—Parece ser que el director, personalmente, le ha pedido al sargento Zapico, como un favor personal…
—¡Cojonudo!, por momentos mejoramos. Así que ahora nos dedicamos a hacer favores personales… A cambio de ese favor personal, ¿qué le deja pasar una noche loca con la parienta en la suite presidencial?…
—De eso último, no tengo ni idea. Solo sé lo que comentó el sargento, que el director le había pedido si se podía prescindir de llamar la atención con demasiados agentes merodeando por el hotel y sus alrededores.
—¡Y eso! ¿A qué se debe?
—Para no alarmar…
—¡Alarmar! —dice un sorprendido Antón, deteniéndose en seco, y girando la cabeza hacia la inspectora.
En sus ojos se mostraba el enigma del enojo, del fastidio preguntándole:
—¿Alarmar a quién?…
—A los clientes. Pero sobre todo a los sabuesos de los medios de comunicación, que en estos casos, como bien sabe, suelen acudir raudos y veloces a ver…
—¡A la prensa! ¿Por qué se iba alarmar la prensa? Serrano, ¿qué puñetas está ocurriendo? Seguro que ahora nos acusarán de querer ocultar algo… ¿Por qué tanto secretismo?
El ascensor llega a su parada, abriéndose las puertas, Antón se para entre ellas y mira a Serrano, esperando a que esta le dé alguna respuesta.
—Por la persona que hay en la habitación…
—Serrano, termine de decírmelo todo de una vez, carajo, y déjese de tanto misterio. Me estoy empezando a poner nervioso…, lo cual no es bueno. ¿Quién es esa misteriosa mujer? ¿Eso lo sabrá, al menos?
—Es Letizia Soto, la que está en esa habitación.
—¿Quién es esa tal Letizia Soto? —pregunta el comisario elevando una octava el tono de su voz.
—Comisario, ¿no ha oído ese nombre?, ¿no sabe quién es?
—Sí, lo oí, no recuerdo en estos momentos. Hoy no tengo la cabeza para acordarme de todos los nombres que he escuchado. Refrésqueme la memoria.
—¿No ha oído hablar del autor de libro El hombre que susurra a los sentimientos, que son tres libros en uno, también de La Justicia del juez Pérez y de algún que otro libro más?
—Sí, los conozco, he leído alguno de ellos, concretamente La Justicia del juez Pérez, me gustó. Pero ¿qué tiene que ver esa señora con ellos?
—Todos ellos —continúa informando Serrano, sin contestar a la pregunta del comisario directamente, sino enlazándola con lo que había empezado a contar, como a ella le gustaba hacer, dar largas respuestas repletas de información, para desesperación del comisario— números uno en ventas, que han dado mucho de qué hablar, por su contenido, a cuyo autor parece ser que nadie conoce, ni le ha visto, ni se sabe dónde reside, ni se sabe si está vivo o muerto. Según la versión dada por la editorial, su autor despareció antes de verlos publicados, vamos, que es un auténtico desconocido.
»Hay críticos entendidos en esto de los libros que comentan que todo ha sido una estrategia de la editorial para vender más ejemplares, y que su verdadero autor es el que dice ser el mejor amigo del que figura como autor en las portadas de los libros. La señora Letizia Soto, la que ha aparecido muerta en la habitación, esposa del que dice la editorial que es el autor de los libros, ahora es esposa del amigo que se ha encargado de que se publiquen los libros de su amigo y esposo de la mujer que está en la habitación 498.
—Menudo galimatías, inspectora, me conformo con que lo tenga claro usted, y usted lo tiene, ¿no, Serrano? Entonces, ¿sabemos el nombre del que es el verdadero marido y dónde reside?
—Sí, comisario. Es un arquitecto o ingeniero conocido. Que tiene cierto nombre en el mundo de la construcción. Y que además suele salir en las tertulias televisivas de vez en cuando…, en una de ellas ha tenido una bronca con el ministro de…
—¡Hostia puta!…, Nicolás…
—¡Comisario!…
—Perdón, inspectora… No…, no recuerdo el apellido.
—El mismo, comisario…, ¿lo conoce?
—No personalmente, lo he visto un par de veces en la tele. Me parece un buen tipo. ¿Lo habéis avisado?
—Lo estamos localizando, comisario.
—¿Sabemos algo?
—Todavía no, comisario. Acabamos de dar la orden para que lo localicen.
—¿Dices que ha sido el tal Nicolás el que lo ha hecho? —pregunta un desconcertado comisario, saliendo apresuradamente del ascensor.
—No —contesta la inspectora balbuceando—. No, señor, no lo sabemos todavía. Somos buenos…
El comisario lanza una mirada de tenue reproche a la inspectora Serrano.
—Todavía es demasiado pronto como para saber quién es el autor… Es mejor que lo vea, comisario…
El comisario camina en silencio por el pasillo en dirección a la habitación 498, en su recorrido se encuentran con los agentes, a los que el comisario saluda con la mirada y la inspectora Serrano con un leve movimiento de mano invitándolos a que los sigan a cierta distancia. Llegan a la altura de la puerta de la habitación, ante la que se encuentra el sargento Zapico, apoyando su hombro derecho contra la pared, cabizbajo, su rostro refleja conmiseración y lástima por lo que ha visto en la habitación que tiene a su espalda.
El sargento Zapico y el comisario Antón Freixa se conocen desde hace mucho tiempo, desde la adolescencia, pero entre ellos no hay una relación de una amistad cordial, como había sido en tiempos pasados. De jóvenes habían pertenecido a la misma pandilla de amigos, pero, cuando entraron en la academia de policía, la rivalidad y una muchacha, que con el tiempo terminó convirtiéndose en la esposa de Zapico, hicieron que se distanciasen. Habían salido de la academia en la misma promoción. Guardaban las distancias con educada cordialidad, se respetaban, pero sus vidas profesionales habían seguido derroteros distintos, aunque en cierta forma paralelos a su vez.
El primer destino del sargento Zapico había sido su propia ciudad, Madrid, donde aún continuaba, después de un año como agente, promocionó y ascendió a sargento, era listo más que inteligente, tenaz y constante. Antón siempre creyó que iba a llegar muy lejos en el escalafón de la Policía Nacional, pero se quedó estancado, no pasando de sargento.
El primer destino de Antón había sido Alicante, donde destacó por sus dotes de investigador avispado, no sabía el porqué, pero siempre estaba metido en todos los casos de cierta relevancia, lo que le valió su ascenso a subinspector, eso y el hecho de terminar sus estudios de Derecho que había comenzado antes de ingresar en los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado. Estuvo cuatro años y medio en Alicante, donde promocionó para inspector y, a los seis meses de serlo, lo trasladaron a su ciudad de origen, Madrid, a la comisaría de San Blas, donde permaneció subiendo en el escalafón del cuerpo, hasta el actual ascenso. Con el ascenso de Antón Freixa a comisario jefe de la Dirección General de la Policía Judicial, habían vuelto a coincidir en la Comisaría General en la UDEV, convirtiéndose Antón Freixa en el jefe directo del sargento Zapico, algo que al sargento no le hacía demasiada gracia.
—Bueno, Zapico, aquí me tienes. Cuéntame qué ha sido esta vez. Porque aquí la inspectora… misterio no me ha querido contar nada.
—Pues ya que está aquí, véalo usted mismo, comisario jefe, a ver qué le parece —dice el sargento con cierto ataharre.
—Vaya mañana llevamos. Más teatro de misterio.
Zapico introduce la llave magnética en la cerradura, el comisario ya se ha colocado las calzas de plástico sobre sus zapatos, entreabriendo la puerta, el sargento deja pasar al comisario delante, que da dos pasos hacia el interior enfundándose unos guantes de látex, mientras desde detrás, el sargento introduce la llave magnética en la ranura del mecanismo para que se encienda la luz de la amplia estancia, iluminándose tenuemente toda ella.
Ver la cara desencajada de un policía con tantos años de servicio como los que tiene Zapico y escuchar su voz apagada sin sonido hace que una luz de desasosiego se le encienda al comisario, poniéndolo en alerta por lo que pueda encontrarse.
—¡Qué leches… es esto! —dice un estupefacto Antón al abrir la puerta por completo y recorrer con dos pasos el vestíbulo hacia el interior de la habitación contemplando lo que tenía ante sus ojos.
El comisario se frena en seco al final del cuadrado que forma el vestíbulo de entrada, que da paso a la amplia habitación. Desde ese punto su nariz se percata del fuerte olor a cera de velas mezclado con aroma de jazmín, sus ojos descubren el cuerpo completamente desnudo de la mujer que la inspectora le había descrito. Ese cuerpo desnudo, atado por sus tobillos y muñecas, en la postura de crucifixión, en el centro exacto de la cama, con correas que parecen de cuero, inerte sobre la cama cubierta por lo que parece una sábana de plástico negro. Su rostro está cubierto por una máscara blanca remarcando sus ojos y su boca en negro. El comisario gira su cuello y, mirando al sargento, dice:
—Zapico, inspectora Serrano, ¿cómo sabéis que es la mujer que decís que es si no se le ve su rostro?
—Porque la habitación está registrada a su nombre…
—Eso no significa, necesariamente, que se trate de ella.
—Además… —dice Zapico—, porque hemos visto su rostro…, solo para comprobar si realmente era la persona que se había registrado, comisario…
—Lo hemos dejado todo como lo encontramos —se apresura a decir Serrano.
El comisario Antón no dice nada, comienza a caminar lentamente hacia el interior de la habitación deteniéndose a cada movimiento de sus pies. Antón escudriña pausadamente, con su mirada de avezado observador, cada rincón de la estancia. Trata de fijar el escenario en su memoria a través de la retina de sus agudos ojos claros.
Frente al vestíbulo de entrada en la habitación, unos cortinones gruesos, de un rojo intenso sobre el azul cielo de la moqueta del suelo, ocultan la amplia ventana; el papel pintado tela de saco de las paredes combinaba con el color sepia de los cuatro cuadros con dibujos de flores; el mármol de Carrara viste el vestíbulo de entrada y el amplio baño, al que se accede desde la pequeña salita con una mesa redonda y dos sillas a su alrededor que está situada en una esquina en la pared opuesta a la ventana, al lado de la cual hay dos butacones; a los pies de la amplia cama se halla una alargada mesa, sencilla, de la misma longitud; a su lado, treinta centímetros más alto, un rectilíneo mueble de 70×70 con un hueco de unos veinte centímetros en la parte superior, y una sola puerta negra, que oculta el mini-bar, reposa un televisor y una carpeta dosier con publicidad del hotel y el callejero ciudad de Madrid.
Es una habitación amplia, de estilo clásico, refinado, con sus muebles de madera maciza y telas de calidad, nada que ver con las habitaciones de los hoteles que últimamente se han construido, todas ellas cubiertas de fibras sintéticas que acaban de salir al mercado consumista al amparo de lo más novedoso. La cama es de una sola pieza de dos por dos, a su lado dos mesillas, los dos amplios butacones están tapizados en los mismos tonos de color que el de los gruesos cortinones que cubren la pared en la que se sitúa el amplio ventanal. En el que está situado a su izquierda se halla depositada la ropa del huésped, perfectamente ordenada; a su lado en su esquina derecha, se encuentran unos zapatos blancos de tacón, perfectamente alineados. La mesa alargada, a los pies de la cama, que hace las veces de escritorio-aparador, presenta suaves líneas rectas, sobre él que se encuentran un ordenador portátil Apple, a medio cerrar, una carpeta de cuero con el sello del hotel, sobre la que hay un e-book de la marca Sony, un teléfono móvil de la misma marca y un amplio bolso de Carolina Herrera de color rojo vino sobre un portafolio de cuadros marrón claro sobre un fondo blanco crema, también de Carolina Herrera. Debajo de la mesa ligeramente apoyada en una de sus patas, se encuentra la funda negra del ordenador y una papelera vacía. Al comisario le llama la atención dónde y cómo está situada la ropa interior de la mujer, así como lo que parece ser su pijama. El sostén está perfectamente colocado sobre el respaldo del sillón donde dormita su ropa, las bragas y su camisón están colocados de cualquier manera en uno de los brazos del otro sillón. También llama su atención la usencia de joyas.
De esos detalles tan simples, que para otros detectives pasan desapercibidos, el comisario Antón Freixa ha aprendido en sus ya casi veinte años de servicio en la Policía, que mirándolos pausadamente, con paciencia de monje, se puede obtener conveniente información. Por ello, Antón Freixa observa en un ceremonioso silencio, la escena del crimen que se le presenta ante él tras la leve cortina de humo que sale de su cigarrillo, que pende pasmado de la comisura de sus labios, el cual hace escasos minutos ha encendido para poder mitigar el mareante olor a cera y jazmín.
Esa primera impresión, no contaminada, de toda esa realidad-irrealidad que sus ojos están transmitiendo a su cerebro, de esa distorsión de imágenes, presentadas en unos segundos, que le proporciona esa primera mirada rápida, le sirve para que luego él, en la soledad de su cubículo, encuentre los detalles ocultos a la vista que encierra una estancia que es la primera vez que ve.
Antón siempre ha tenido ese don de retener en su cerebro cada detalle preciso de lo que ve, lo que le ha servido para llegar hasta donde se encuentra actualmente, algo que hace en cualquier sitio en el que entra por primera vez. En una sala de reuniones, en una oficina, en un restaurante, en una sala de necropsias, en una escena del crimen, siempre le dedica unos escasos minutos a situar cada cosa en su sitio, en la platea del teatro de su memoria. Esa primera realidad le marca la distancia necesaria para afrontar la resolución del problema, al que tendrá que enfrentarse en los siguientes minutos, con la mayor objetividad.
Antón, después de esos minutos de situar cada cosa, llega a la altura de los pies de la amplia cama, se queda parado, inmóvil, paulatinamente sus ojos recorren con mirada telescópica todo lo que se despliega sobre ella, en ese recorrido sus ojos circunspectos se encuentran con el desnudo cuerpo inerte de la mujer. Se lleva la mano derecha al rostro quitándose el pitillo de la boca, sin saber qué hacer con él.
La silueta del cuerpo de la mujer está marcada sobre la negra sábana con una sucesión pétalos de rosas rojas, perfectamente colocados a su alrededor, tiene una media melena rubia que sale de debajo de la máscara que cubre su rostro, parecida o igual, a las que se usan en los carnavales de Venecia. Alrededor de su cuello, un pañuelo de seda negro que le llega hasta sus antebrazos, que se hallan extendidos perpendiculares a su cuerpo, en cruz, con las palmas de sus manos vueltas hacia arriba, con una rosa azul en la mano derecha y una rosa blanca en la mano izquierda. Todo ello milimétricamente ejecutado.
Sobre la cabecera de la cama se dibuja una ordenada fila de quince cirios separados pero pegados, pues la cera derretida ha formado un magma voluble, de la que penden blancuzcos chorretes como si fuesen estalagmitas en el interior de una húmeda cueva. También hay velones, como los que suele haber en los altares de las iglesias, separados un palmo uno de otro en los laterales de la cama, sobre unos tacos cuadrados de madera. Uno de ellos aún mantiene su pequeña llamita de color amarillento encendida. El pesado olor a cera derretida se entremezcla con el fuerte olor a jazmín que desprende el cuerpo inerte sobre la cama.
Clavada con cuatro ordenadas chinchetas sobre la cabecera de la cama, se aprecia una tela blanca de 1,50 x 1,50, en la que se halla dibujada la figura de un cuerpo vestido con una túnica negra que tiene como rostro la figura de una máscara con un gran pico de pájaro y un sombrero negro, de ala ancha, sobre su cabeza. A cada lado de la figura la palabra «WHY» escrita en mayúsculas y en rojo entre dos signos de interrogación.
Sobre los cortinones, que ocultan la luz que quiere penetrar por la ventana, hay sujetos con una chincheta de cabeza cóncava de color amarillo unos folios con la impresión del rostro y el cuerpo de una mujer, paseando por las calles de una ciudad, que le recuerda a Madrid, del brazo de un hombre o pegada a él, o sentados en la terraza de un restaurante, que el comisario reconoce en el primer golpe de vista. Se imagina que esa mujer debe de ser la que se encuentra desnuda sobre la cama, que, según parece, es la señora Letizia Soto.
La puerta del baño está abierta, en el pedestal del lavabo hay dos grandes cirios rojos y, sobre el espejo, la palabra escrita entre interrogaciones que hay sobre la cabecera.
El comisario va moviendo su cuerpo, sin moverse del vértice opuesto a la cabecera de la cama donde se había colocado al entrar en el poliedro de la habitación, como si fuese la aguja del segundero de un reloj. Toda esta parafernalia aparece ante el frío y repelente estupor que se muestra en las líneas que se forman en el rostro de Antón, y que sus subordinados denotan al instante avalándolo con su mirada vacía hacia el infinito del poliedro, como no queriendo dar crédito a lo que están viendo, lo que los deja confusos, ya que no están acostumbrados al rictus perplejo que el rostro del comisario ha ido mostrando desde que ha entrado en la habitación. Clara e inequívoca intuición de que aquello no le gusta nada, sinónimo de noches sin dormir y largos días de oscuridad persiguiendo respuestas.
El comisario gira su cabeza hacia sus subordinados; Serrano y Zapico, que están mirándole desde el vestíbulo, no dicen nada, no hacen ningún gesto, solo esperan en silencio. Antón se gira por completo, con la mirada extraviada pasa entre ellos, los agarra por el antebrazo tirando de ellos hacia la salida de la habitación.
—¡Qué carajo es todo esto…, madre de Déu…! ¿Cómo?… ¿Quién?…
Todos guardan un silencio sepulcral, mientras el comisario jefe Antón Freixa deja caer el cigarrillo ya apagado, en un acto reflejo, de su mano, llevándose ambas manos a la vez sobre su rostro, frotándose los ojos; se estremece mientras gira el cuello sobre sí mismo, intentando que esos movimientos le liberen de los fotogramas, que aún se mantienen en su mente, de lo que acaba de presenciar en el interior de la habitación 498.
Mira, sin ver, a Zapico y a la inspectora Serrano, medio confundido, algo aturdido por el aroma a cera y jazmín que aún mantiene en la pituitaria de su nariz, mientras intenta en su conciencia encontrar las palabras que den forma a la primera decisión que debe tomar.
En voz baja, comienza a interrogarlos con el entrecejo surcado por líneas pronunciadas, de inquietud, en su rostro.
—¿Quién ha estado en la habitación y ha visto todo esto?
—El director del hotel —dice Zapico tomando la palabra—, el jefe de seguridad, el inspector Pedrol, la inspectora Serrano y yo mismo… Bueno, y ahora usted, comisario.
—¿No ha entrado nadie más?, ¿nadie ha tocado nada?
—No, señor.
—¿Está seguro, Zapico?
—Sí… Todos nos hemos quedado bastante sorprendidos con lo que nos hemos encontrado…
—¿Está usted seguro, Zapico? —repite el comisario.
—Sí, comisario, totalmente —repite un nervioso sargento.
—¿Alguno ha tocado algo?
—Bueno…
—Bueno, ¿qué…?, ¡contesta!
—La inspectora, como he dicho antes, le ha quitado la máscara para comprobar de quién se trataba realmente.
—Pero… —se apresura a decir Serrano— la he dejado como la encontramos, señor. Lo que vimos…
—¿Están seguros de que nadie más lo ha visto? —dice Antón no dejando que Serrano terminase de hablar.
—Sí, seguros…
—¿Quién dio el aviso? —pregunta mirando a la inspectora.
—El jefe de seguridad del hotel…, según tengo entendido, comisario —contesta.
—¿Quién cogió el aviso en la centralita de la comisaría?
—Comisario, el sargento Zapico, aquí presente, llamó a la oficina y me lo pasó Castrourdiales.
—No llamaron a la centralita —se apresura a decir Zapico—. Fue una llamada a mi número personal.
—¡Cómo…! ¿Qué dices?, ¿a tu número personal?, ¿por qué carajo te llamaron a ti personalmente y no a la comisaría? —pregunta el comisario, lanzándole una mirada de reproche al sargento.
—Déjame que le explique, comisario… —contesta Zapico.
—A ver, explícate… Explíquese de una vez… ¿Cómo no se utilizó el cauce reglamentario?…
—Verá, comisario, a eso de las once de esta mañana me llamó el jefe de seguridad del hotel a mi teléfono personal…
—¿Cómo es que el jefe de seguridad te llama a tu teléfono personal? ¿Lo conoces?…, ¿de qué?…, ¿es acaso un antiguo policía?…, ¿de quién se trata?
—No, nada de ello, comisario…
—¿Entonces qué?
—Es mi cuñado —dice medio susurrando el sargento.
—¡Así que tu cuñado! Empezamos bien… ¿Qué te contó ese cuñado tuyo para que ahora nos encontremos aquí con este marronazo, Zapico?
—Sí, mi cuñado… Yo también tengo cuñados, comisario jefe Antón Freixa.
—Todos tenemos cuñados toca pelotas, pero seguro…
—Sí, algunos solo tenemos cuñados que trabajan de seguratas…, no cuñadísimos, como otros —contesta un indignado Zapico por el tono de las palabras empleadas por Antón.
—Vamos, vamos, Zapico, no te pongas irónico, que nos conocemos, y no es el momento apropiado para la ironía.
—Como estaba diciendo, comisario jefe, sobre las once me llama el jefe de seguridad para… —recalca Zapico mirando fijamente a Antón— … para comunicarme que era urgente que me acercase hasta el hotel, que había muerto una clienta. Le conteste que ya sabía lo que tenía que hacer, que llamase a la centralita para informar y que yo llamaría al juzgado de guardia, que era la forma de hacer estas cosas, que yo no podía hacer nada, que ese era el reglamento. Él me contestó que creía que por esta vez no podía seguir el reglamento, prefería, que antes de llamar al 911, que yo lo viese primero debido a la naturaleza de lo ocurrido. Que, como un favor personal, me acercase a verlo y que luego harían lo que yo creyese conveniente. Yo insistí en que ese no era el procedimiento adecuado, que, si hacía lo que me estaba pidiendo, seguro que me metería en un lío gordo. Él insistió, diciéndome que el lío ya era más que gordo, ya que la muerta era una persona conocida y que, si llamaba al 911, lo más seguro es que la prensa se enterase antes de que la policía llegase, y que se armaría la de Dios.
—En eso tiene razón tu cuñado…
—Me contó de quién creía que se trataba por el registro del hotel. Que había entrado en la habitación y se encontró con… lo que hemos visto. Que no había tocado nada.
—Está bien, Zapico. Hizo lo que debía hacer, aunque no sea lo más correcto en estos casos. Y lo sabes.
—Si tú lo dices, Antón…, perdón, señor comisario.
—Zapico —dice Antón dándole una palmada en el hombro—, viendo lo que aquí nos hemos encontrado, veremos la manera de que no tengas problemas. De momento, será mejor que nadie sepa quién es tu cuñado ni que fue el que dio el aviso…, si preguntan, he sido yo quien os lo ha dicho. ¿Lo tenéis claro?
—Pero comisario…
—Ni peros, ni manzanos. Yo soy el responsable. Os remitís a mí. ¿Os queda claro?
—Gracias, comisario.
—Por lo visto, te convenció…, hiciste bien. Dejemos los agradecimientos para otro momento. Siga, ¿qué paso entonces?
—Mi cuñado, para terminar de convencerme, me pasó al director del hotel, que me dijo lo mismo que me había dicho mi cuña… el jefe de seguridad, que sería mejor que me acercase, no como una obligación, sino más como un favor personal. Además, me dijo que, hasta que no viese lo que había sucedido en la habitación 498, no comentase nada del motivo de su llamada a nadie. Que le resultaba muy enojoso tener que hacer lo que estaba haciendo, solo se limitó a repetirme por encima, como me había dicho el jefe de seguridad, de qué se trataba, quién creían que era la huésped de la habitación, pero prefirió no decirme con certeza si se trataba de la misma persona. Así que al final decidí acercarme a ver qué era lo que había sucedido. Más para aconsejar que por otro espurio motivo. La verdad es que yo pensé que se trataba del suicidio de la mujer de un famoso, le dije a la agente Novilla que me acompañase. Cuando llegamos, el director y el jefe de seguridad me trajeron hasta la habitación donde nos hallamos en este momento. En ella me encontré lo que usted mismo acaba de ver…, tal cual…
—¿Y después…?
—La verdad, comisario, en principio no tenía muy claro lo que tenía que hacer, no porque no lo supiera, sino más bien por el impacto que me produjo lo que usted mismo ha visto —continúa diciendo Zapico—, por lo que opté por llamarte directamente, pero, por lo visto, estabas en una reunión importante.
»Su secretaria, la señorita Castrourdiales, me dijo que la inspectora Serrano y el inspector Pedrol estaban de guardia, que a lo mejor ellos podían ayudarme. Me pasó a la inspectora Serrano, sin darme tiempo a decir nada al respecto. Le dije a la inspectora, aquí presente, ella misma se lo puede corroborar, que era urgente que hablase con usted, comisario, por lo que había sucedido. Le conté lo que me había encontrado, que había un cadáver en una de las habitaciones, y, dado lo que me había hallado y el modo en que se encontraba, así como de quién suponía que se trataba…, eee…, le indiqué que era prioritario hablar con usted para ver cómo debíamos actuar. Ella me contestó que no sabía lo que usted iba a tardar, y que creía que lo mejor sería que ella y Pedrol se acercaran para hacerse cargo mientras usted llegaba, así se podía adelantar en la investigación ya que las primeras horas son las importantes. No les dije nada más, quedamos en que ellos salían para aquí de inmediato.
—¿Qué hiciste mientras tanto?
—Llamé a dos agentes más, en los que confío, que estaban patrullando por la zona. Mientras esperaba a que llegasen los inspectores, el director, de acuerdo conmigo mismo, tomó la decisión de no comentar lo ocurrido, ni alarmar en exceso a los clientes del hotel con demasiada presencia policial. Lo que pretendíamos con esa decisión, a ser posible, era que la prensa ni nadie del hotel se pudiese enterar de lo sucedido hasta que usted en persona lo decidiese…
—Por una vez han hecho bien.
—En cuanto llegaron los inspectores, me dijeron que acababan de contactar con usted y que ya salía para aquí, les expuse los hechos de lo sucedido, decidimos llamar a todo el mundo, juzgado de guardia, fiscalía, forenses y a la científica, a los que estamos esperando. Ahora usted dirá lo que tenemos que hacer, comisario.
—Deberían haberme localizado de inmediato, lo saben, ¿verdad?, y, sobre todo, antes de llamar a nadie, deberían haber llamado…
—Comisario…, comisario —dice Serrano cortando las palabras de Antón—, es lo que hemos hecho, señor, a la científica, a los forenses, al fiscal y al juzgado. Los hemos llamado después de haber hablado con usted y decirnos que salía para acá.
—Les he llamado yo a ustedes, inspectora, recuerden. Inspectora Serrano, usted sabe muy bien que debía haberme llamado en cuanto habló con el sargento.
—Comisario, estaba con el director… y no…
—Bien, dejémoslo, la próxima vez que no se repita. Ahora esperemos tener suerte con el juez y el fiscal. ¿Sabe qué juzgado es el que está de guardia?
—El trece. La titular es la jueza Valentina de la Riva. El fiscal creo que Cortázar.
Antón hace un gesto de desagravio, torciendo la boca al oír el último nombre. Cortázar no es santo de su devoción. Es de los que piensa que el fiscal Cortázar es de esos a los que les gusta demasiado envolverse con papel de periódico. Le gusta ser el protagonista del momento.
—¿El forense es Caniellas?
—Sí, comisario.
—Bien, vamos a ver, señores, si dejamos un par de cosas claras —comienza diciendo el comisario pensativo.
»Primero…, la fiscalía y la juez, de momento, es mejor que no se enteren de cómo nos hemos enterado de este suceso. Si preguntan, me los remite a mí, ya se lo contaré yo cuando lo crea conveniente y como crea que deba decírselo…; cuanto menos sepan de cómo nos ha llegado este entuerto a nuestras manos, mejor. Sobre todo la fiscalía, no me gustaría darle un motivo a Cortázar para que empiece a hacer una de las suyas.
»Zapico, si te pregunta el motivo por el que estás aquí, le dices que estabas siguiendo una pista del mexicano y que yo te he pedido que te quedaras. ¿De acuerdo?
El sargento asiente con la cabeza, mientras Antón habla en voz baja, teniendo los rostros de sus subordinados cerca del suyo y mirándolos a los ojos, para comprobar que se enteraban de lo que les estaba diciendo.
—Segundo…, esto lo digo muy en serio —dice Antón mirando fijamente al sargento y a la inspectora—: La prensa no puede ser informada de ningún detalle, ni el más mínimo, del estado en que se ha encontrado el escenario.
»Zapico, tú te vas a encargar de que los agentes sellen esta planta. Pon un par de patrullas por los alrededores del hotel, que procuren no llamar demasiado la atención, por si acaso los necesitamos. Serrano, llama a la comisaría y que envíen unos agentes de paisano, que se distribuyan por el hotel, por el bar, el vestíbulo, los pasillos, a ver qué pueden oír. Infórmenlos solo de lo necesario sin detalles, a ver qué podemos averiguar.
»Debe advertirles de que nada de comentar nada de nada a nadie o se las verán conmigo. ¿Está claro?…
—Perfectamente, comisario —contestan los dos a la vez.
—Tercero…, sargento, hable con ese cuñado suyo, el jefe de seguridad, y con el director, hágales saber que no hablen nada con nadie sobre que tú has sido el primero al que han informado, ni sobre lo que han visto… Luego hablaré con ellos…
—Comisario, eso ya lo saben de sobra, no hace…
—No está de más el recordatorio —dice Antón levantando la mano derecha indicando que guarde silencio—. Si se sienten presionados o coaccionados por la fiscalía, que cuenten hasta diez antes de hacerlo, y que salgan pitando a comentármelo a mí personalmente…
»Cuanto menos hablemos de este punto con los señores de la fiscalía y el juzgado, mejor nos irá. Hay demasiados cuentacuentos por los pasillos de los palacios de justicia, que por una cena en el Zalacain le van con el cuento, a su manera, a los pitufos sabelotodo de la prensa… Este caso lo voy a llevar yo personalmente, ¿entendido?
Una sonrisa tonta se dibuja en los rostros del sargento y de la inspectora.
—Mejor nos irá a todos… Para poder centrarnos en resolver este caso, sin perdernos en tener que desmentir dimes y diretes que ponen nervioso a Rasca…, ya me entendéis. ¿De acuerdo?… Ahh, y, por descontado, que lo que acabo de decir nunca me han escuchado decirlo, si no…
A Antón se le arruga el ceño al nombrar al director general. Este es otro toro al que tendrá que torear en la plaza del Ministerio con mano izquierda. Lanceando con la capa en la derecha, comenzando por una «larga natural» y una «larga cambiada», luego algunos «recortes», antes de hacer una «verónica» con las dos manos.
«Tendré que torearle despacio. Tengo la impresión de que va a ser una larga corrida. Pero eso será más tarde», se dice para sí Antón.
—De acuerdo, comisario…, yo me encargo…
—Vayamos con cuidado, compañeros, no hace falta que les diga que nos encontramos ante un homicidio nada corriente, por lo que tenemos que tratarlo con guantes de seda si no queremos que toda esta mierda nos estalle en toda nuestra puta cara.
—En eso tiene razón, comisario. No se preocupe —dice Zapico mientras asiente con la cabeza la inspectora.
—Serrano, usted y Pedrol seréis los encargados de coordinar este caso, que el subinspector Ramones os eche una mano en los casos que aún tenéis pendientes. Zapico, te quiero en este caso exclusivamente, usted colaborará con los inspectores en todo. Serás su sombra. Pasa tus asuntos a Ramírez. Todo lo que averigüéis acerca de este caso me lo comunicaréis directamente a mí y a nadie más. ¿Estamos? Diga lo que diga la fiscalía o la juez. Ya les informaré yo a ellos cuando lo crea conveniente.
—Sí, señor comisario.
—Zapico, recuérdales a los agentes que no dejen pasar a nadie sin autorización. Y avisa al director y al jefe de seguridad de que vengan, que quiero hablar con ellos. Serrano, llame a Pedrol y dígale que suba, que se quede Novilla esperando a la comitiva…, tenéis el equipo en el coche, ¿no?, pues que lo suba con él. Vamos a entrar ahí dentro, a ver qué es lo que podemos conseguir antes de que llegue la científica y el forense… Sacaremos fotos, notas, sin tocar ni mover nada o tocando lo menos posible, con mucho cuidado… Vayan a hacer lo que les he dicho, yo les esperaré aquí.
Zapico y Serrano se separan del comisario para cumplir lo que él les acaba de encomendar.
Antón camina inquieto con pasos cortos y perezosos, pensativo, por el pasillo con las manos cruzadas a la espalda. Está ausente, se encuentra caminando por el pasillo, pero no está en él. Su mente se está preguntando cómo alguien ha podido llevar a cabo semejante infamia sin que nadie se haya percatado de nada de lo que estaba ocurriendo en el interior de aquella habitación. Todo lo que acaba de ver con sus propios ojos tenía que haber llevado tiempo, muchas horas, y, por descontado, ajetreo, ruidos o gritos. Alguien tendría que haber oído algo…
No recuerda haber visto sangre alguna, así que lo más seguro es que la han drogado o envenenado de alguna manera. Han tenido que preparar toda la escena cuando la mujer ya estaba inconsciente o muerta…, al menos, no habría sufrido tanto.
«Qué es lo que nos quiere decir el desequilibrado que ha realizado este desaguisado, con esta puesta en escena. Tiene que ser un mensaje con el que nos quiere transmitir o decir algo… ¿Pero el qué?… ¿A quién va dirigido?…, ¿a la policía?…
»¿Por qué?…, ese dibujo de la máscara…, y las fotografías colgadas de las cortinas… Para indicarnos que los había estado siguiéndola, a ella y a su marido… Pero ¿cuándo?… ¿Desde cuándo?…, será una venganza de alguien… a su marido…, a ella… ¿Por qué?…
»¿Será un amante despechado?… ¿Tal vez el marido?…, no lo creo… Si no, ¿qué sentido tienen esas fotos de los dos juntos?…, o puede que sí, y que esas fotos solo sean para despistarnos…».
Antón, mientras camina cargando su mochila de preguntas, va mirando en todas las direcciones del pasillo, tratando de descubrir cámaras que le puedan indicar qué es lo que ha podido suceder en aquel pasillo.
El comisario, en mitad de su recorrido, se gira hacia la entrada de la habitación mientras introduce su mano derecha en el bolsillo interior de su chaqueta de cuadros que hoy lleva puesta y saca un pequeño bloc de notas con su fina estilográfica de nácar blanco, que le había regalado Ana en su último cumpleaños.
Lo abre tirando del cordelito azulado de marcación, poniéndose a escribir deprisa, sin levantar la vista, seguro de lo que está reflejando en una de sus hojas en blanco, esas primeras preguntas sin respuesta que él mismo se está planteando.
Garabatos ilegibles para cualquier otro que no fuese él mismo.
Mientras las imágenes de lo que acaba de ver en la 498, que se han quedado grabadas en su retina, van llegando pausadamente a la antesala de su memoria, más se convence de que este asesinato no es más que un crimen pasional, un amante, el marido, o quizás, por qué no, algún juego erótico de esos a los que suelen jugar los esnobs, y que se les fue de las manos.
—Comisario —dice el sargento Zapico sacando al comisario de sus pensamientos—, ya he hablado con el director y con el jefe de seguridad. ¿Quiere hablar usted con ellos ahora?
—No, que esperen un momento. Deben de estar al caer su señoría, el fiscal y todos los demás que tienen que venir. Luego hablaremos con ellos. Luego, luego…
—Como desee, comisario.
—¿Habéis llamado a la comisaría?
—Sí, comisario, ya está todo en marcha —contesta Serrano a su espalda.
—Comisario —dice el inspector Pedrol—, los de la científica se retrasarán, están atrapados en un atasco…
—Señores, qué les parece si me acompañan adentro, a ver qué podemos sacar en claro mientras llegan los demás.
Ninguno de los tres contesta nada, Antón se dirige hacia la entrada de la habitación y, colocándose unos guantes de látex que le ha ofrecido la inspectora, dice:
—Fijémonos en todo detenidamente, pero procuremos no mover nada de su sitio hasta que lleguen los de la científica. Limitémonos a tomar notas de cada detalle y fotografíenlo.
Una vez en el interior, y mientras los demás se distribuyen por la estancia, Antón se dirige hacia la ventana, abriendo un palmo los pesados cortinones de color rojo.
Detrás de ellos se esconden unas finas cortinas blancas, que él deja estar, de modo que la luz natural de este día grisáceo madrileño pueda penetrar en la habitación bañando tenuemente la amplia estancia.
El sargento Zapico se queda parado, inmóvil, en el centro de la habitación, contemplando los movimientos de los demás, sin decidir qué hacer. La escena le sobrecoge.
El comisario se queda mirando los pesados cortinones rojizos; hay clavadas sobre ellos con chinchetas cóncavas de color amarillento, perfectamente ordenadas, seis fotos de 20×30 en las que aparece una mujer. Antón tiene la certeza, más que la sospecha, de que se trata de la misma que está sobre la cama, aunque su rostro lo tiene oculto tras esa máscara de color blanco y negro, junto a un hombre cuyo rostro reconoce de haberlo visto en alguna de las tertulias de televisión y en la prensa. Los edificios que aparecen reflejados tras ellos le suenan y trata de recordar a qué calle pertenecen. Eso será una pista. Tendrá que volver más tarde sobre ello.
La inspectora Serrano se dirige al baño, mira el interior desde la puerta. Antes de entrar en él, extrae de su bolsillo una pequeña cámara fotográfica, disponiéndose a sacar unas fotografías para plasmar el estado en que se encuentra. A su espalda resuena la voz azarada del inspector Pedrol, girándose ve que está ante el ordenador portátil que hay sobre la mesa-escritorio de la habitación.
—¡Hostia! Tenéis que ver esto… Perdón, comisario. Al levantar la tapa del ordenador ha aparecido esto…
Antón, Zapico, Serrano, los tres se giran y se acercan lentamente, con el reflejo en su rostro de las líneas perfiladas de la señorita curiosidad-expectación reuniéndose alrededor de Pedrol. En la pequeña pantalla del portátil aparece una frase escrita en mayúsculas que parpadea intermitentemente como si se tratase del salvapantallas. En la esquina inferior derecha se aprecian la palabras «pulsar Intro».
«ERES QUIEN ERES, Y, SI NO ERES QUIEN ERES…, ENTONCES QUIÉN ERES»
El sargento y los inspectores miran al comisario sin decir nada. Antón pregunta al inspector Pedrol:
—¿Lo has tocado?
—No, señor. Estaba entreabierto, al levantar la tapa ha aparecido. Debía de estar encendido, comisario.
—Bien. Veamos qué es lo que nos quieren decir. Por lo visto, se ha tomado muchas molestias.
Antón, con su dedo enfundado, pulsa «Intro» y en la pantalla surge de inmediato un recuadro en blanco, del tamaño de un folio, sobre el que aparece un enigmático texto:
«Lo que tu conciencia te dice, y tu voz calla por cobardía, quiero que me lo digan tus ojos. Porque necesito saber que ya no me reflejo en tu mirada, que tu mirada ya no grita mi nombre, ni lo que sientes por mí, sino que los gritos de tu mirada son gritos de odio, desprecio y asco hacia mi nombre.
Quiero ver en tu mirada si ese desprecio y asco que reflejan las líneas de tu rostro son capaces de llegar hasta ese odio que te lleve hasta el umbral de mi morada. Para darme la muerte, como única salvación.
Sí, la muerte. Estás leyendo bien.
La muerte como tu bendición final.
Porque yo soy capaz de odiar hasta ese punto, no por mi salvación ni con ninguna bendición, simplemente porque estoy convencido del odio que durante todos estos años ha anidado en mí hacia ti. Con todo lo que se esconde tras la palabra odio: rencor, aversión, aborrecimiento, tirria, abominación, rabia. Si, por casualidad, te estás preguntando el porqué, rebusca en la biblioteca de tu pasado, y seguro que no hallarás solo uno.
Por eso quiero verte de frente, sin que pestañees, sin que voltees la cabeza hacia el otro lado, mientras de tu boca salen palabras que no sientes, palabras de rabia, de incomprensión, llenas de preguntas cuyas respuestas te has olvidado en ese rincón de tu pasado, al que te has negado a regresar.
Quiero que me mires de frente fijamente, y que guardes un silencio sepulcral. Que seas un mudo, o, mejor aún, que te transformes en sordomudo, para que no puedas emitir sonido alguno, para que no puedas oír la voz de tus sentimientos. Deseo que me mires de frente, a la cara, para poder clavarte mi mirada, y ver en tu rostro el reflejo de lo que estoy haciendo, paso a paso, y poder adivinar en tu desconcertante mirada si tengo el valor de llegar hasta el final.
Si realmente quieres conocer las respuestas a tus preguntas, el porqué, el cómo, el debe y el haber, y si estás dispuesto a aceptar esas respuestas como la única verdad a tus preguntas, solo tienes que hacer una cosa: disponer de tiempo, detener el tiempo de tu reloj, para jugar un torneo de ajedrez contra mí. Al mejor de cinco partidas.
Porque el ajedrez es como la vida misma, una batalla constante. Es lo que tú sueles decir cuando te dispones a jugar una partida.
Pero toda batalla tiene un principio y un final, en el medio de esos dos puntos, principio y final, intervienen sentimientos y estrategias, avances y retrocesos, para sobrevivir el mayor tiempo posible a costa de tu adversario. Este es un momento de retroceder para poder avanzar.
Cuanto más dure la partida, más respuestas hallarás, ya que en ese espacio que hay entre el principio y el fin, entre jugada y jugada, como si se tratase de las estaciones del «vía crucis», haremos un receso en la batalla para ir mostrando las respuestas.
Si ganas te mostraré la verdad del «porqué» de lo acontecido, y todo habrá terminado. Si no, te quedarás con el jaque mate de la partida, mientras te preparas para el siguiente torneo.
Te deseo buena suerte.
¿Jugamos? ¿O decides levantarte e irte?
Nota:
Esto último no te lo aconsejo, pues será una partida pendiente que te perseguirá allá donde vayas. Las partidas que no se juegan ni se ganan, ni se pierden. Solo te dejan dudas.
A quien esto lea, que sepa que, si acepta el reto, ya no habrá vuelta atrás. Que ponga todo su empeño, su inteligencia, su habilidad para ganar, ya que, si no lo hace, tendrá que jugar las partidas de otros torneos, con otro público, con los mismos jueces, en otros escenarios, con otros resultados parecidos, pero con un mismo fin.
Hasta que consiga darme el jaque mate y encuentre con ello las razones del por qué, para que así dejemos de jugar, pues habrá sido mi final, y tú, un digno rival.
El trofeo será la VERDAD».
En la parte inferior de la pantalla en su margen izquierdo aparece la palabra intermitente «Pulsar».
Todos se miraron de soslayo por un instante, sin decir palabra. Sus miradas eran simples signos de interrogación.
Antón coloca su mano forrada en látex sobre el ratón del ordenador desplazándolo cuidadosamente hasta colocarlo sobre la indicación de «Pulsar».
De inmediato aparece en mitad de la negra pantalla un tablero de ajedrez con las fichas perfectamente colocadas, una especie de reloj de dos esferas de los que se utilizan en el juego y una especie de recuadro en cuyo encabezado se puede leer «Movimientos», en la casilla derecha del recuadro, «Negras», «Blancas», en los dos siguientes, y, al lado, otro recuadro vacío. Debajo del tablero una lacónica frase.
SI ESTÁ DISPUESTO A JUGAR, PULSAR AQUÍ.
El sargento Zapico y los inspectores Serrano y Pedrol se sobresaltan ante lo que están viendo, se intercambian entre ellos miradas de sorpresa, interrogantes de desconcierto, pues cada uno de ellos a su manera se imaginan que han abierto la puerta del misterio.
El comisario Antón Freixa, con los ojos entrecerrados, mira la pequeña pantalla tratando de tomar una decisión, mientras su mente procura convencerse de si será real la amenaza que su mente ha encontrado en el texto que acaban de leer. Si su mente está en lo cierto, van a tener un serio problema. Tendrá que volver a leer detenidamente aquel texto. Antón levanta la cabeza y, sin apartar la vista de la pantalla, pregunta:
—¿Alguno de ustedes recuerda cómo se juega?
—Yo, más o menos. Pero nunca he sido muy bueno —dice Pedrol—. Me defiendo.
—Pues dele, a ver qué sacamos de esto.
Pedrol aprieta donde indica la pantalla y de inmediato un peón blanco se mueve, adelantándose en el tablero, movimiento que aparece anotado en la casilla de «Blancas»; en ese instante, uno de los relojes empieza a contar. Mientras, aparecen en la parte inferior de la pantalla las palabras «Te toca jugar». Intermitentemente, Pedrol, mueve el ratón sobre un peón negro y lo desplaza hacia adelante. El mismo movimiento que realizó el peón blanco. En el recuadro aparecen los movimientos ejecutados con un misterioso numero en la casilla en blanco.
1 — c4-d6 —311
De inmediato desaparece de la pantalla el tablero de ajedrez y aparece la figura de una persona vista de espaldas vestida con una especie de túnica negra que le cubre hasta los pies. Sus manos están insertadas en unos guantes de color blanco. Al girarse, su rostro se esconde detrás de una máscara blanca con forma de cabeza de pájaro, la cabeza la tiene cubierta con un amplio sombreo negro de copa y de gran ala.
Es el mismo retrato que se encuentra impreso en la sábana que hay en la cabecera de la cama. Todos vuelven al unísono su cabeza, durante unos segundos, hacia la pared del cabezal de la cama, para cerciorarse de que se trata de la misma figura. Por detrás de la esperpéntica figura se distingue entre una especie de nebulosa, la habitación donde se encuentran tenuemente iluminada, con parte del cartel que está sobre el cabezal de la cama, en el que apenas se puede apreciar lo que hay.
Los ojos que se reflejan tras aquella máscara son como zafiros relucientes del color de la aguamarina, de los que se desprende un diminuto haz de enigmática luz. El propietario de aquellos ojos se desplaza con lentitud hacia un lado, dejando que aparezca en la pantalla el cuerpo completamente desnudo de la mujer que yace sobre la cama, moviéndose compulsivamente con rabia de un lado a otro, tratando de deshacerse de las correas de cuero negro que tienen prisionero su cuerpo, por sus tobillos y sus muñecas, sujetas a los travesaños de la cama, forrada, desde el cabezal a los pies, por un plástico de color rojo vino. Una cinta negra cubre su boca, impidiéndole emitir sonido alguno. Sus ojos, abiertos como platos, reflejan el miedo que está sintiendo. Esa mujer desnuda es Letizia Soto.
Si hasta ese momento albergaban alguna duda sobre su identidad, estas imágenes se lo aclaran. Les muestran la realidad.
El personaje con la cabeza de pájaro se encuentra de pie, al lado derecho de la cabecera, la mujer lo mira con terror, él se gira dándole la espalda y colocándose frente a una mesa de acero de un solo pie, sobre la que hay una pequeña maleta metálica. La abre y comienza a extraer unas bandejas que coloca en el extremo de la mesa, cuando ha terminado, la retira y se dispone a colocar las bandejas a lo largo de la mesa, lo hace con escrupuloso orden, como si lo hiciese todos los días. En el interior de las bandejas se puede distinguir perfectamente una serie de instrumentos de acero inoxidable que destellan con el reflejo de la tenue luz.
Mientras el tétrico personaje está ordenando su instrumental, alguien más aparece de repente en la pantalla. Los cuatro se sobresaltan ante esta nueva aparición. El nuevo personaje va vestido con una túnica de color morado, con una capa negra enganchada a sus hombros, y con una capucha negra que cubre su cabeza. Sus manos están enfundadas en unos guantes del mismo color que la túnica, en una de ellas porta una especie de correa ancha negra. Se inclina hacia el lado izquierdo, donde se encuentra postrado el cuerpo de la mujer, a la altura de su cabeza. Durante un minuto escaso permanece en esa postura, parece como si estuviese manipulando algo. De repente se endereza y se gira, mostrando su rostro oculto tras una máscara con dos caras, una blanca y otra negra. Los está mirando, con una mirada retadora, mientras, se encamina hacia el otro lado de la cama. Entonces, el comisario y sus acompañantes pueden ver claramente que aquellos tétricos personajes que aparecen en la pantalla del ordenador han montado una especie de estructura metálica separada un metro de la cama, rodeándola con un plástico transparente, simulando una especie de burbuja, que aísla la cama del resto de la habitación.
De ahí que a Antón Freixa no le llamara la atención nada que no estuviese en su sitio.
De improviso las imágenes se van y vuelve a aparecer el tablero de ajedrez, moviéndose otra ficha del tablero, repitiéndose así la misma operación.
El inspector Pedrol hace su movimiento, reiterando la misma operación que en el primer movimiento, manifestándose en el recuadro los movimientos ejecutados con sus respectivos misteriosos números en la casilla en blanco.
1 — c4-d6 —311
2 — d4-N f6 — 2951
De nuevo vuelven a aparecer las imágenes en el punto exacto donde se han ido.
El personaje con la máscara de los dos rostros se encuentra al otro lado de la cabecera de la cama, se inclina sobre la cabeza de la mujer y la sujeta con su mano derecha mientras con la otra coge el extremo de la correa que ha dejado sobre la cama, al otro lado, pasándola por la frente de la mujer, sujetando su extremo en el travesaño, la aprieta con fuerza e inmoviliza su cabeza. Comprueba que esté bien sujeta y se levanta para al segundo después desaparecer de la pantalla por donde había surgido.
La desnudez de la señora Letizia Soto aparece en la pantalla atada por sus tobillos, sus muñecas y su frente con una amplia correa oscura a los travesaños de la cama. Refleja el terror que debe de sentir y sufrir, con una rabia descontrolada, moviendo su menudo tronco impulsivamente, tratando de deshacerse de las ataduras que la mantienen sujeta. Todos sus movimientos resultan un esfuerzo inútil.
Los ojos humedecidos de la inspectora Serrano, por unas lágrimas contenidas, solo pueden ver y sentir el dolor de aquel cuerpo de mujer.
Mientras, la figura del personaje de negro con máscara de pájaro continúa limpiando y ordenando los instrumentos que tiene ante él, sin preocuparse de lo que sucede a su alrededor. Hace un leve movimiento con su cabeza al ver aparecer a su compañero, la máscara de las dos caras, que se acerca hasta la mesa donde se encuentra portando una especie de baúl con ruedas. Cuando ha llegado a su costado, lo abre, mostrando una serie de estantes repletos de pequeños frasquitos de cristal. Le comenta algo al misterioso personaje de negro, se inclina colocándose en cuclillas delante del baúl. Al segundo comienza a levantarse lentamente sujetando entre sus manos un recipiente de cristal lleno de un líquido en el que están nadando una especie de larvas alargadas de color oscuro, que deposita sobre la parte superior del baúl desenroscando su tapa.
Se inclina levemente y va sacando los pequeños frascos que coloca sobre la mesa.
Los cuatro perciben el esfuerzo físico que aquel cuerpo desnudo está realizando por deshacerse de las ataduras que la retienen.
En la pantalla se nota como se forman gruesas gotas de sudor sobre él, comenzando a discurrir como si se tratase del nacimiento de un río con varias bifurcaciones, deslizándose lentamente por su piel morena a lo largo de sus marcados músculos cansados, derrotados, debido al afán, innecesario, que está realizando por deshacerse de las ataduras. Aquellos relucientes regueros de sudor transparente que surcan su lívido rostro aterrado buscan su desembocadura en el frío plástico rojo vino, sobre el que está postrado su cuerpo de mujer, perdiéndose bajo él, volviendo a aparecer bajo sus nalgas y formar un pequeño lago frente a su pubis.
Su rostro es la muestra palpable del propio reverso del terror, la alargada sombra del miedo. Mientras en sus ojos comienza a vislumbrarse el reflejo mismo de la rendición, el cuerpo desnudo empieza a encontrarse sin fuerza física para seguir luchando por desprenderse de las ataduras que la aprisionan, sus movimientos son simples espasmos cansinos. Quizás también su conciencia empieza a cerciorarse de que todo esfuerzo por librarse de su incómoda situación va a ser inútil.
El rostro de pájaro agarra unas largas pinzas de una de las bandejas, las mueve en el aire, mientras con los dedos de la otra mano traba uno de los pequeños recipientes…
En la pantalla reaparece el tablero de ajedrez, volviendo a moverse una de las fichas blancas. El inspector, de nuevo, mueve la suya después de pensar durante un minuto escaso. Pero esta vez no vuelven las imágenes, sino otro movimiento de ficha.
Tras un par de minutos, de dubitativos pensamientos, Pedrol decide mover la misma pieza que su desconocido contrincante, manifestándose de nuevo en el recuadro los movimientos ejecutados con sus respectivos misteriosos números en la casilla en blanco.
1 — c4-d6 —311
2 — d4-N f6 — 2951
3 — N d3-b6
4 — B c3-B g7 — 453
Acto seguido regresan a la pantalla las imágenes.
El de la máscara de pájaro tiene las alargadas pinzas en su mano derecha, y en la otra el pequeño recipiente. El rostro de las dos caras se retira hacia un lado, mientras el rostro de pájaro introduce las pinzas en el recipiente donde se encuentran nadando los oscuros gusanos, extrae uno y lo coloca a la altura de los ojos. Al ver ese gusano negruzco y alargado zarandeándose entre los dedos de las pinzas, mientras se lo enseña a la mujer, la inspectora instintivamente exclama:
—¡Qué asco! ¿Qué es eso?, ¿qué va a hacer…?
Obtiene un cortante silencio como respuesta, están expectantes a lo que ocurre al otro lado de la pequeña pantalla.
La máscara de pájaro se dispone a introducir el alargado cuerpo negruzco que tiene entre las pinzas de sus dedos en el pequeño recipiente de cristal, se gira e, inclinándose sobre el cuerpo de la mujer, lo deposita en su vientre, boca abajo. Después de breves segundos retira la mano con el frasquito, dejando aquel alargado cuerpo pegado a la piel de la mujer. Ella bambolea el tronco tratando de quitarse lo que tiene sobre su abdomen. La misma operación se repite una y otra vez hasta cubrir prácticamente el tronco de la mujer. Aquel cuerpo ya apenas se bandea tratando de librarse de lo que le está colocando. Está llegando a la línea de la rendición, de la aceptación de la derrota.
«¿Qué significado tendrá todo esto?», se preguntaban sin poder apartar la mirada de la pequeña pantalla.
En cuanto el personaje de negro ha terminado con la ritual operación, el rostro de las dos caras se arrodilla sobre la cama y con un rotulador rojo comienza a trazar unos pequeños círculos en el bajo vientre de la mujer.
Ahora, el desconcierto es la máscara que cubre sus rostros. Pues no comprenden el sentido de todo aquello.
Las imágenes desaparecen dando paso al tablero de ajedrez, con un nuevo movimiento.
1 — c4-d6 —311
2 — d4-N f6 — 2951
3 — N d3-b6
4 — B c3-B g7 — 453
5 — Q d2-g6
6 — f3-a5
7 — N gc2-N bd7 — 45695946
Después de tres movimientos, en los que Pedrol ejecuta mecánicamente, sin pensar a donde le llevan, regresan las imágenes.
Lo que continúa apareciendo en la pantalla es denigrante, del todo infamante. Sienten que están asistiendo a un acto de tortura, del sufrimiento extremo de una persona, con el mero propósito de causar dolor antes de que llegue la muerte. Jamás han visto algo semejante, ni en el cine de terror, ni mucho menos en los sueños más macabros y oscuros que pudiera uno tener.
Los semblantes del comisario jefe Antón, del sargento Zapico y de los inspectores Serrano y Pedrol, que miran fijamente la pantalla del ordenador, se transforman en unos rostros de dolor, asco y repulsión, mientras ante sus ojos ven pasar los horrendos fotogramas de unas imágenes del todo oprobiosas, que hacen que sus cuerpos se estremezcan con cada uno de los pasos que aquellas retorcidas mentes están ejecutando. Las imágenes del terror.
Apenas han pasado veinte minutos de haber pulsado el «Play» del ordenador, de haber iniciado el juego que les han propuesto los macabros asesinos, de ir repitiéndose la escena de tablero de ajedrez, movimiento de piezas y dos minutos de imágenes, cuando en la jugada trece aparece en la pantalla bajo el tablero de ajedrez:
«Mate en tres jugadas. Es inevitable.
Has conseguido pocas respuestas.
Es posible que en la próxima partida consigas más.
Partida a mi favor. Uno cero».
Antón cierra, con rabia estremecedora, de un manotazo la pantalla del ordenador. Todos abandonan la habitación 498 de manera precipitada, con ojos vidriosos, rostros compulsivos y desencajados, por lo que sus ojos han visto y su conciencia acaba de grabar. Estas imágenes nunca las olvidarán. Salen uno tras otro. Primero, la inspectora Serrano, tambaleándose, con las manos tapándose la boca tratando de contener las arcadas que le sobrevienen de manera convulsiva. Detrás Pedrol, intentando sujetar por el brazo a Serrano para que no se diese contra la pared. Los sigue sargento, con ojos vidriosos, escondiendo su rostro crispado entre los hombros, cabizbajo y maldiciendo para sí. El último en salir es el comisario, con cansinos pasos cortos, al que le cuesta mover su cuerpo, le pesa más de lo habitual, su rostro hace extraños gestos de los que ni tan siquiera es consciente, dejando tras de sí el estremecedor silencio de la habitación.
Al salir de la habitación, se encuentran que por el pasillo avanza una comitiva de personas con paso firme pero lento, hablando entre ellas detrás del agente Novilla, que les va marcando el camino. Se trata de la jueza Valentina de la Riva, una mujer de unos cuarenta y tantos años, morena, delgada, de tez pálida, con fama de ser una jurista meticulosa y puntillosa que no se amilana ante nada ni nadie; la secretaria del juzgado, de la misma edad que la jueza, enjuta en carnes, embutida en un traje de chaqueta roja y su melena morena ensortijada; a su lado, el fiscal Cortázar, un tipo de treinta y pocos años, presuntuoso y engreído, hijo de un juez del Supremo, con su estiloso traje gris sin corbata; el doctor Caniellas, jefe médico de los forenses; su ayudante Rodrigo; dos inspectores de la científica con sendos maletines metálicos bamboleando en sus manos; y Fernando Pellicer, jefe de la científica, lo que le alegra al comisario. El que Pellicer aparezca por aquí debe ser cosa de Serrano. Fernando Pellicer es un hombre metódico, como su señoría, pero este actúa can una extraordinaria parsimonia a la hora de estudiar el escenario de un crimen, algo que suele sacar de quicio a más de un investigador encargado de un caso, lo que suele exasperar a la fiscalía llegándole a hacer perder el tino.
«El contrapunto ideal para este caso y para el tocapelotas de Cortázar, el fiscal que nos ha tocado en suerte para este caso», piensa el comisario jefe Antón Freixa.
Si él supervisa personalmente este caso, no se le escapará ningún indicio, lo que significará con toda seguridad que la tarde se alargará hasta bien entrada la noche, antes de que de por finalizado el análisis de la escena del crimen. Ningún rastro, por mínimo que sea, quedará sin ser analizado. Y este es seguro que tiene todos los ingredientes de ser uno de esos casos en los que abundan innumerables pistas que poner sobre la mesa para ser analizados con rigurosa precisión. Con los años, Antón y Pellicer han aprendido a confiar el uno en el otro, formando un buen equipo de trabajo, lo que uno tiene de intuitivo y arriesgado el otro lo tiene de paciente y meticuloso. Han conseguido llevar su amistad fuera de los despachos, con la condición de hablar lo menos posible del trabajo que los tiene apresados.
Los recién llegados se sorprenden, en medio del pasillo, al ver salir de la 498 a las cuatro personas, y observar en la distancia los rostros desencajados, ensombrecidos, cabizbajos, del sargento, de los inspectores y del comisario jefe Antón Freixa, a su señoría y al fiscal les extraña que él esté aquí. Mientras que Caniellas y Pellicer piensan que si esta Antón Freixa entonces es porque el caso es más gordo de lo que les dijeron.
La juez Valentina de la Riva, la secretaria del juzgado, el fiscal Cortázar, el forense Caniellas, su ayudante Rodrigo, los técnicos de la científica Gutiérrez y Rodríguez, su jefe Pellicer, todos ellos se miran de soslayo al estar acercándose a ellos, preguntándose con la mirada cargada de incredulidad, de interrogación, qué es lo que habrá podido pasar, por el estado que se refleja en los rostros de las cuatro personas que acaban de salir de la habitación 498.
—Comisario Freixa —dice el fiscal—, ¿cómo usted aquí en persona?, ¿qué es lo que pasa?
—Señores, perdón, señores…, un momento, por favor, tranquilidad —empieza balbuceando el comisario—, denme un segundo para que me recupere…, debo decirles algo antes de que entren…, creo que estamos…, nos enfrentamos al caso más extraño, y tal vez más horrible, que hayamos visto hasta ahora en nuestra vida…
—Comisario Freixa, ¿cómo es eso? —pregunta un sorprendido Caniellas.
—El que ha realizado esto…, no encuentro las palabras que lo califiquen…, perverso, sádico…, un monstruo que se deleita recreándose con la muerte, haciendo del asesinato un ritual …
—Debe de serlo, por lo que representan sus caras, comisario —dice Caniellas, a la altura de Antón.
—Será mejor que lo vean con sus propios ojos, para que puedan juzgar ustedes mismos, pero les aviso que les sorprenderá en cuanto crucen la puerta —dice el comisario.
—¿Tan terrible es, comisario Freixa? —pregunta la juez Valentina de la Riva
—Lo terrible, señoría, no es tanto lo que ustedes vean en un principio al entrar, se encontrarán con una meticulosa y pulcra puesta en escena…, sino que… lo terrible es cómo se ha llevado a cabo…
—¿Por qué lo dice? Todas las muertes tienen una puesta en escena. Y, comisario, usted ya debía estar acostumbrado a ellas —dice el fiscal Cortázar.
—Por desgracia, señor fiscal, estoy acostumbrado. Pero esta es la primera vez que se me presenta algo semejante. Ni en sueños me lo podría imaginar.
—Ya será para menos —responde el fiscal—. Por cierto, ¿cómo es que ha sido el primero en llegar?, normalmente no suele usted aparecer. ¿Acaso conoce a la víctima?
El comisario no contesta, ni hace amago de querer hacerlo, se sonríe a sí mismo. Sonríe sin sonrisa. Simplemente se aparta sutilmente hacia a un lado, dejando que pasen al interior de la habitación los recién llegados. Todos se sorprenden al ver lo que se encuentran sobre la cama de la 498. Se quedan en completo silencio, preguntándose, para sí mismos, el significado que tiene la puesta en escena que se despliega ante sus atónitas miradas, entendiendo de inmediato lo que ha dicho el comisario Antón Freixa. Está claro que se trata de un asesinato horrible.
Durante un par de interminables minutos, nadie se mueve del sitio ni nadie dice nada, solo contemplan el patético y extraño cuadro que se han encontrado al entrar. Al cabo de ese lapso de tiempo, el comisario Antón Freixa rompe el silencio diciendo:
—Esto, señores, es una parte de lo que acabo de decirles.
Nadie contesta, todos está mudos ante lo que tienen delante de sus ojos.
—Sugiero que empecemos cuanto antes a procesar la escena, si a su señoría y al señor fiscal les parece bien. Procedamos con el máximo cuidado…
—Sí, comisario, no hay inconveniente. Proceda —contesta su señoría, la juez Valentina de la Riva.
—Bien, entonces, pongámonos mano sobre mano, comencemos. Repito que hagámoslo con máximo cuidado y rigor. Ya sé que siempre lo hacen, pero no estaría de más que extrememos ese rigor en este caso —repite el comisario, dirigiéndose a los inspectores de la científica y a los forenses.
Los muchachos de la científica y el ayudante del forense dan unos pasos y extienden sus maletas en un rincón de la habitación, en la esquina que hace el baño con el armario y la pequeña salita de estar, abriéndolas. Rodríguez y Gutiérrez comienzan a distribuir pequeñas cartulinas con números al lado de cada uno de los objetos que se van encontrando, uno los marca y el otro los enfoca con su cámara, que lleva colgada de su cuello.
El forense Caniellas se inclina sobre la cama y mira en busca de algo ignorado, escudriñando minuciosamente cada centímetro del cuerpo desnudo que yace sobre la cama, mientras su ayudante Rodrigo se lo va moviendo despaciosamente, observando aquello que para todos parece o, más bien, tiene toda la pinta de ser un enigma enrevesado, incomprensible.
Serrano, con la palidez todavía reflejada en su rostro, toma notas en su bloc, mientras su compañero Pedrol, un paso por detrás de ella, con una pequeña cámara de vídeo lo va grabando todo. Algo que hacen en todos los casos, sobre todo desde que llegó Antón Freixa a comisario jefe.
—Un momento, por favor, señores, a modo de recordatorio solo les diré, si su señoría y el representante del ministerio fiscal me lo permiten, y creo que estarán de acuerdo con lo voy a decir, por supuesto…
—Por supuesto, señor comisario —responde De la Riva—, usted es el que manda.
—Así es…, si usted lo dice, señoría. Tengo algo importante que decir. Vaya por delante que con ello no quiero insinuar nada. No es una advertencia, y sí es una orden. Que nadie, repito, nadie, debe comentar nada de lo que aquí estamos viendo. Ya que, si esto llega a saberse fuera de aquí, seguramente esta investigación se transformará toda ella, de inmediato, en un circo mediático de proporciones monumentales. Doy por descontado que así será.
Nadie contesta, todos asienten con la cabeza, mientras un boceto de sonrisa se dibuja en sus rostros. Todos intuyen por dónde van los tiros, aunque seguramente alguno de ellos yerre.
El comisario expone esta alocución siendo consciente de por qué lo dice. Mira al fiscal y a la juez, que se encuentran a su lado, mientras lo dice con segundas, pero sin que parezca que lo sea. No va dirigido a las personas de su equipo, ni tampoco apunta en la dirección de la juez Valentina de la Riva, quizás de refilón piensa en la secretaria de la juez, pero, sobre todo, en el fiscal Fernando Cortázar, a los que les ha tocado en suerte este caso.
«Qué puñetera suerte la mía, una secretaria controladora y chismosa, y un puto egocéntrico. Qué más le puedo pedir al día de hoy», piensa el comisario Antón Freixa mientras observa de soslayo cómo se aproximan.
—Estoy absolutamente de acuerdo con usted, comisario Antón Freixa —la voz de su señoría, jueza de la Riva, resuena alta y clara en el sinuoso silencio. Ha entendido las palabras del comisario jefe, y a quién iban dirigidas—. Si algo de esto que tenemos aquí, y de lo que se descubra a través de la investigación que realicen, se filtra a la prensa…, el más mínimo detalle…, tendrán que atenerse a las consecuencias. No a las consecuencias que se imaginan, sino… —la juez se calla por unos segundo mirando uno a uno de los presentes, antes de continuar hablando— … a mis consecuencias. ¿Les ha quedado claro? Desde este mismo instante, queda declarado el secreto del sumario —recalca, elevando su acostumbrado tono de voz.
Todos saben o presienten la presión a la que va a estar expuestos. Están totalmente convencidos de ello. La presión nace en forma de pequeño viento huracanado, que la prensa convierte en un tornado, el cual arrasará todo lo que se cruce en su camino. En cuanto el tornado de la prensa aparezca en el horizonte del caso, los políticos, de todo pelaje y condición, hablarán por hablar lanzando palabras al viento, que los sapientes analistas transformarán en pequeñas tormentas de ideas, llenas de palabras inciertas, que harán que los directores generales, y jefes de departamento, corran por los pasillos exigiendo respuestas que tranquilicen a los miembros del Gobierno, obteniendo resultados para su currículo, y los ministros tratarán de protegerse del tornado en los sótanos silenciados de los funcionarios.
Después de escuchar lo que han dicho el comisario y su señoría, todos continúan con lo que acababan de iniciar antes de que les interrumpiesen. No pierden ni un segundo pensando en las palabras de la juez, simplemente tratan de concentrarse en su tarea.
Valentina de la Riva echa una mirada un tanto retadora a los presentes.
Durante un breve minuto el eco de su voz resuena perdiéndose entre las cuatro paredes de la habitación, después de los cuales da unos pasos hacia adelante, acercándose a los pies de la amplia cama recorriéndola con su mirada antes de perderse en su cabecera. Durante un instante contempla el cuerpo desnudo de la mujer.
De repente se gira y, dirigiéndose hacia donde se encuentra su secretaria, le dice:
—Levante acta de todo lo que estamos viendo y se diga.
La secretaria, que se llama Olga, aún continúa con los ojos abiertos y la boca entreabierta, paralizada por lo que está viendo.
—La madre del cordero —dice Caniellas en voz alta—. Comisario, ¿cuándo dice que ha sido asesinada esta mujer?
—No lo he dicho. Pero suponemos que a lo largo de esta noche. ¿Por qué?
—Esta mujer ha sido embalsamada, así que su supuesta hora de la muerte no es la que presupone, comisario.
—¡¿Cómo dices?! ¡¿Embalsamada?!
Un frío mutismo recorre la estancia , mientras incrédulas miradas interpelan al forense y su ayudante.
El forense opta por seguir diciendo:
—Hasta donde he podido determinar, que no es mucho, les tengo que decir que es un trabajo de primera. El que lo ha realizado debe de ser un excelente profesional. Ha empleado una técnica antigua, que solo conozco por los libros, en la actualidad no se utiliza. Al menos que yo sepa.
—Doctor, ¿puede decirnos cuándo cree que ha muerto y la causa de la muerte? —pregunta su señoría.
—En este preciso momento, no. Aunque casi le puedo asegurar ya que lleva muerta de veinticuatro a treinta y seis horas como poco…
—Eso es imposible —dice la inspectora Serrano, en un acto impulsivo.
—Serrano, no se precipite —le dice el comisario.
—Perdón, señor, no he querido decir eso.
—Entonces, ¿qué ha querido decir? —pregunta el fiscal.
—Que no puede llevar más de treinta y seis horas muerta porque esta mujer hace poco más de treinta horas que llegó al hotel.
—Otro misterio más que añadir a la lista de hoy —dice en voz baja el comisario.
—Si me lo permiten, comisario —interrumpe el forense —, y si su señoría autoriza, preferiría no tocar más este cuerpo, y poder trasladarlo cuanto antes al Anatómico para examinarlo detenidamente con más calma.
—¿Cuándo lo sabremos?
Los segundos del tiempo se alargan en el silencio.
—No le puedo decir en cuánto tiempo tendré la respuesta… Hay que desembalsamar, eliminar de este cuerpo los ungüentos que le han colocado… Lleva tiempo, comisario.
—Está bien, Caniellas. Por mí no hay inconveniente. Lo que diga su señoría.
—En cuanto la secretaria termine de redactar el acta, pueden proceder a levantar el cadáver. Y, doctor, sería preferible que usted y su ayudante se encargasen personalmente del traslado. A ser posible sin llamar la atención.
—Sí, señoría. Como usted mande.
El forense, en voz baja, da explicaciones a su ayudante de los pasos que deben seguir.
La juez Valentina de la Riva gira la cabeza ligeramente dirigiendo su mirada al comisario jefe Antón Freixa, que se encuentra en silencio, absorto, pensativo, su cuerpo está presente, pero su mente está imaginándose lo que tuvo lugar hace unas horas en aquella estancia, y comienza a hablarle en voz baja:
—Comisario, me imagino que designará usted a las personas más aptas y capacitadas para hacerse cargo de la investigación, que quede claro que eso no lo pongo en duda.
—Lo sé, señoría. Descuide. Siempre procuro poner al mejor en cada caso…
—Pero, la verdad, me sentiría más tranquila y segura si fuera usted personalmente quien llevara todo el peso de la investigación de este caso.
—No se preocupe usted. Ya tenía decidido hacerlo, desde el primer momento en que entré en esta habitación, señoría.
—Me informará personalmente… A ser posible los viernes de cada semana. Si le parece bien ese día.
—Por mí, no hay inconveniente. ¿Le parece bien sobre las cinco de la tarde?
—En principio, sí. Si tuviese algún inconveniente, se lo comunicaría.
—De acuerdo. Aunque según vaya avanzando la investigación seguramente tendremos que vernos más a menudo.
—Por supuesto, comisario. Pero nada de informes escritos, ni mensajes de teléfono, ni correos electrónicos. Por lo que pueda pasar… Prefiero ver su cara y oír su voz. Así podremos los dos decidir lo que se les puede transmitir o no a todos los medios de comunicación.
—Me parece bien. Cuanto más control tengamos en nuestras manos, mejor nos irá y más avanzaremos.
—Tampoco se crea que por eso no vamos a tener que enfrentarnos a los dimes y diretes, de todo tipo…, de esos especialistas que hay ahí fuera.
—Lo sé… Especialistas del nada, ignorantes del todo.
—Espero, señoría —dice Cortázar adelantándose—, que el ministerio fiscal esté presente en sus reuniones semanales con el comisario, que usted propone.
—Lo daba por hecho, señor Cortázar… ¿No pensaría que íbamos a hacerlo a sus espaldas? —contesta.
—No, no, no. Solo era una aclaración —responde el fiscal con una mueca.
—Señoría —dice Antón, cortando la conversación del fiscal—, la identidad de esta persona es otro de los motivos por el que hemos actuado como lo hemos hecho…
—¿Y cómo han actuado? ¿Acaso ha sido diferente a otras veces? —pregunta un extrañado fiscal.
—No lo digo en ese sentido que está pensando, señor fiscal, más bien de otra forma. Espero que esa diferencia no sea un problema.
El comisario ha visto lo oportuno de la ocasión que se le ha presentado de decirles cómo se habían enterado de los hechos.
Es el momento adecuado de no ocultarle al ministerio fiscal y a su señoría la realidad. Mejor decírselo ahora, que están al principio, que más tarde, cuando el fiscal empiece a investigar o algún medio de comunicación le vaya con una realidad distorsionada.
—¿En qué se diferencia este homicidio?
—En que no ha sido denunciado formalmente.
—¡Cómo! ¿Qué dice, comisario? Se ha vuelto loco. ¿Qué hacemos aquí? —dice Cortázar elevando el tono de voz.
—No hace falta levantar la voz —contesta Antón, retando con la mirada al fiscal.
—Sabe muy bien que no es el procedimiento, comisario…
—Lo sé. Pero los acontecimientos así lo demandan, y se lo digo ahora para que, si en algún momento sale a la luz, no le puedan coger en fuera de juego.
—¿Y cómo han sido realmente esos acontecimientos que dice? —pregunta la juez.
—Verán. Tenemos un confidente en la dirección del hotel, por otro caso que estamos investigando —miente con la seguridad de quien está diciendo una verdad.
—¿De quién se trata?
—Cortázar, no pretenderá que…, déjelo. El caso es que ese confidente me llamó esta mañana sobre las doce para indicarme que creía que debía presentarme aquí, en el hotel Miguel Ángel, porque había ocurrido un incidente lamentable, muy grave, que requería mi presencia. Me contó por encima lo ocurrido y quién era la víctima. De inmediato salí del despacho acompañado por los inspectores Serrano y Pedrol y nos encontramos con lo que están viendo. Yo fui el que los mandó llamar directamente sin cursar la orden por la central de la Dirección General. No quería que la prensa se enterase antes de que ustedes llegasen. Por eso me encontraron aquí cuando llegaron.
—¿Eso a qué es debido? —pregunta el fiscal—. ¿Acaso es alguien relevante, conocido?, ¿la amante de nuestro ministro?
—Sí, señor fiscal, por lo que parece, lo es.
—¡¿Cómo dice, comisario?!
—No la amante de un ministro, se trata de la señora Letizia Soto. Su primer esposo es un escritor bastante conocido. De los que está de moda ahora. Y su segundo esposo es un conocido arquitecto, que sale en alguno de los programas de televisión más vistos de este país, el señor Beltrán.
—¡¿Nicolás Beltrán?! —pregunta la juez sorprendida.
Su señoría conoce personalmente a Nicolás.
—Sí…, pero…, aunque los nombres son importantes, es más importante el modo y la forma en cómo se ha llevado a cabo este crimen.
—Si la prensa se entera…, va a ser la… —murmura la juez.
—Por eso la prensa no debe enterarse, de momento, de quién es la víctima. Y sobre todo en las condiciones en que hemos encontrado el cuerpo.
—¿Cree que su actual marido es el que ha hecho esto?
—Es muy pronto para afirmar algo. Aún no sabemos con certeza si realmente es la señora Letizia Soto… Todo apunta a que es ella. La habitación estaba reservada a su nombre, mejor dicho ella misma lo había hecho el lunes por la mañana… Hasta que el forense no le quite esa máscara no lo sabremos con seguridad. Y de momento…
—¿Qué clase de persona puede hacer una cosa así? —pregunta la secretaria del juzgado.
—Un loco —se apresura a contestar Cortázar.
—No lo creo. Demasiado detallista para una locura pasajera. Esto ha tenido que pensarlo detenidamente, y durante tiempo. ¿No cree, comisario? —dice Pellicer, que está examinando la mesa donde se halla el portátil.
—Estamos de acuerdo. ¿Tú en qué estás pensando?
—Que esto tiene más que ver con algún ritual satánico, o cualquier otro ritual religioso de esos que ahora empiezan a saberse, que con una pelea de enamorados que termina en tragedia.
—Comisario, ¿conoce usted si ha habido algún otro caso de características similares? —pregunta su señoría, interrumpiendo al inspector Pellicer.
—No, que sepamos, en este país. Es posible que en algún otro haya habido alguno parecido o similar, aunque lo dudo, ya que tendría que conocerlo al menos de oídas.
—Pues habrá que averiguarlo, ¿no cree, comisario?
—No dude, señoría, que lo haré. Pero acabamos de llegar y apenas hemos empezado a recoger muestras y datos de lo ocurrido. En cuanto hayamos recogido y ordenado todos los datos que obtengamos aquí, y llegue a la oficina, me pondré personalmente en contacto con Interpol y el resto de departamentos policiales.
—Comisario, llámeme Valentina o De la Riva. Nada de señoría, al menos cuando estemos solos.
—Valentina, perdona —interviene el fiscal—, ¿no estarás pensando que esto es obra de un asesino en serie?
—No lo descarto. Tiene toda la pinta, ¿no crees?
—Tampoco lo podemos afirmar así, tan alegremente, en este preciso momento es demasiado precipitado hacer esa afirmación —empieza diciendo el comisario—. Yo, sin embargo, aunque no lo afirmo, creo que tiene todas las probabilidades de que sea un asesinato, puro y duro, disfrazado de un ritual…, quizás por venganza.
—Pero esa posibilidad existe, ¿verdad? —dice Cortázar.
—No es más que una hipótesis, Cortázar, que el comisario tendrá que considerar detenidamente… No empecemos nosotros con especulaciones. Ese no es nuestro cometido —contesta la juez.
—Sí, hipótesis o no, lo que tenemos delante tiene todas las trazas de serlo. Y creo, como usted, señoría, que seguramente el comisario lo tendrá en cuenta. Aunque en este país no haya habido muchos casos de asesinos en serie… Pero ya sabemos que, en estos tiempos que corren, no iba a ser una excepción.
—Cortázar, no anticipe los acontecimientos.
—Les recuerdo —dice Antón cortando la verborrea del fiscal, que comienza con sus lucubraciones de investigador de series televisivas— que, para afirmar si esto es obra de un asesino en serie, tenemos que tener en cuenta varias consideraciones que hasta el momento nos son del todo desconocidas.
—De momento todo esto nos es desconocido —replica un crecido fiscal—. Pero ¿cuáles son esas consideraciones, comisario? Ilústrenos.
Antón no hace caso de la galga que el fiscal utiliza en su pregunta, simplemente lo mira con frialdad. Pensando que como siempre Cortázar tiene que hacerse notar.
—Primero, para considerarlo un asesinato en serie tiene que haber otros casos con el mismo modus operandi, tres o más acontecimientos en un periodo de tiempo más o menos corto, o quizás más o menos largo, dependiendo de cómo consideremos la medida del tiempo…, tres, cuatro, seis meses…, en algunos casos hasta años, entre muerte y muerte, para volver a cometer otro asesinato. Los motivos reales de ese espacio no los conocemos con certeza, cada caso es todo un oscuro mundo.
»Segundo, en todos los casos de asesinato en serie, siempre se utiliza igual o similar metodología para llevarlos a su fin.
»Tercero, siempre utilizan un mismo patrón de ejecución, una misma manera de realizarlos que los caracteriza. Digamos que es como su firma.
»Cuarto, donde se llevan a cabo los asesinatos suele ser un área que para el asesino es muy conocida o familiar, muy cercana al lugar donde reside.
»Quinto, la elección de sus víctimas suele tener relación con algún acontecimiento de su pasado.
»Sexto, las razones por las que una persona comete semejante acto pueden ser tantas como seamos capaces de pensar o imaginar… Por lo que puedo asegurarles que en estos momentos no tenemos razones ni argumentos para asegurar que quien, o quienes, haya realizado este crimen sea un asesino en serie.
»Así que no aventuremos teorías en las que ninguno está dispuesto a participar.
—Tiene razón Antón. No nos precipitemos con las conjeturas… Pero estará de acuerdo conmigo en que, visto lo que vemos aquí, se trata de un acto premeditado con alevosía, y planificado hasta el más mínimo detalle. Que muy posiblemente haya sido llevado a cabo por una persona con bastante cultura y preparación —dice la jueza Valentina de la Riva, con gesto de preocupación.
—Básicamente, estoy de acuerdo con usted, señoría…, perdón, Valentina, en todo o prácticamente todo, aunque lo de inteligencia y profesionalidad lo pondría entre comillas… Más bien un loco.
—Y eso, ¿por qué? ¿No cree que un loco no puede ser inteligente ni culto? —dice Cortázar.
—No, no he querido decir eso… No me ha entendido o quizás no me he explicado bien. Personalmente, yo pondría esos calificativos en condicional hasta que hayamos avanzado en la investigación. No es bueno…
—Pero…, porque tengo la impresión de que hay un «pero», ¿no, comisario? —pregunta la jueza Valentina de la Riva, mirando al comisario Antón Freixa.
—Sí, hay varios «peros» sueltos volando por ahí, y también muchos «porqués» en el aire.
Antón se calla llevándose la mano izquierda hasta su rostro tapándose la boca, mientras sus dedos pulgar y corazón masajean su nariz tratando con ello de liberar por un instante su pituitaria olfativa del olor a cirio y jazmín que la invade, dejándole un extraño sabor en el cuerpo.
—Continúe, comisario, cuéntenos alguno de esos «peros» que desde que entramos lleva reflejados en su rostro.
—Verán, seño… Valentina, Cortázar, creo, más bien lo puedo asegurar, que esto que tenemos ante nosotros, en esta habitación, no es obra de una sola persona, sino… Esto es lo insólito dentro de todo este misterio, es obra al menos de dos personas… Incluso quizás llegasen a ser tres o más los que lo llevaron a término. De lo primero sí que estoy completamente seguro, que fuesen tres o más es una teórica posibilidad.
El comisario se muestra seguro de lo que está diciendo, ya que acaba de visionar unas imágenes que confirman sus palabras.
—¿Por qué lo dice? —pregunta la juez.
—¿Esta afirmación suya, comisario, no es demasiado rotunda y apresurada? ¿No será una simple corazonada de investigador? —dice el fiscal Cortázar.
Antón mira con fijeza, con una mirada algo cortante, a Cortázar mostrando un gesto en su rostro que indica su desaprobación, manteniéndose en silencio.
—¿Qué pruebas tan contundentes puede tener usted, comisario, para asegurar que esto no es obra de una sola persona? ¿Se trata simplemente de indicios o, quizás, como he dicho, de una simple corazonada? —continúa Cortázar mientras mantiene la mirada de Antón.
—Muy sencillo, querido Cortázar —dice el comisario con cierto reproche, no exento de una nota de suficiencia hacia el fiscal—, ya debería saber que yo no soy de esos que se fían de las corazonadas, ni las tengo. Solo me fío de las certezas confirmadas.
Dicho esto, Antón, sin más, se gira levemente de lado hacia la mesa del escritorio, haciendo un gesto con su mano a la juez y al fiscal, invitándolos a que lo acompañen hasta donde se encuentra depositado el portátil y, una vez ante él, dice:
—Después de que vean lo que hay aquí, seguro que usted también podrá afirmar, señor fiscal, sin ningún género de dudas, lo que acabo de decirles.
—¿Qué es lo que hay ahí que demuestre lo que ha dicho, comisario?
—La grabación de cómo se ha perpetrado este asesinato…, esta atrocidad…
—¡Cómo! ¿Qué?… —Los dos inspectores de la científica, el forense y su ayudante, Pellicer, la secretaria del juzgado dejan lo que están realizando girándose hacia el comisario con cara de asombro, haciéndose al unísono la misma pregunta.
—Eso mismo pensamos nosotros cuando lo hemos descubierto —dice el comisario señalando con la mirada a los inspectores y al sargento.
Durante un minuto todos se quedan en silencio, paralizados. Todos se están diciendo lo mismo, que ya se habían dicho en cuanto vieron la disposición del escenario. Que iba a ser un caso complicado, un misterio de difícil solución.
—Pedrol, acérquese aquí y muéstreles a estos señores lo que ya hemos visto, usted que sabe cómo va este juego.
El inspector Pedrol se acerca hasta el ordenador para ponerlo en funcionamiento, pesaroso. La juez lanza una pregunta al aire.
—¿Qué significado tiene lo de la máscara? ¿Y concretamente ese dibujo con máscara sobre la pared? Esa palabra «WHY», ¿qué significa?
—Seguramente… —comienza diciendo Caniellas señalando con su mano el cuerpo de la mujer y el cartel de la pared—, un ritual, señores…
Nadie dice nada, volviendo la cabeza hacia el doctor, esperando a que continuase con su razonamiento.
—Tiene razón su señoría cuando afirma que el autor debería de ser una persona culta, con un alto coeficiente intelectual, incluso yo me atrevería también a añadir que leída…, y para nada un loco, comisario. Le gusta la historia, sobre todo la historia que tiene que ver con el dolor y la muerte.
—Ese CI se le habrá pasado de vueltas —murmura el fiscal Cortázar.
—¿Por qué dice eso, doctor?
Las miradas de todos están puestas en el doctor Caniellas, el forense, esperando a que este continúe hablando. Él, sin moverse del sitio, coge la sábana blanca, que tenía doblada sobre la cama, cubre el cuerpo desnudo de la mujer y comienza a decir:
—Verán…, desde que el mundo es mundo, los seres humanos hemos empleado la máscara como un ritual, cualquier tipo de máscara, en todos aquellos acontecimientos importantes de tipo social y religioso. Los egipcios utilizaban máscaras en todas sus guerras y en sus actos sociales, incluso cuando se morían, los enterraban con una máscara. Los griegos, en las fiestas dionisiacas, en la guerra y en todo tipo de representaciones escénicas. Para los griegos, la máscara no solo inspiraba terror, sino también ganas de vivir, alegría. Los romanos se ponían máscaras en la guerra, cuando iban a atacar a un enemigo. Los gladiadores, en el coliseo romano, cuando se enfrentaban entre sí para deleite de los políticos de turno y el populacho, se cubrían el rostro para no ser reconocidos.
Caniellas hace una breve pausa en su inesperada disertación, desplaza la mascarilla que tiene sobre su boca, sujeta de su cuello, dejándola bajo su barbilla, y continúa con su explicación.
—Los hechiceros, los brujos de los pueblos africanos, los sacerdotes de todas las religiones tenían máscaras. Aun hoy en día, en la actualidad, utilizan máscaras para sus ceremonias, para las celebraciones de sus ritos, conjuros, sortilegios y funerales… En la Edad Media y también en la Edad Moderna, los miembros de las hermandades llevaban la cara cubierta con una capucha que tenía dos agujeros para los ojos. Nosotros mismos, aquí en nuestro país, en las procesiones de la Semana Santa usamos capiruchos o capuchas, ocultando los rostros. Incluso en la actualidad, hoy en día, hay hermandades que utilizan una máscara blanca o negra, semejante a la que tenemos aquí, para ocultar su rostro… Es posible que esto que tenemos aquí sea el acto de una de esas… mal llamadas hermandades o sociedades satánicas. Las máscaras, algunos las utilizan para contactar con poderes espirituales que los protejan contra las fuerzas desconocidas del más allá y el triunfo sobre la vida. Actualmente, por desgracia, hay sociedades que las utilizan para invocar a las fuerzas demoniacas a través del sacrificio de una vida. La máscara, señores, siempre ha estado presente en la guerra, el arte, la religión, la justicia, la medicina, los actos sociales, la muerte; en el pasado, todo lo que fuese grande e importante no se hacía sin máscara —sentencia el doctor.
—Todos los días vemos a gente ocultando su identidad bajo una máscara invisible —murmura, en voz baja, Antón.
—¿Por qué, doctor? —pregunta Pedrol voz en alto.
—Inspector Pedrol —dice Caniellas con una mueca en sus labios que semeja a una sonrisa sin llegar a serlo—, hay una teoría, que alguien ha formulado…, no recuerdo en estos momentos quién, con relación al uso de la máscara, que dice: «El uso prolongado de una misma máscara acaba por modelar su rostro y transforma incluso el carácter de quien la porta sobre él».
—Esta última afirmación yo no creo que sea posible…, casi hasta… se lo podría asegurar al cien por cien…
—Yo no lo tengo tan claro —entremedia Cortázar—, pues conocemos a muchos que se colocan una máscara cuando se levantan para ir a la oficina y cuando salen de ella se la quitan para que nadie los reconozca.
—De lo que sí estoy convencido, y no creo que me equivoque, es de que esto tiene toda la pinta de ser un ritual de venganza, más que otra cosa…
—Señoría, señor fiscal, mejor que las palabras es preferible que veamos esto… Seguro que contestará a sus preguntas, aunque también es seguro que les planteará muchas más —dice el comisario—. Doctor, Pellicer, ustedes también…, por favor.
—¿Este portátil ya estaba aquí cuando han llegado ustedes? ¿Es de la víctima? —pregunta la juez.
—Sí, señoría… Al menos, eso es lo que creemos. Él nos mostrará con todo lujo de detalles y precisión cómo se ha realizado lo que ha acontecido durante las últimas horas en la habitación 498 —contesta el comisario—, como si se tratase de una película de terror americana.
—Pedrol, por favor, muéstrenoslo.
La juez Valentina de la Riva, el fiscal Cortázar, el doctor, Pellicer y el propio comisario, de pie, pegados unos a otros, se encuentran frente a la alargada mesa aparador en la que reposa el ordenador de la mujer que yace sobre la amplia cama. En ese preciso instante, en que están mirando la pantalla del portátil, mientras terminan de acoplarse, aparece sobreimpresionada en la pequeña pantalla de 15ˮ la frase:
«ERES QUIEN ERES Y, SI NO ERES QUIEN ERES…, ENTONCES, QUIÉN ERES».
¿Que significará?, piensan en silencio mientras miran la pantalla expectantes. La sombra de la perplejidad comienza a asomar, dibujándose en sus rostros. Con sus cuerpos tapan lo que está apareciendo en la pantalla al resto de las cuatro personas que se hallan en la habitación 498.
Antón se dispone por segunda vez, lenta y pausadamente, a catalogar todo lo que ante sus ojos va surgiendo en la pequeña pantalla como si fuese la primera vez, pero esta vez sin la sombra de la sorpresa. La juez y el fiscal interrogan con su mirada al comisario ante la frase que sus ojos ven impresa en la pantalla. El comisario hace una mueca con sus labios y dice:
—Les advierto que lo que aquí va a aparecer es muy desabrido…, en algunos momentos llega a ser repulsivo, doloroso e irritante, cuando lo crean conveniente lo cerramos. Nosotros no lo hemos visto terminar. Creo que vamos a necesitar tiempo para hacernos a la idea del horror al que es capaz de llegar el ser humano. Nunca en mi vida profesional he visto nada semejante, esto supera a cualquier película de terror que hayamos podido ver.
La juez Valentina de la Riva, Cortázar, el fiscal, no dicen nada, solo asienten, con un gesto, al unísono, ante la afirmación del comisario Antón Freixa. Caniellas no aparta la vista de la pantalla, tratando de afinar el significado de la frase. Recuerda haberla leído en alguna parte. Pero no dónde ni qué significaba.
Es entonces, sin dilación alguna, cuando Pedrol pincha en «pulsar Intro», que se indica en la pequeña pantalla y que él ya conoce. En ella parece un recuadro en blanco, del tamaño de un folio, sobre el que hay un texto; Valentina, Cortázar y Caniellas se inclinan sobre la pantalla para leerlo con una perpleja voracidad.
El comisario saca su libreta del bolsillo de su chaqueta y comienza a copiar cada una de las palabras que se reflejan en la pantalla. Quiere tenerlas escritas para poder releerlas con detenimiento en la soledad de su despacho, diseccionándolas una a una para ver si puede hallar una clave que le ayude a resolver el asunto, o al menos que arroje algo de luz. Empieza a estar convencido de que en esas palabras radica el camino de la solución.
«Lo que tu conciencia te dice, y tu voz calla por cobardía, quiero que me lo digan tus ojos. Porque necesito saber que ya no me reflejo en tu mirada, que tu mirada ya no grita mi nombre, ni lo que sientes por mí, sino que los gritos de tu mirada son gritos de odio, desprecio y asco hacia mi nombre.
Quiero ver en tu mirada si ese desprecio y asco que reflejan las líneas de tu rostro son capaces de llegar hasta ese odio que te lleve hasta el umbral de mi morada. Para darme la muerte, como única salvación.
Sí, la muerte.
Estás leyendo bien.
La muerte como tu bendición final.
Porque yo soy capaz de odiar hasta ese punto, no por mi salvación ni con ninguna bendición, simplemente porque estoy convencido del odio que durante todos estos años ha anidado hacia ti. Con todo lo que se esconde tras la palabra odio: rencor, aversión, aborrecimiento, tirria, abominación, rabia. Si, por casualidad, te estás preguntando el porqué, rebusca en la biblioteca de tu pasado, y seguro que no hallarás solo uno. Por eso quiero verte de frente, sin que pestañees, sin que voltees la cabeza hacia el otro lado, mientras de tu boca salen palabras que no sientes, palabras de rabia, de incomprensión, llenas de preguntas cuyas respuestas te has olvidado en ese rincón de tu pasado, al que te has negado a regresar.
Quiero que me mires de frente fijamente, y que guardes un silencio sepulcral. Que seas un mudo, o, mejor aún, que te transformes en sordomudo, para que no puedas emitir sonido alguno, para que no puedas oír la voz de tus sentimientos. Deseo que me mires de frente, a la cara, para poder clavarte mi mirada, y ver en tu rostro el reflejo de lo que estoy haciendo, paso a paso, y poder adivinar en tu desconcertante mirada si tengo el valor de llegar hasta el final.
Si realmente quieres conocer las respuestas a tus preguntas, el porqué, el cómo, el debe y el haber, y si estás dispuesto a aceptar esas respuestas como la única verdad a tus preguntas, solo tienes que hacer una cosa: disponer de tiempo, detener el tiempo de tu reloj, para jugar un torneo de ajedrez contra mí. Al mejor de cinco partidas.
Porque el ajedrez es como la vida misma, una batalla constante. Es lo que tú sueles decir cuando te dispones a jugar una partida.
Pero toda batalla tiene un principio y un final, en el medio de esos dos puntos, principio y final, intervienen sentimientos y estrategias, avances y retrocesos, para sobrevivir el mayor tiempo posible a consta de tu adversario. Este es un momento de retroceder para poder avanzar.
Cuanto más dure la partida, más respuestas hallarás, ya que en ese espacio que hay entre el principio y el fin, entre jugada y jugada, como si se tratase de las estaciones del «vía crucis», haremos un receso en la batalla para ir mostrando las respuestas.
Si ganas te mostraré la verdad del «porqué» de lo acontecido, y todo habrá terminado. Si no, te quedarás con el jaque mate de la partida, mientras te preparas para el siguiente torneo.
Te deseo buena suerte.
¿Jugamos? ¿O decides levantarte e irte?
Nota:
Esto último no te lo aconsejo, pues será una partida pendiente que te perseguirá allá a donde vayas. Las partidas que no se juegan ni se ganan, ni se pierden. Solo te dejan dudas.
A quien esto lea, que sepa que, si acepta el reto, ya no habrá vuelta atrás. Que ponga todo su empeño, su inteligencia, su habilidad para ganar, ya que, si no lo hace, tendrá que jugar las partidas de otros torneos, con otro público, con los mismos jueces, en otros escenarios, con otros resultados parecidos, pero con un mismo fin.
Hasta que consiga darme el jaque mate y encuentre con ello las razones del por qué, para que así dejemos de jugar, pues habrá sido mi final, y tú, un digno rival.
El trofeo será la VERDAD».
Cortázar mira a la juez y luego al comisario, que estaba cerrando su cuaderno de notas, y le pregunta:
—Antón, ¿qué significa esto?
—¿Usted qué cree?
—No sé…, un aviso, una exhortación…, una insinuación…, un reto…
—Tiene toda la pinta de ser lo último.
—¿A quién?, ¿a ustedes, la policía?
—No se lo puedo decir con precisión. Pero es lo que parece. No se me ocurre a quién más puede ir dirigido.
—Es posible —dice el doctor— que en principio vaya dirigido a nosotros. Pero también quiere que sea un aviso para una tercera persona, a la que espera que la policía encuentre para comunicarle su mensaje…
—¿A quién?, ¿su marido, su amante, su padre…?
—Quizás a su marido… Recuerde que es una persona conocida socialmente —dice el doctor.
Él también conoce a Nicolás Beltrán en persona, y muy bien, por cierto. Más de una velada la han pasado juntos charlando animadamente.
—Lo tendremos en cuenta, doctor. Será mejor que de momento prosigamos viendo lo que nos quieren decir. Prosiga, Pedrol.
En la parte inferior de la pantalla, en su margen izquierdo aparece la palabra «Pulsar» intermitente.
Pedrol se dispone a seguir lo que le ha indicado el comisario. Pone su mano sobre el ratón del ordenador desplazándolo cuidadosamente hasta colocarlo sobre la indicación de «Pulsar».
De inmediato aparece en mitad de la pantalla negra la imagen de un tablero de ajedrez, con las fichas perfectamente colocadas, un reloj con dos esferas de los que se utilizan en el juego de ajedrez y un recuadro, esperando para comenzar la partida con la lacónica frase a sus pies.
SI ESTÁ DISPUESTO A JUGAR, PULSAR AQUÍ.
—Procure seguir los movimientos que hizo antes, a ver si conseguimos ver algo más. Los recuerda, ¿verdad?
—Sí, comisario.
Pedrol aprieta donde indica la pantalla y, de inmediato, un peón blanco se mueve, adelantándose en el tablero, movimiento que aparece anotado en el recuadro en el que pone «Blancas», en ese instante empieza el reloj a contar. Mientras, aparece en la parte inferior de la pantalla, intermitentemente, las palabras «Te toca jugar».
Pedrol mueve de inmediato el ratón sobre el peón negro que anteriormente había movido desplazándolo hacia adelante, apareciendo en la pantalla inscritos los movimientos con un número en el margen izquierdo del recuadro.
1 — c4-d6 —311
—¿Qué significa el núm.…?
La juez Valentina de la Riva no termina de preguntar. Pues, de inmediato, desaparece de la pantalla el tablero de ajedrez y surge la figura de una persona de espaldas vestida con una especie de túnica negra que la cubre hasta los pies. Sus manos están insertadas en unos guantes de color blanco.
Al girarse, su rostro se esconde detrás de una máscara con la forma de una cabeza de ave, la cabeza está cubierta con un sombreo negro de copa alta y de gran ala. El mismo retrato que se encuentra impreso en la sábana que hay en la cabecera de la cama. Instintivamente el fiscal vuelve la cabeza durante unos segundos hacia la pared del cabezal de la cama para comprobar que se trata de la misma figura.
Pellicer mira al comisario interrogándole con la mirada si sabe el significado de aquello. Valentina de la Riva abre los ojos mientras un instintivo reflejo recorre su cuerpo haciendo que se estire. Caniellas entrecierra los párpados pensando, y dice en voz alta, sin dejar de mirar la pantalla:
—«Il Dottore della Peste».
—¿Qué significado puede tener, doctor? —pregunta el comisario.
—No lo sé con certeza… Así se les llamaba a los médicos en Venecia cuando la ciudad fue invadida por la llamada «peste negra», que asoló la ciudad en los años mil quinientos setenta y cinco y setenta y siete, más o menos… Puede que está persona crea que la mujer tiene un mal o que está poseída, y que él se lo va a arrancar, y utiliza lo siniestro y lo inquietante de la máscara para despertar ese miedo atávico que tenemos para que no piense en el sufrimiento, solo en el final, «la muerte como bendición final», como dice el texto del principio…, o, tal vez, haya algo oscuro en su pasado y que quiera que ella sienta el terror de esa sombra de su pasado.
Todos están atentos a los movimientos que realiza el misterioso personaje. En sus manos, en el cuerpo cubierto de negro, en la máscara, en sus ojos.
Los ojos que se reflejan tras aquella máscara son como «zafiros» relucientes del color de la aguamarina, de los que se desprende un diminuto haz de luz enigmático. El propietario de aquellos ojos se desplaza con lentitud hacia un lado, dejando que aparezca en la pantalla el cuerpo completamente desnudo de una mujer, bamboleándose compulsivamente con rabia de un lado a otro, tratando de deshacerse de las correas de cuero negro que tienen prisionero su cuerpo por sus tobillos y sus muñecas, sujetas a los travesaños de la cama, forrada desde el cabezal a los pies por un plástico de color rojo vino. Una cinta negra cubre su boca, impidiéndole que emita sonido alguno. Los ojos de ella abiertos como platos reflejan el miedo que está sintiendo.
El personaje con la cabeza de pájaro se encuentra de pie, al lado derecho de la cabecera, la mujer lo mira con terror, él se gira dándole la espalda, colocándose frente a una mesa de acero de un solo pie, sobre la que hay una pequeña maleta metálica. La abre y comienza a extraer unas bandejas que coloca en el extremo de la mesa, cuando ha terminado, la retira y se dispone a colocar las bandejas, pausadamente, a lo largo de la mesa, lo hace ordenadamente, como si lo hiciese todos los días. En el interior de las bandejas se puede distinguir perfectamente una serie de instrumentos de acero inoxidable que destellan con el reflejo de la tenue luz. El doctor los reconoce, se trata del instrumental médico que se emplea en un quirófano, lo que hace que un nudo se forme en su estómago.
Mientras el tétrico personaje está ordenando su instrumental, alguien más aparece de repente en la pantalla. Todos se sobresaltan ante esta nueva aparición. El nuevo personaje va vestido con una túnica de color morado, con una capa negra enganchada a sus hombros, y con una capucha que cubre su cabeza. Sus manos están enfundadas en unos guantes del mismo color que la túnica, en una de ellas porta una especie de correa ancha. Se inclina hacia el lado izquierdo, donde se encuentra postrado el cuerpo de la mujer, a la altura de su cabeza. Durante un minuto escaso permanece en esa postura, parece como si estuviese manipulando algo. De repente se endereza y se gira, mostrando su rostro oculto tras una máscara con dos caras, una blanca y otra negra. Por un instante todos tienen la sensación de que los está mirando, con una mirada retadora, tras los cuales se encamina hacia el otro lado de la cama. Observan que aquellos misteriosos y tétricos personajes han montado una especie de estructura metálica separada un metro de la cama rodeándola con un plástico transparente, simulando una especie de burbuja de plástico, que aísla la cama del resto de la habitación.
A Pellicer algo le llama la atención, apresuradamente, sin perder de vista la pantalla, abre el portafolios que tiene bajo el brazo y garabatea letras en un folio en blanco que solo él sabe descifrar.
De improviso las imágenes se van y vuelve a aparecer el tablero de ajedrez, moviéndose otra ficha del tablero, repitiéndose la misma operación.
El inspector Pedrol hace su movimiento, repitiendo lo que había hecho anteriormente.
Al instante, las imágenes retornan al punto donde se han quedado. El silencio solo se ve interrumpido por el tenue clip de la cámara de los inspectores de la científica que continúan con su trabajo. El resto están estupefactos ante lo que están viendo.
El personaje con la máscara de los dos rostros se encuentra de pie, al otro lado de la cabecera de la cama, se inclina sobre la cabeza de la mujer y la sujeta con su mano derecha mientras con la otra traba el extremo de la correa que ha dejado sobre la cama al otro lado, pasándola por la frente de la mujer, sujetando su extremo en el travesaño. La aprieta con fuerza, inmovilizando su cabeza. Comprueba que esté bien sujeta y se levanta para irse por donde había aparecido.
El cuerpo desnudo de la mujer anclado a la cama que aparece en el centro de la pantalla refleja en sus tensos músculos el miedo atroz que debe sentir. Lo mismo que lo siente Valentina de la Riva, que no pierde detalle, aunque la impotencia la tiene atenazada. Ve como su boca amordazada le impide que exprese el dolor que está mostrando con el bamboleo impulsivo de su cuerpo menudo, tratando de deshacerse de las ataduras que la mantienen sujeta. Todos sus movimientos resultan un esfuerzo inútil por conseguir su objetivo. Mientras, el personaje con la máscara de pájaro continúa limpiando y ordenando los instrumentos que tiene ante él, sin preocuparse lo más mínimo de lo que sucede a su alrededor. Este hace un leve movimiento con su cabeza al ver aparecer a la máscara de las dos caras, que se acerca hasta la mesa donde se encuentra portando una especie de baúl con ruedas.
Cuando ha llegado a su altura, el personaje de negro lo abre, mostrando una serie de estantes repletos de frasquitos de cristal. Le comenta algo a la máscara de dos caras, y este se inclina colocándose de cuclillas delante del baúl. Al segundo comienza a levantarse lentamente sujetando entre sus manos un recipiente de cristal lleno de un líquido en el que están nadando una especie de larvas alargadas de un color oscuro, colocándolo sobre el baúl y desenroscando su tapa. Se inclina levemente y va sacando los pequeños frascos cóncavos, que coloca sobre la mesa. Perciben claramente el esfuerzo físico que la mujer está realizando por deshacerse de las ataduras que la retienen sobre la cama.
La juez Valentina de la Riva sigue con su mirada los relucientes regueros de sudor que surcan el cuerpo desnudo de ella, buscando su desembocadura en el frío plástico rojo vino, a través de su estrecha cintura, para volver a aparecer bajo sus húmedas nalgas formando un pequeño lago frente a su monte de Venus, perfectamente depilado. Le llamaba la atención esa perfección, sintiendo un leve cosquilleo de envidia, que de inmediato borra de su mente con una leve sacudida de cabeza.
Piensa que el rostro de la mujer es la muestra palpable del terror, esa alargada sombra del miedo. Se fija en sus ojos, en su mirada distingue la capitulación y con ella la entrega a la desdicha de su destino. Su conciencia de mujer, obligada espectadora de un maltrato, empieza a darse cuenta de que el esfuerzo que aquella mujer está realizando por librarse de su incómoda situación va a ser inútil.
La máscara con rostro de ave coge unas largas pinzas de una de las bandejas, las mueve queriendo atrapar el aire, mientras con los dedos de la otra mano traba uno de los pequeños recipientes…
Durante diez minutos se repiten en la pantalla del portátil fotogramas del terror que aquella mujer ha padecido ante sus atónicos ojos, reaparece el tablero de ajedrez para ejecutar un movimiento que abra la ventana del horror, de la ignominia, sin que ninguno de ellos pueda comprender qué significa todo aquello.
El inspector Pedrol se queda bloqueado, los segundo de su reloj van cayendo paulatinamente, no sabe qué movimiento debe hacer. El doctor Caniellas toma el relevo y le indica al inspector los movimientos que debe ejecutar. No consiguen que durante los siguientes movimientos vuelvan aparecer las imágenes, solo el dichoso tablero de ajedrez. En el movimiento veintiuno, de repente, aparece un rótulo sobreimpresionado sobre el tablero que dice:
«Mate en la siguiente jugada.
Es inevitable.
Ya has conseguido alguna respuesta más.
Es posible que en la próxima partida consigas alguna más.
Partida a mi favor. Dos a cero».
Durante unos minutos permanecen atónitos mirando la pantalla, sin decir nada, ni comprender nada. Solo son unos cuerpos inertes, mudos, rumiando para sí sus propios pesares.
Seguramente, para alguno de ellos, lo que se les ha mostrado en la pequeña pantalla es la perfecta definición de la premeditación.
Lo que han visto hasta ese momento los ha dejado sin palabras, con el vello erizado y con el sabor amargo del sufrimiento recorriendo sus cuerpos.
Los responsables de este atroz asesinato lo han meditado y pensado hasta el último detalle, incluida la puesta en escena, y lo han ejecutado a la perfección, teniendo plena conciencia de lo que estaban realizando. Esa grabación es el certificado de la realidad del horror, del que posiblemente solo hayan visto el principio.
El fin será más horroroso.
El comisario jefe Antón Freixa mira a sus acompañantes, tomando la palabra, ya que todos ellos en aquellos momentos la han perdido pues el horror de lo que han visto no los deja pensar con claridad. Están aturdidos por las preguntas sin respuestas. Las mismas que él tiene.
—Estoy convencido de que las imágenes que hasta ahora hemos visto no son las únicas, y quizás estas sean las más suaves… Porque tengo la seguridad de que terminaremos por verlas todas, incluido cómo la ejecutaron realmente. Estas imágenes nos muestran la forma como lo han realizado. Es posible que los números, los mensajes y toda esa manera de vestirse, de disfrazarse, nos digan el porqué o los «porqués» de este homicidio, pero no nos mostrará quién está detrás de todo esto, que por lo visto no es obra de una sola persona. Mucho me temo que detrás de estos dos hay alguien más…
—Sí, comisario, tiene razón, todo eso lo podemos averiguar por las imágenes que nos han dejado en este ordenador —dice el fiscal Cortázar—. Pero a nosotros solo nos interesan los autores de semejante…, no sé qué término emplear…, atrocidad… Y cuanto antes lo sepamos mejor.
—No se haga ilusiones, señor fiscal, si piensa que eso es posible. Si cree que si seguimos jugando esta absurda partida y conseguimos darle jaque mate, ellos nos mostrarán sus rostros… No tendremos esa suerte. Tendremos que adentrarnos en la oscura y espesa negrura de un misterio. Y eso, señor fiscal, es más complicado.
Nadie contesta. Cada uno regresa cabizbajo a sus quehaceres, pensando que no van a olvidar fácilmente este día.
Para todos los presentes en la habitación 498, sobre todo para el comisario jefe Antón Freixa, esta muerte no va a resultar una muerte rutinaria en una fría habitación de hotel, en la que se van a tener que limitar a cumplimentar la serie de trámites a la que están acostumbrados: la identificación del cuerpo, el certificado de su señoría con el levantamiento del cadáver, el informe forense resumido en unos cuantos folios después de haberle practicado la autopsia de que había fallecido, y el archivo del caso, confirmando que se trataba de una muerte natural o un caso más de violencia de género ejecutado por su marido o amante. Horas de papeleo.
Este no es uno de esos casos, sino más bien todo lo contrario, será uno de esos casos que llenará las páginas de los periódicos y que consumirá horas enteras de tardes y noches televisivas susurrando preguntas, lanzando respuestas de suposiciones inciertas, que solo harán que enmarañar más el caso.
Los medios de comunicación van a ponerse a desgranar la vida y milagros de la muerta, de su marido y de sus allegados, llenando páginas de periódicos y horas de telediarios y meses de desgarradoras opiniones en las tertulias televisivas. Con lo que conseguirán que las altas jerarquías se pongan nerviosas, lo que conllevará una enorme presión sobre todos ellos, pero principalmente sobre el comisario jefe y todo el departamento de la Dirección General, que es lo que suele ocurrir cuando el muerto en cuestión es un personaje con cierta relevancia en la sociedad, que tiene dinero y un cierto poder.
Lo que les va a traer de culo durante todo el tiempo que dure la investigación, que Antón presupone que va a ser larga, ardua y complicada.
CONTINUARA
Pippo Bunorrotri.
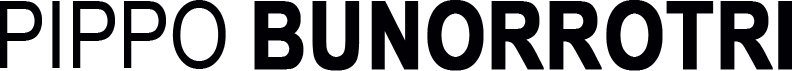
Rubén Garcia García - Sendero
Posted at 19:43h, 26 octubreFelicidades Pippo. abrazo
admin
Posted at 23:27h, 26 octubreGracias.