
02 Nov LA BAUTA DEL ZENDALE
CAPÍTULO VI
«Muchas veces hemos constatado como nuestra impresión nos dice el camino correcto y sin embargo dudamos de lo sutil, de la esencia del día a día, por eso necesitamos, y buscamos, un espacio de tiempo que nos permita comprobar esa sensación, luego de ese tiempo y después de haber jugado todas las pruebas, constatamos la veracidad de aquel primer viento ligero».
«Veritas filia temporis» («La verdad es hija del tiempo»).
«Dira necessitas» («Cruel necesidad»).
Tengo la enigmática sensación de que hoy es un día de esos en que me he levantado sintiéndome como un habitante más de un mundo incierto, hermano de esos otros días que han pasado, en los que te entregas en sus horas infernales al perverso placer de la filosofía. Noto esta extraña sensación, de pie en la cocina, con la taza de mi primer café en la mano, mirando a través de la ventana el reflejo de mi cuerpo aún algo aletargado, cruzando el angosto y oscuro patio de mi edificio, para inapelablemente estamparse contra los cristales de la ventana del lavadero de Teresa, la vecina.
Cierro la puerta del piso y me dirijo al ascensor. Abro la puerta de rejilla de hierro pintado en gris y a continuación las dos hojas de madera acristaladas con vidrieras de colores y motivos florales del camarín, forrado con tableros de un metro por un metro en raíz de nogal. Es un Cardellach de principios de 1910, que lleva funcionando desde el mismo día en que se terminó de construir el edificio, allá por el 1913. Entro en el interior del camarín, cierro las puertas con el funesto sonido de la madera y los rieles, al que estoy acostumbrado desde que era un mozalbete en bombachos, y pulso instintivamente el botón de bajar. En esos momentos el viejo ascensor cobra vida entre los quejosos sonidos metálicos mientras inicia el cachazudo descenso.
Salgo de la finca, cerrando tras de mí el pesado portón de madera de tres metros de altura que da entrada al portal de mi viejo edificio, y me quedo parado en su amplio vano, mientras me calo lentamente mi sombrero Indiana sobre la cabeza. Mi media melena ondulada, aún húmeda por la reciente ducha, hace que la suave banda del sombrero resbale dócilmente hasta el hélix de mis orejas. Volteo, sobre el cogote, el cuello del abrigo, enfundándome con mesura los guantes de cuero negro, mientras contemplo la calle iluminada por la tenue luz de su farola entre la espesa niebla con que ha amanecido este día, raro para estas fechas, medio ensimismado, algo aturdido por el cansancio. Probablemente, este embobamiento se deba al ligero adormecimiento que vengo sufriendo estos últimos meses de obstinado insomnio. Veo como la blanquecina y algodonada niebla de esta madrugada de finales de primavera, va avanzando con una rapidez precisa por las calles de la ciudad, chocando contra las esquinas, como si se tratase de la espuma de las olas del mar al chocar contra la proa de un barco.
Son las seis y media de la mañana cuando entro en mi estudio, me despojo de mi sobrero y abrigo, posándolos en el interior del pequeño armario ropero que hay en el vestíbulo de entrada. Hoy he llegado antes de la hora acostumbrada, me reclino sobre la mesa de Esther, mi secretaria, cojo el taco de pósits que hay sobre la mesa y escribo lo primero que tiene que hacer cuando llegue:
«Concertar la hora de la reunión en el Ayuntamiento».
«Llamar al móvil de mi esposa, Letizia».
«Reunión de trabajo a las diez».
«Llamar al Colegio, preguntar visado».
«Llamar a mi madre recordándole que comemos juntos».
El recuerdo de la comida con mis padres me trae a la mente lo que ayer acordamos Letizia y yo en Madrid… Ese recuerdo me lleva a que tendré que decirles que sus nietos van a pasar una larga temporada aquí conmigo. Se alegrarán. Ya veo a mi madre organizándonos la vida.
Desde mis primeros años en la universidad y luego, más tarde, ya como proletario de esta caótica sociedad, he adquirido la costumbre de levantarme entre las cinco y las seis de la mañana. Las primeras horas siempre han sido las mejores del día para mí, las he aprovechado para poner en orden la agenda del día, esos dichosos asuntos personales.
Desde hace tres años, las he dedicado a poner en orden las notas, las conversaciones, las investigaciones sobre la biografía de mi querido amigo de la infancia, Pafo, algo a lo que me he comprometido a hacer sin estar convencido del todo… Quizás, más picado por la picadura de la abeja de la curiosidad que por otro sentimiento más preciso.
Desde hace un par de meses, todo ha cambiado, he decidido emplear estas primeras horas, hasta las diez de la mañana, en dejar de escribir, de investigar, de hurgar en la vida de Pascual Fonseca, Pafo para los amigos, en los pensamientos y en los sentimientos de ese amigo de la infancia, que tantas alegrías ha dejado en una parte de mi vida, y otras tantas decepciones ocultando en ellas sus miedos, y en parte también los míos. No me arrepiento de haber comenzado hace dos años es singladura en el océano de Pascual.
Pero ahora lo he aparcado definitivamente para siempre en el rincón del olvido de la memoria, ya que esa inicial decisión, en parte, ha sido la culpable del distanciamiento con Letizia y mis hijos. Por lo que he decidido llenar ese hueco, mientras me desintoxico de los recuerdos del pasado antes de volver con ellos, dedicándolo a escribir mis propias historias, producto de mi imaginación, dando vida propia a unos personajes ficticios. Para conseguirlo tengo que ser capaz de plasmarlas a través de dulces palabras sobre una hoja de papel en blanco, para que algún día alguien se pueda creer, por un instante, que pudo haber una historia real en lo que escribo. Y en eso estoy ahora empeñado.
Me adentro en el rincón del estudio, que es mi espacio privado, donde estoy rodeado de mis recuerdos. Sobre mi mesa se hallan ordenadas las fotografías de mis cuatro hijos, rodeando un retrato que siempre me ha acompañado allá adonde he ido, en el que estoy yo con mi madre y mi abuelo, los dos con una sonrisa altiva, el día de mi graduación en la Cornell University de Ithaca, Nueva York, como arquitecto.
Qué tiempos, señor, tantos sueños cumplidos, cuántos rotos y olvidados, y cuántos nuevos, y no soñados, han surgido en mi vida.
Sonrío levemente al recordar aquellos años en que pensaba cumplir con el sueño de mi madre y de mi abuelo. Para después vivir como un prófugo, un «okupa avant la lettre», un indocumentado, y poder viajar sin rumbo fijo, de un sitio a otro, huyendo de todo y de todos, huyendo de nada, incluso de mí mismo… Aunque, posiblemente, esto último sí lo he llevado de alguna manera a cabo. Siempre ha sido mi querencia, aunque no lo reconozca públicamente.
Enciendo el ordenador, mientras espero a que se ponga en marcha. Extraigo de mi bolso el blog de notas. Antes de comenzar el trabajo cotidiano, quiero poner en limpio las notas que durante estos últimos días he ido sacando del archivo histórico, sobre la novela ambientada en el reinado de Alfonso X, que había empezado hace unos cuantos años pensando en mi abuelo, y que había abandonado por otros menesteres.
Ahora he vuelto a retomarla, hará un par de meses.
Es mi secreto.
Abro en la pantalla del ordenador la carpeta correspondiente, doy una rápida mirada refrescándome la memoria, mientras repaso lo último que he escrito. Comienzo a acariciar las teclas del teclado, apareciendo en la pantalla las letras de mis reflexiones dispuestas como los pensamientos de los personajes de mi historia.
Las palabras escritas que van surgiendo me transportan en unos minutos a través de su mundo, de su imaginario día a día, en el que estoy tratando de que sea real-ficticio, colocándolas sobre la blanca pantalla para que así esa historia se transforme en una ficticio-realidad.
Cuando hace dos meses la retomé con el simple propósito de que me sirviese como una simple terapia de desintoxicación, no pensaba que al cabo de unas semanas me atraparía entre sus garras, dejando de ser esa válvula de escape que pretendía y convirtiéndose en casi una necesidad.
Ha conseguido que el simple y mero hecho de escribir haga que me sienta mejor conmigo mismo, distanciándome del desasosiego por estar alejado de la familia.
Borges decía acerca de un escritor:
«No sé hasta qué punto un escritor puede ser revolucionario. Por lo pronto, está trabajando con el idioma, que es una tradición».
Que es lo que intento hacer durante estas primeras horas de la mañana… Traicionar un compromiso, antes de lanzarme al océano del mundanal día a día: trabajar con las palabras, con mis propias palabras.
Me abalanzo sobre el teclado del ordenador y comienzo a continuar escribiendo la realidad de una historia de ficción creada en mi mente.
«Mientras Horacio y Olga San Clemente esperaban, en la biblioteca privada del rectorado, donde los había trasladado el conserje, la doctora San Clemente, se acercó a una de las estanterías repletas de libros y extrajo uno que llamó su atención, Recuerdos de Soria, lo que le llevó al recuerdo de sus abuelos maternos, que eran de Soria. Al ojearlo descubrió un relato que captó su curiosidad por la coincidencia que tenía con su visita “Hernán Martin de San Clemente”. Se sentó en una de las sillas que había alrededor de la larga mesa de madera con torneadas patas, de reuniones, y se dispuso a leer.
»Corría el año de 1263. (Castilla estaba gobernada a la sazón por el rey Alfonso X, que heredó el trono del Reino de Castilla de su padre, el rey Fernando III el Santo, en 1252. Alfonso X, que ha pasado a la historia con el sobrenombre de Sabio). En el año de nuestro Señor de 1263, Castilla entraba en un periodo de la vida social del reino del que sin duda alguna había de nacer la edad moderna… Aparentando olvidar que su necesidad más apremiante era la expulsión completa de los moriscos, que aún no se habían dejado arrancar todos los reinos del Mediodía, y aplazando la reconquista material, el rey Alfonso trabajaba por organizar y constituir política y civilmente su reino…».
Tras dos largas horas escribiendo, y habiendo arribado a este punto en la cordillera de mi pensamiento en que el tiempo se cógela, me detengo un instante, dejo descansar mi mano sobre el teclado, mientras mi vista reposa perdida sobre el bloc de notas.
Me sobresalto en mi silla al resonar en el silencio del despacho, y escuchar, en el solitario caminar de mi mente, el ronroneo incansable del teléfono, por unos segundos, dejo que siga sonando en el silencio irreal de mi conciencia, en el que me encuentro inmerso, instintivamente lo descuelgo a la vez que contestó:
—Aló, buenos días. ¿Quién es?
—Buenos días, don Nicolás… Son casi las diez…
Reconozco a la propietaria de la voz que me está hablando, antes de escucharle pronunciar su nombre a través del viejo teléfono; se trata del primer teléfono que tuvo mi abuelo en su casa y que yo he recuperado colocándolo sobre mi mesa que había sido la suya.
Es Esther, mi secretaria.
—Gracias, Esther…, prepare el café que ahora salgo.
—Estoy con ello.
—¿Ya ha llegado Pedro?
—Sí, está entrando por la puerta. He llamado a la señora Letizia…
—¿Y cómo no me las has pasado?
—La he llamado, pero no he podido hablar con ella…
—Y eso, ¿por qué?
—Estaba apagado o fuera de cobertura.
—Bien. Inténtalo más tarde.
—De acuerdo. Ah…
—Sí, dígame.
—La reunión del ayuntamiento, con el concejal, es a la una.
—Llama a Presa y dile que lo espero a las doce y media en la puerta del ayuntamiento. Ahora salgo.
Al segundo siguiente el pendenciero silencio de la calle invade mi despacho, reposo el auricular del teléfono sobre la horquilla, mientras una sonrisilla se dibuja en la comisura de mis labios, ya que en mi mente aparece inscrita en este momento la frase de Benn Gottfried:
«Inventamos el espacio para matar el tiempo, y el tiempo para motivar el tiempo de nuestra vida».
Es posible que Benn Gottfried tuviese o tenga razón. En todo caso, yo siempre he de tratar con el tiempo expirado.
Esta mañana no va a ser diferente, otra vez, alguien ha interferido en el trabajo de los sueños, deteniendo su hora, haciendo que regrese de ese, mi mundo, creado en mi mente, al mundo de la realidad diaria. Como si me transportase en la máquina del espacio-tiempo. Mi tiempo. Un hombre de cincuenta y cinco años que se ahoga en el espacio de su tiempo imaginario para volver al tiempo y al espacio de su realidad común, esa que él mismo se ha creado a su imagen y semejanza, una sociedad idólatra del consumismo y de los falseados sentimientos.
Pulso la tecla para salir del Word, archivando lo que he escrito, lo que significa que me desconectaré para el resto del día de mi vida de papel, dando comienzo un nuevo día en la realidad cotidiana, sin ser nada corriente, pero sí rutinaria en cierto sentido. Conversaciones sobre el trabajo, banales cotilleos de una ciudad de provincias y propuestas sobre el trabajo que estamos realizando con el personal de la oficina; reuniones con el concejal de turno, con los promotores, con técnicos, con la editorial, con comerciales; y por supuesto, los vinos de final de mañana y las charlitas por las callejuelas del Húmedo con algún colega, conocido o compromiso inesperado que está de visita. Sobre las cinco de la tarde, de vuelta en la oficina para continuar con los asuntos relacionados con el trabajo, así hasta las ocho o las nueve de la noche, normalmente. Al día siguiente vuelta a empezar…
Menos mal que tengo la hora de los búhos sobre las ramas de los cipreses del cementerio, que se la reservo para mi mundo quimérico. Ese de mis escritos, mis pensamientos, mi rocambolesca imaginación.
Es ya casi la una de la madrugada cuando doy por fin terminado el proyecto después de comprobar y corregir su memoria.
Apago el ordenador mientras en un pósit dejo escrito que se puede imprimir y encarpetar para entregarlo en el colegio, pegándolo sobre la pantalla del ordenador.
Apago las luces del estudio, dirijo mis pasos hacia el armario del vestíbulo y cojo el abrigo gris, la bufanda de ligeras líneas negras y blancas y el sombrero. Me los coloco intuitivamente, sin más, o más bien con cierta desgana sobre mi cansino cuerpo doliente. Salgo del estudio cerrándolo, y mientras espero al ascensor para bajar al parking del edificio donde se encuentra mi coche la memoria me recuerda algo que tenía que haber hecho…
«¡Joder! Seré estúpido… Me he olvidado de llamar a Letizia para saber cómo le ha ido lo del ministerio. Ahora ya es tarde, los niños y ella ya estarán durmiendo, lo haré mañana a primera hora».
Pienso en el imperdonable olvido que he cometido, recriminándomelo en alto:
—Si esta es la manera en que pienso arreglar las cosas entre nosotros, aviado voy…
«Joder. Nicolás…, deberían llenarte la cara de hostias… Lo habías prometido… Cómo me he podido olvidar…».
Un amargo silencio invade el cubículo del ascensor mientras pienso que Letizia, Ben, y el pequeño Pau se merecen un poco más de atención por mi parte…
«Ahora cuando estén aquí, en León, pasaremos más tiempo los cuatro juntos, les dedicaré todas las tardes, si no, acabaré por distanciarlos de mí, y terminaré por perderlos del todo. Como he perdido a mis otros hijos, Víctor Hugo y Susan, aunque en este momento estemos algo más cercanos, pero distanciados en el lugar y el tiempo… Quizás… Podría llamarlos, a Víctor Hugo y Susan, para que se vengan a pasar una temporada conmigo…, me ayudarían con Ben y Pau… A los pequeños les vendría bien relacionarse con sus hermanos mayores… Mis padres se volverían locos de alegría…, sobre todo mi madre…, sus adorables nietos… Sería fabuloso tener a los cuatro aquí… Los cuatro hermanos juntos a mi lado, aunque solo sea por unos cuantos días…, los llamaré…
A estas horas están en la universidad, los llamaré en cuanto llegue a casa…, quizás mejor mañana a primera hora de la tarde, antes de que se vayan a la universidad».
Estoy sentado en el interior de mi coche, con la mano sobre el volante, sin saber muy bien lo que quiero hacer o adónde dirigirme. Mi cabeza se encuentra espesa, cargada, de cierta nebulosa, como casi siempre después de llevar enclaustrado en el despacho desde las seis de la mañana. La verdad es que hoy no me encuentro con ganas de acercarme al Quijano a tomar un par de copas y tener una charleta con el viejo Manolo, y con sus variopintos contertulianos, seguramente me liaré y terminaré a las tantas. Lo acostumbrado… No puede ser ya que mañana me espera un día complicado. Para variar.
Instintivamente me dirijo a casa.
—Dejaré el coche esta noche en la calle, no tengo ganas de llevarlo al parking. Mañana tengo que salir temprano para Pucela (Valladolid) —me digo mí mismo.
Aparco en un hueco libre en la esquina de mi misma calle, en el lateral que linda con el Palacio de la Paridad. Un edificio del siglo XVI, antiguo Ayuntamiento, justamente en la esquina que da entrada a la plaza de San Marcelo (comúnmente conocida como plaza de las Palomas).
Me apeo del coche, dándole un vistazo rápido, comprobando por si acaso no está bien estacionado, y aprieto el botón de cierre centralizado. Me asiento el sombrero, mientras comienzo a caminar despacio, sorteando las sombras que produce la paupérrima luz de los viejos candelabros de hierro forjado, anclados sobre las poligonales piedras, de roca de Boñar, que tantas sombras han cobijado a lo largo de sus casi cinco siglos de historia, que conforman el Palacio de la Paridad.
Siento un cierto aire cansino en mis piernas, noto como si mi sangre fuese de un líquido viscoso, pastoso, circulando lentamente por el canal de mis venas. Procuro no tropezar gobernando mis pies del cuarenta y seis, camino hacia el portal de mi edificio, a la vez que mi conciencia, a su libre albedrío, va reflexionando sobre el trabajo que me espera mañana jueves, y sobre cómo ha ido el día de hoy. Lo normal, como casi siempre que estoy a punto de entregar un trabajo, la verdad es que había sido un día movidito: las prisas por terminar, las discusiones, los atascos, no digamos el par de funcionarios lerdos con los que me pasé media mañana tratando los temas presupuestarios del proyecto, que se tiene que tramitar pasado mañana. Como casi siempre, es un tiempo perdido, entre los entresijos de una administración misógina y engreída, enmohecida por el paso del tiempo, en una rutina perezosa y testaruda.
Mi mente no consigue distenderse caminando esta breve distancia, noto como un cierto desasosiego interior, el cual me hace sentir una intranquilidad que no termino de discernir con claridad.
De repente me encuentro ante el edificio, donde ha vivido mi abuelo toda su vida, y que tan bien conozco. Decido detenerme a este lado de la calle, frente a él, mientras me distraigo contemplando el escaparate del comercio que tengo a mi izquierda, más por terminar de fumarme mi pipa, que he cargado esta tarde-noche, que por la curiosidad que pueda sentir por lo que expone el escaparate. El libar de mi pipa, el sentir en mi boca el sabor aromatizado del tabaco, me ayuda a recobrar la calma necesaria que preciso en estos momentos para conciliar el sueño.
Mientras inhalo de la pipa, levanto los ojos. Esta noche la luna no asoma en el cielo y las estrellas lucen desperdigadas en él, escamoteándose entre las nubes que surgen acá y allá. De repente, mis ojos se detienen en la cornisa de mi edificio, instintivamente la mirada busca los balcones de mi morada, reparando en la recortada figura de la señora Teresa, mi vecina, tras la ventana de su salón. Una adorable cascarrabias y terca anciana de ochenta y dos años, solterona, la última descendiente de una antigua familia pudiente de la ciudad, los Pinto. Conocida en el barrio por la Espasa, por todo lo que sabe, o dice saber, de los moradores del barrio, y de las rancias familias de la ciudad, que está dispuesta a contar a quien le quiera escuchar aderezándolo con largas y extensas parrafadas creadas en la ociosidad de su mente y en el resentimiento de su pasado. La Espasa me está observando disimuladamente tras las cortinas bañadas por la tenue luz de una lámpara de pie que dibuja su esquelética figura, desde la ventana de la cuarta planta.
Como no soporto ni tolero los dimes y diretes de las personas ociosas, vacío la cacerola de la pipa en el suelo con gesto de enojo, de fastidio. Cruzo la calle en dos zancadas, entro en el portal de la casa de mi abuelo, ahora mía, ocultándome de su mirada, y hago mi habitual excursión como todos los días. Caminar hasta detrás del ascensor, donde se encuentra la entrada a las carboneras, enfrente están situados los buzones, quiero ver si hay algo en el interior oscuro de la poliédrica caja metálica.
Este siempre ha sido para mí uno de los momentos mágicos del día, como de costumbre, me resulta imposible al aproximarme no sentir un leve cosquilleo en la boca del estómago, por alguna desconocida asociación de pensamientos o sentimientos, albergo la esperanza de poder encontrar buenas noticias en ese reducido espacio (un cheque inesperado, una misiva de algún amigo, que de algún modo me cambiaría la vida…, como ocurrió con Letizia), lo que produce cierta placidez.
El hábito de esa expectativa forma parte ya de un ritual, el mío, hasta el punto de que apenas puedo mirar mi buzón sin sentir una cierta oleada de emoción por saber lo que se esconde. En cualquiera de los sitios donde haya estado siempre lo primero que hago es averiguar dónde se encuentran los buzones. Es mi nicho de los gusanos de seda, el único lugar de la tierra que de alguna manera es exclusivamente mío y de todos a la vez, por extraño que parezca siento que me une con el resto del mundo, en su mágica oscuridad se halla el poder de hacer que en ese preciso instante pueda ocurrir el desencadenamiento de una serie de acontecimientos que hagan cambiar de sentido el rumbo de una vida. Como ha ocurrido hace ya casi más de diez años.
Esta y el misterio de la carbonera son quizás las únicas manías que me quedan de cuando era un crío y correteaba por este mismo lugar.
Abro sin parsimonia el buzón cogiendo los sobres que en él habitan, los ojeo por encima comprobando que no son más que propaganda de un centro comercial y un par de cartas del banco, seguramente algún cargo de la tarjeta, lo cual hace que mi ilusión salga volando cual mariposa ante las primeras gotas de lluvia.
Comienzo a subir a mi piso por las escaleras. El viejo ascensor, el día que lo necesitas está averiado. Un incordio.
Después de subir cinco plantas, parándome en cada rellano de cada tramo de escalera para darle algo de resuello a mis fatigados pulmones, consigo llegar ante la puerta de mi vivienda, la abro, dejo mi bolso de mano sobre la silla del vestíbulo, las cartas sin abrir en el interior de la bandeja, donde cohabitan las de días pasados, que se encuentra reposando sobre la piedra de pizarra negra de 2×0,60 que hace de mesa aparador, me desprendo del abrigo, bufanda y sombrero colocándolos sobre la percha, me descalzo, y dirijo mis pies libres al fin, de estar encarcelados todo el día, prietos en el interior de mis zapatos-botas, en dirección a la pequeña salita, que comunica con el amplio salón-comedor, donde cohabitan la pantalla del televisor, el aparato de música y los periódicos del fin de semana.
Comienzo a realizar mi acostumbrado ritual, sin pensar, con el tiempo ha llegado a convertirse en un simple y puro acto mecánico, empiezo por despojarme del jersey de lana y de mis calcetines, doy cuatro pasos con los pies descalzos, dejándome caer en la amplia butaca ante el televisor de veintiún pulgadas, cojo el mando sin pensar en nada determinado. Voy de un canal a otro, sin apenas fijarme en lo que están poniendo sin encontrar nada de interés que merezca la pena de ser visto. Así que después de casi veinte minutos de estar haciendo gimnasia con el dedo pulgar, la desconecto, y dirijo mi cuerpo a mis reales aposentos, me voy a la cama, aprovecho este ataque repentino de sueño.
En la oscuridad de la habitación se mecen las ondas de los sueños, las pesadillas, invadiendo su espacio, en el que se cuela un persistente ronroneo metálico, después de una alargada fracción de segundo, mi mente logra reconocer este zumbido como el sonido del timbre de mi puerta. Instintivamente mi mano en la oscuridad busca, encontrándolo, el interruptor que enciende la tenue luz del aplique que hay sobre mi cabeza. Escruto la habitación con los ojos entornados, pues el sueño, mi sueño, sabe que está en su hora por lo que se resiste a abandonarlo…
—¿Quién demonios será?, ¿qué tripa se le habrá roto?…
Con el tedio sobre mi cuerpo, me siento en el borde de la amplia cama con dosel, herencia de familia, mientras dejo durante un par de minutos que la congoja se desprenda de mi piel, en los que persiste el ronroneo metálico aporreando sobre mi cabeza como si se tratase de un tambor. Compruebo, con la yema de mis dedos, que la neblina de mis ojos ha comenzado a disiparse y cojo el albornoz negro que pende de una de las columnas de la cama. Me levanto eléctrico ante el insistente ronroneo, con la sombra del asombro dibujada en el rostro, aturdido, miro la hora que marca la esfera fluorescente de mi reloj de bolsillo que reposa sobre la mesilla; las cinco de la madrugada. Medio atolondrado, me acerco a la puerta de la entrada sin hacer ruido, no sin antes tomar ciertas precauciones.
Coloco mi rostro frente a la rejilla de la mirilla de la puerta, mis ojos aprecian en la tenue luz del rellano las líneas dibujadas en 3D de dos cuerpos desconocidos. Dos hombres no muy corpulentos anclados en el centro del descansillo mirando el pórtico de la puerta.
Me quedo inmóvil unos segundos contemplando las siluetas del rellano, examinando sus rostros.
El mayor aparenta unos cincuenta años, mientras que el otro no parece alcanzar los veintitantos, treinta a lo sumo. El más joven alarga su mano hacia el pulsador del timbre, manteniéndolo presionado durante un largo minuto, su agudo zumbido resuena por toda la casa, cogiéndome desprevenido su bramido.
Me hallo en ese segundo en que mi conciencia está procesando el «qué hacer» y el «a qué se debe su presencia».
Saben, o tal vez intuyen, que me encuentro en el interior, así que no tiene sentido la espera.
—¿Quién es? —pregunto.
—Policía…
—¡Quééé…! ¡Cómo…! ¿Qué ocurre?
—Abra, por favor. Soy el inspector Reyes, de la Policía Nacional —dice el mayor esgrimiendo una placa por la rejilla.
Entreabro la puerta sin quitar la cadena de seguridad.
—Díganme, ¿qué pasa?
—¿El señor Nicolás Beltrán?
—Sí, yo soy… ¿Qué buscan?
—¿Podemos pasar, señor Beltrán?
—¿Por qué? ¿Qué sucede?
—Tenemos que hablar con usted, señor Beltrán.
—Ustedes dirán.
—Será mejor que abra la puerta para que podamos hablar tranquilamente en privado.
—¿Ha pasado algo? —vuelvo a preguntar.
—Déjenos entrar y…
—¿Mis hijos están bien?
—Déjenos entrar para aclarárselo —insiste el mayor.
Vacilo durante unos breves minutos, antes de convencerme a mí mismo, de decidirme a franquearles la entrada.
En mi mente, algo adormecida y confusa por la inesperada presencia de la policía ante mi puerta, surgen dudas a modo de preguntas. Podría tratarse de un engaño.
«¿Quién habrá abierto? ¿Qué querrá la policía a estas horas?…».
Entreabro la puerta sin retirar la cadena de seguridad y pregunto:
—¿Me pueden mostrar su identificación?
—Se la acabamos de enseñar —contesta el más joven.
—Aquí tiene —dice el de más edad sacando su cartera del bolsillo y mostrándome su identificación.
—El inspector Reyes, y el subinspector Fernández —dice.
Cierro levemente la puerta y desplazo la cadena de la cerradura abriendo la puerta, quedándome al lado de esta.
—Ahora…, señores, ¿puedo saber a qué se debe su inesperada presencia a estas horas de la noche?
Pregunto de nuevo, con más fuerza, mientras las dos personas que se encuentran en el quicio de mi puerta pasan a mi lado, adentrándose en el vestíbulo.
—Debe de ser grave para que dos inspectores de la Policía se presenten a las cinco de la mañana ante mi puerta.
—Nada notable por lo que deba preocuparse. ¿Hay alguien más con usted?
—No, estoy solo. ¿Por qué?
—Vístase, tendrá que acompañarnos a la comisaría para hacerle algunas preguntas. Nuestro jefe, el comisario, quiere hablar con usted —dice el más joven..
—Pero… el comisario…
—El comisario Vega.
—¿Qué es lo que ha ocurrido que sea tan primordial e importante que no pueda esperar a las mueve de la mañana como para que tenga que acompañarles a comisaría a las cinco de la madrugada? —replico desconcertado.
—Todo el mundo se hace la misma pregunta en cuanto la policía aparece ante su puerta —murmura en voz baja el subinspector Fernández mientras comienza a caminar por el pasillo escudriñando cada estancia que se encuentra.
Me desconcierta su atrevimiento, lo que provoca que desaparezca en un santiamén el aturdimiento y que me ponga en alerta.
—Por mí no se corte, puede coger lo que le apetezca…, como si estuviese en su casa —digo con sorna de fastidio.
El joven subinspector se detiene, y se vuelve mirándome con fijeza descarada a los ojos, intentando demostrarme que su autoridad le permite hacer, incluso en mi casa, lo que le apetezca, mientras mantiene silencio.
—Por lo visto en la academia no le han enseñado modales ni respeto.
—Ese día estaba enfermo…
—Fernández, déjese de estupideces. Disculpe, señor Beltrán. El subinspector tiene un mal día…, lleva cuarenta y ocho horas de servicio.
—El cabreo no está reñido con la forma de comportarse.
—De eso usted debe…
—Cállese, Fernández.
—¿Me pueden decir qué es lo que se les ofrece?
—Vístase, por favor, para que nos pueda acompañar ante el comisario —dice, con cierta apatía el inspector Reyes.
—Pero… ¿puedo saber qué es lo que está pasando? Tengo derechos… Estoy perdiendo la calma.
—Serénese, señor Beltrán…
—¡Que me serene!
—Se lo aclarará en la comisaría el comisario. Ahora, si hace el favor, póngase algo y síganos —dice el inspector Reyes en tono casi amistoso.
—Que me apacigüe, dice…
—Sí, hombre sí. Lo más seguro es que se trate de un malentendido.
—Pero… ¿de qué se trata?, díganmelo.
—La verdad. No es que no queramos decírselo. Es que no lo sabemos.
—¡Cómo!… ¿Cómo que no lo saben?
—Así es, no lo sabemos. Solo sabemos que nos han ordenado venir a buscarlo para llevarle ante el comisario.
Los miro estupefacto ante la respuesta del policía, y desconcertado recrimino su actitud.
—Se presentan ustedes en mi casa, así sin más…, al tuntún…
—No es eso, ya le hemos dicho…
—Estaban aburridos y sacaron mi nombre apretando la tecla del ordenador…
—Eso no es así, señor…
—Entonces, ¿cómo es? Explíquemelo…
—A nosotros nos dieron su nombre y nos dijeron que lo llevásemos ante el comisario. No nos dijeron el porqué ni el para qué.
—Así que les dan mi nombre y ustedes no preguntan los motivos. ¿Quién les dio mi nombre?
—Nuestro superior, el comisario. No acostumbramos a preguntar el porqué. Si nos lo dice, pues bien, si no, también. Solo cumplimos sus órdenes.
—Ustedes solo son los chicos de los recados…, entonces.
—Nosotros no somos recaderos de nadie. Somos funcionarios del Cuerpo Nacional de Policía —contesta el excitado subinspector—. Le recuerdo que tiene obligación de hacer lo que le decimos, si no quiere que empleemos otros medios.
—Tenía entendido que el Cuerpo Nacional de Policía funcionaba de otra forma… Estamos en un país democrático, donde existen derechos y deberes, no en la dictadura del pequeño cacique.
—Nos estamos pasando, señor Beltrán. Acompáñenos, cuanto antes lo hagamos, antes lo aclararemos.
—¿Usted cree…?
A pesar de las protestas y reproches, soy consciente de que no me queda más remedio que hacer lo que me están indicando, aunque no esté para nada de acuerdo ante esta absurda situación a la que me estoy viendo arrollado, sin saber el porqué, lo que se me antoja que tiene cierto aire kafkiano. Siguiendo sus indicaciones, me dirijo inquieto a la habitación. El más joven me sigue, quedándose en el quicio de la entrada, cojo el primer vaquero y suéter del armario con que topo, embutiéndome en su interior apresuradamente, sin importarme la presencia de aquella persona bajo el marco de la puerta de entrada a mi habitación. Esta repentina intromisión en la intimidad de mi vida hace que me sienta un tanto derrotado.
Actúo como un autómata, sin tener la certeza plena, ni siquiera idea alguna, de lo que ocurre. Pues estoy desconcertado ante lo que está aconteciendo en estos instantes en mi propia casa.
Del perchero del vestíbulo tomo mi abrigo, introduciendo en su bolsillo interior el teléfono móvil, a la vez que recojo, al vuelo, el sombrero, mi bolso y las llaves de casa. Salimos al rellano, cerrando la puerta con llave, y comenzamos a bajar la escalera en medio de los dos agentes. Delante va el policía más joven y, a mi espalda, el agente de más edad. Ante la puerta de entrada, un Renault negro nos está esperando con otra persona, uniformada al volante, al vernos, pone en marcha el motor del vehículo. El más joven, al llegar a la altura del vehículo, abre la puerta para que pueda introducirme en su interior lo más rápido posible colocando su mano sobre mi cabeza.
Doy una rápida ojeada, instintiva, hacia las ventanas de mi piso mientras me introduzco en el vehículo, me percato de que la señora Espasa todavía sigue apostada en la ventana de su vivienda, como si se tratase de la figura de un maniquí de los que se encuentran en el escapare de la tienda de modas de enfrente, presenciando los acontecimientos. «A saber lo que contará en la carnicería de la señora Pepita», pienso mientras me acomodo en el asiento trasero del vehículo, sentándose al lado derecho el subinspector.
El inspector Reyes se sienta delante, al lado del conductor, ya ubicados el vehículo se pone en marcha, dirigiéndonos a toda marcha hacia nuestro destino. Tardamos unos escasos quince minutos en llegar a la entrada de la comisaría. Bajamos del vehículo ante el nuevo edificio de la comisaría, que yo conozco bastante bien, ya que soy quien lo diseñé hace unos tres o cuatro años, más o menos. Cuando lo hice no pensé que un día iba entrar en él de esta manera. Al verme aquí, ante este edificio de hormigón blanco que yo pensé, y que más de una noche de insomnio me dio, una extraña sensación recorre mi cuerpo. A la entrada, una joven agente de Policía me está esperando colocándose a mi lado para acompañarme hasta el interior marcándome el camino, hacia donde se encuentra el despacho del comisario. Yo sé muy bien dónde lo ubiqué, lo cual ella ignora. Tiene gracia, aunque la sonrisa está ausente, que después de cuatro años tenga que volver a entrar en este edificio de esta manera, sacado de mi casa sin un motivo aparente que conozca, a las cinco de la mañana, para presentarme ante el comisario.
De soslayo veo a la joven agente vestida con su uniforme azul oscuro, de camisa y pantalón, con el escudo de la Policía Nacional en uno de los bolsillos de la ajustada camisa que lleva, marcándole sus pronunciados pechos. Sobre el otro bolsillo, luce una plaquita plateada con su nombre impreso en negro: «Bermejo». Su pelo castaño está recogido en una coleta bajo su gorra-visera de color azul, un cinturón con su arma y su porra reglamentaria, sus lustrosas botas sobresalen por encima de los bajos de sus pantalones ceñidos, marcando las curvas de sus caderas.
Nunca antes me había fijado en el uniforme de la Policía como lo estoy haciendo en estos momentos. Puede ser que se deba a mis imperceptibles y misteriosos nervios a consecuencia de mi ignorancia de la situación en la que me veo envuelto.
Cada paso que doy, mi desasosiego, que pasa a ser angustioso, va en aumento antes de que la suela de mi zapato llegue a tocar las plaquetas de granito pulido del pavimento. Mientras camino lentamente por el amplio pasillo, mi cerebro transita por la senda de mi existente inquietud por lo inexistente. Eso en lo que todo es posible y nada te parece realidad.
«No sé lo que está pasando, ni siquiera qué es lo que ha sucedido… Si se tratase de un accidente, ya me lo habrían comunicado…Tiene que tratarse de otra cosa diferente… Les habrá pasado algo a mis hijos o a Letizia…, a mis padres tal vez».
Preguntas y más preguntas se agolpan en mi desconcertada mente, sin repuestas que llenen los desconocidos interrogantes.
La verdad es que mi verdadero «yo» tiene la plena seguridad de mi absoluta ignorancia. Dada la situación de cómo se han presentado ante la puerta de mi casa, en este extraño despertar, me asalta la duda de si sabré defender mi honorabilidad, si es que se me acusa de algo realmente.
Llegamos ante la puerta del despacho del comisario, y la agente me indica un grupo de sillones diciéndome:
—Siéntese mientras aviso al comisario de que ha llegado.
La joven agente da unos leves golpes en la hoja de cristal serigrafiado con el anagrama gris plata de la Policía Nacional en la parte superior de la puerta, antes de introducir su recortada figura embutida en su traje azul, entra por su cuenta sin esperar a que se lo indiquen desde el interior, dejándome sin custodia.
A mis oídos solo llegan los murmullos de lo que está sucediendo en el interior del despacho. Dirijo mi derrotado cuerpo, cabizbajo, hacia donde me ha indicado la joven agente.
Espero durante diez interminables minutos, más o menos, sentado en una de las sillas tapizadas de color azulado, las veo algo descoloridas para el tiempo que llevan colocadas, se encuentran situadas a la derecha de la puerta de entrada al despacho.
Mi mente se distrae analizando el estado de los materiales que conforman la estancia, que en un tiempo pasado yo mismo tracé. El tabique divisorio, que conforma los despachos, es de aluminio anodizado con doble cristal 6+6 con cámara de aire, en su interior discurren unas cortinillas de lamas grises que no dejan pasar la luz ni el ruido.
Estoy distraído calificando lo que mis ojos ven cuando escucho una voz a mi izquierda que me dice, repetitivamente:
—Pase, por favor. Ya puede usted pasar —dice la agente desde el quicio de la puerta acristalada.
Cruzo el umbral con cierta intranquilidad en el rostro, no exento de temor, por las respuestas que pueda obtener por mi presencia, forzada, en este despacho con las paredes pintadas en un blanco roto. Con una rápida, pero precisa mirada, analizo lo que hay ante mí.
A mi derecha se encuentra una mesa de reuniones redonda con seis sillas, a la izquierda, un mueble archivador bajo con puertas correderas, en su parte superior está repleta de objetos personales, me imagino que de la persona que se encuentra sentada en el sillón al otro lado de la mesa, la cual está situada casi en el centro exacto de la habitación, yo nunca la situaría en esa posición. La verdad es que yo no pondría nada de lo que estoy viendo, no encaja nada, es un popurrí de muebles y cosas sacadas de acá y de allá. La mesa es de líneas modernas de color wengué, que no hace juego con el mueble archivador gris metálico, a un lado de la mesa se encuentran dos sillas negras que no corresponden para nada, con el resto del mobiliario, en frente de la mesa un sillón de respaldo alto marrón claro, una imitación a cuero, con una lámpara Ar Deco de los setenta. En él se encuentra sentado un hombre regordete con un largo flequillo que cubre su más que incipiente calvicie; está embutido en ese sillón que sobresale por encima de su coronilla libre de cualquier apéndice capilar, que brilla lustrosa al reflejo de la luz; es de mediana estatura, con bigote, «a lo Aznar», y una barba de tres o cuatro días, en mangas de camisa; alrededor de su cuello pende una corbata de tonos azulados con rayas rojas, con un alfiler sujeta a su camisa blanca.
No se levanta mientras yo me adentro en su mundo iluminado por la ostentosa luz lánguida de la horrorosa lámpara de su mesa.
Sin dirigirme la mirada, extiende su mano izquierda mientras me dice en un tono que me suena un tanto despectivo:
—Siéntese, por favor.
Supongo que será el comisario. Me acomodo en una de las dos sillas disponibles que se encuentran frente a él.
—Buenas noches —digo.
—Buenas noches —contesta sin apartar la vista de los documentos que tiene delante.
—Aunque para ser sinceros, lo de buenas está por determinar, y lo de noches, más bien, son madrugadas.
—Por lo visto, el señor viene de buen humor.
—Como unas castañuelas maragatas.
El rostro regordete escondido tras el bigote, que más bien parece el pequeño cepillo del limpiabotas de la Plaza de las Palomas, levanta su vista por primera vez de los documentos, lanzándome una mirada alechugada, y me dice:
—Escúcheme bien. No está usted en el escenario del teatro Emperador. Así que sus gracietas déjeselas para cuando esté con sus amiguetes fuera de este edificio. ¿Queda claro?
—Clarísimo. A mal tiempo, buena cara.
—A caballo que se empaca, dale estaca.
—A quien debas contentar, no procures enfadar.
—Boca cerrada, más fuerte que una muralla.
—Cada uno habla como lo que es.
—Sabio es quien poco habla y mucho calla.
—Más vale palabra a tiempo que cien a destiempo.
—Necio que sabe callar, camino de sabio va.
—Sí, pero…
—Ni peros ni peras. Déjese de refranes y conteste cuando se le pregunte.
—Los refranes son sabias respuestas.
—Y una pérdida de tiempo.
—El tiempo, señor, no se pierde, se halla…
—Y no estamos aquí para eso.
—Estoy de acuerdo con usted. Señor comisario, yo estoy aquí buscando respuestas…, para mis preguntas.
—Respuestas no creo que las encuentre. Pero preguntas seguro que sí. Y unas cuantas.
—No hace falta que nos pongamos así.
—¿Así como?
—Digo yo… que habrá preguntas y respuestas.
—Llevamos muchas horas tratando de dar con usted, y es posible que estemos algo susceptibles.
—Pues yo no me he escondido de nadie. Aquí me tiene usted, si hubiese sabido…
—Dejémoslo estar.
—Quisiera saber…, me gustaría saber, mejor dicho, el motivo por el que me encuentro aquí a estas horas.
—¿Usted es Nicolás Beltrán del Toro?
—Sí. Así es. Así me llaman.
—Bien, ¿usted tiene algo que contarme para aclarar el asunto que le ha traído hasta aquí? —pregunta el rostro aznariano que tengo frente a mí.
—No le entiendo. No tengo ni idea de a qué se refiere.
—Usted estuvo el martes en Madrid, y algo de lo que ha hecho allí tendrá que aclarárnoslo por…
—He estado en Madrid el lunes para ser exactos. Pero… ¿qué tiene que ver mi estancia en Madrid con que esté aquí? —interrumpo procurando mantener una calma inexistente.
—Eso lo sabe de sobra.
Mis oídos escuchan la voz cantarina de mi interlocutor, exenta de musicalidad. Debe de ser de la zona del Pisuerga, que impide que continúe con mi reflexión.
—No puedo darle más explicaciones de las que ya le hemos dado. ¿Qué sucedió en Madrid?
—Pero…
—Pero… ¿cuál es el problema?
—Que nadie me ha dado ninguna explicación…
—¡Una explicación!…
—Creo que aquí tiene que haber una equivocación.
—No lo creo. ¿Usted no es Nicolás Beltrán del Toro y Castañeda?
—Sí, el mismo, pero…
—Pues entonces no estamos equivocados.
—Pero… es que no sé lo que quiere que le aclare o confiese. Le repito una vez más que no tengo ni la más remota idea del motivo por el que me encuentro aquí a estas horas.
«No soy consciente, a estas alturas, de que haya cometido acto delictivo alguno. Es más, estoy en la certeza de que no he cometido ninguno, ni una multa de tráfico tan siguiera».
—Está seguro porque tengo en…
Interrumpo al oficial que tengo frente a mí levantando la mano derecha. Supongo que se trata del comisario Vega, al que aludieron los inspectores en mi casa.
—Señor comisario. ¿Porque es el comisario?
—Así es, lo soy.
—Me estoy planteando si realmente debo seguir adelante con esta entrevista, sin antes saber de qué se trata todo esto —contesto mostrando mi enojo.
—¿No le han informado de por qué está aquí? —pregunta, descolgando el teléfono y pidiendo que el inspector Reyes y el subinspector Fernández se personen en el despacho.
—No, señor, es lo que trato de decirle desde el principio.
—¿No le han dicho nada?
—Solo me han comunicado que usted, el comisario, quería verme, y que usted me explicaría las razones por las que estoy aquí sentado.
—Habrá sido un malentendido.
—Eso mismo he dicho yo. Un malentendido.
—Entonces, comencemos por el principio.
—Pues eso…, empecemos por el principio.
—¿No le importa que comencemos por sus datos personales? Simple formalidad —dice él en un tono sosegado.
La verdad es que no entiendo nada de lo que está pasando… Aquí estoy, con cara de circunstancias, frente a un señor al que no tengo el gusto de conocer, ni he visto en mi puñetera vida, sin tener la más remota idea de lo que hago aquí sentado… Pienso si no estaré en un sueño.
Llaman a la puerta con unos suaves toques sobre el cristal, interrumpiendo la charla sin sentido que estoy teniendo conmigo mismo sobre esta situación, que parece sacada de una de las películas de Buñuel.
—Con permiso, Sr. comisario.
—Adelante, adelante, pasen —mientras mueve su mano derecha reafirmando sus palabras—, tomen asiento.
Entran en el despacho el inspector Reyes y su compañero el subinspector Fernández, que hace unos treinta minutos se han presentado ante la puerta mi casa para traerme hasta este edificio. El inspector Reyes lleva una carpetilla de color azul con folios en su mano derecha.
—¿Ustedes no han informado al señor Beltrán de los motivos que le han traído hasta aquí?
—No, señor, esas eran las órdenes que nos han dado.
—¿Quién se las ha dado?
El inspector y el subinspector se miran un segundo con gesto sorprendido ante la pregunta de su superior.
El inspector Reyes se adelanta un par de pasos, entregándole la carpeta azul al comisario, a la vez que se inclina sobre la mesa y susurra algo al oído.
—Está bien, entiendo… ¿Qué estábamos diciendo? —dice abriendo la carpetilla que le acaban de entregar.
Tras indecisos segundos de miradas vacías digo:
—Le estaba diciendo que no entiendo el motivo por el estoy aquí.
Durante unos minutos el silencio precede a mis palabras. Que el comisario aprovecha para leer lo que le acaban de entregar. Cuando termina alza la vista hacia mí, circunspecto. Miro fijamente a mi interlocutor, con una mirada perdida en su rostro de circunspecto en el que se dibuja un gesto de contrariedad, de soslayo giro la vista para ver los rostros de las otras dos personas que se encuentran en el despacho.
El rostro del inspector Reyes está marcado como si se tratase de un campo de maíz invadido por toperas, antes no lo había percibido así, iluminado por unos ojos color azul celeste transparentes, en ellos se refleja la desazón. En el joven de rostro barbilampiño, sin señal alguna de haber habitado en él algún apéndice de pelo visible en su vida, una sonrisa semienigmática se dibuja en su mirada de suficiencia. Aspiro algo del aire fresco que se cuela por la pequeña apertura de la ventana. Pienso, con la rapidez de un rayo de luz, que será mejor que me serene, que sea frío, que deje el cabreo que está empezando a invadir mi conciencia, y la sinrazón, para más adelante; que mejor me irá si trato de averiguar de qué va todo esto, y el porqué.
—No se inquiete, calma, solo se trata de unas simples preguntas que aclaren este equívoco…
—¡Unas preguntas!, dice…, ¿por qué? ¿Acaso debo de llamar a mi abogado? —pregunto frenando sus palabras.
—No creo que sea necesario que tengamos que molestar a su abogado a estas horas, por unas simples preguntas.
—¡¿De que está hablando?!… ¿Qué preguntas?…
—Como iba diciendo, preguntas a las que espero que nos conteste voluntariamente, por supuesto.
—Por supuesto —repito.
—Pero si usted —continúa diciendo el comisario— cree que es necesario llamar a su letrado, adelante, llámelo. Está en su derecho. Pero, sinceramente, no creo que sea necesario.
Guardo silencio mientras mi conciencia le está enviando órdenes concretas a mi cerebro, de calma, serenidad, seguridad. Tenso mis nervios como si fueran las cuerdas «tripa de oveja» para violín, tratando de serenarme para hacerme con el control de la situación. Según por donde vayan las preguntas, tomaré la decisión o no de llamar a Luis, mi abogado. Lo más seguro es que todo esto no es más que un malentendido…, una equivocación…
—¿Qué decide, señor Beltrán? —pregunta frenando los desconcertados impulsos que acuden a su mente.
Le miró de nuevo fijamente a los ojos y estudio su rostro, durante unos segundos, buscando en las líneas que lo conforman una respuesta que pueda satisfacerle. No hallo en la mirada inquisidora que me está lanzando esa respuesta. Noto en el tono de su voz que algo ha cambiado, como si estuviese buscando las palabras que justificasen esta inesperada reunión, y de alguna manera su proceder.
—¿Qué ha decidido? —pregunta de nuevo—. ¿Va a contestar a las preguntas voluntariamente? ¿Sí o no?
—De acuerdo…, contestaré a sus preguntas. Pero antes me gustaría saber el motivo de estas. Y también con quién tengo el gusto de estar hablando, porque no sé quién es usted.
—Ah, perdone mi torpeza, por no haberme presentado debidamente. A estas horas uno ya no sabe ni cómo se llama.
No contesto, simplemente hago un gesto con la cabeza, dándole a entender que acepto sus disculpas, aunque para nada estoy convencido de ellas. Simple cortesía.
—Esto me parece freudiano —murmuro en voz baja.
—Soy el comisario Vega, y estos señores aquí presentes son el inspector Reyes y el subinspector Fernández, a los que ya conoce. Discúlpeme, señor…
—Beltrán, Nicolás Beltrán —contesto.
—Señor Beltrán…, eso es, Beltrán.
—Nicolás Beltrán del Toro y Castañeda —apostillo con cierta sorna, dándole a entender que no estoy muy de acuerdo con lo que está ocurriendo.
El comisario me lanza una mirada de reproche, como queriendo decirme que no me pase de listo, le mantengo la mirada por unos instantes indefinidos.
Coge la carpeta que le ha entregado el inspector Reyes, y que tiene delante de él, la abre sacando los formularios que hay en ella, coge el primero de ellos y dice:
—Empezaremos por las formalidades. ¿Si le parece bien?
—Por ahí es por donde debíamos haber empezado.
—Dígame, señor Beltrán, su nombre, sus apellidos, edad, profesión, lugar de nacimiento y domicilio actual.
—Mi nombre es Nicolás Beltrán del Toro y Castañeda. Tengo cincuenta y cinco años. Soy arquitecto e ingeniero de Caminos de profesión; profesor de Arquitectura Legal en la Universidad de Alcalá; escritor de tarde en tarde o, más bien, de tarde-noche; columnista, una vez al mes, en una publicación de prensa especializada; conferenciante ocasional en los días aburridos a falta de una distracción mejor con la que entretenerme; y algún sábado tertuliano en una televisión.
—No tiene horas el reloj para tanto.
—Las horas no son más que números encerrados en una esfera de cristal.
—¿De dónde es natural?
—Soy natural de aquí, de León capital. De toda la vida. Actualmente resido temporalmente en la calle San Marcelo, nº 7, piso 5ª, de León.
—O sea, cazurro auténtico, de nacimiento.
—Por los cuatro costados. Y a mucha honra.
—Fecha de nacimiento.
—El 1 de enero de 1957. Concretamente en la Plaza San Isidoro, esquina con la calle Sacramento —repito con zozobra.
—¿Siempre ha residido aquí, en León?
—No. Hasta los dieciocho. Luego fuera…
—¿Desde cuándo lleva en esta ciudad?
—Solo llevo residiendo de una forma… digamos permanente desde hace cinco o seis meses.
—Anteriormente, ¿dónde ha residido?
—Aquí y allá…
Una sonrisa de sorna se dibuja en el rostro de los inspectores, mientras la mirada del comisario me indica que no me pase de listo, por lo que antes de que él diga algo, concreto:
—En Madrid y Valencia.
—¿En Valencia del Cid o Valencia de Don Juan?
—Del Cid.
—¿Cuánto tiempo ha vivido en cada una de esas ciudades?
—Asiduamente desde hace una década, más o menos.
—¿Y anteriormente?
—Desde los dieciocho he residido en varias ciudades, por estudios y trabajo: Madrid, Nueva York, Londres, Barcelona, Madrid, Valencia…, en ese orden.
—Por lo visto, se ha movido bastante.
—Sí, adonde me llevaba el trabajo.
—¿Por qué dice que es escritor de tarde en tarde y conferenciante ocasional?
—Porque he escrito algún libro que tiene que ver con mi profesión, la arquitectura y la ingeniería. Escribo artículos en la revista AV, más bien colaboro regularmente con ella, y tengo una columna en la que escribo los fines de semana, en el periódico La Voz de Galicia y en La Vanguardia.
—¿De qué trata esa columna?
—De todo y de nada, de lo que acontece en el mundanal ruido del día a día: política, economía, sociedad… ¿Por qué?
El comisario hace un mínimo gesto con la cabeza, restando importancia a la pregunta, con lo que evita contestar. Comenta en un tono distendido:
—Al verlo entrar, me ha parecido reconocerlo…
—No sé, tengo un rostro corriente.
—De verlo en televisión, ¿quizás? En alguno de esos programas en los que todos hablan, no se escucha a nadie y se entiende casi todo o casi nada. ¿No es así?
—Sí, así es, tiene usted razón, ocasionalmente.
—¿Ha estado últimamente fuera de la ciudad de León? Me refiero a estos últimos seis meses, ¿comprende?
—Sí.
—¿A dónde se ha desplazado?
—A Valencia, Madrid, Valladolid y a Oviedo.
—¿Cuándo?…, ¿en qué fechas? Aproximadamente si es que se acuerda.
—Pues veamos… En Valencia, hace tres fines de semana para ver a mis hijos. En Valladolid, este fin de semana pasada, para ver a mis padres y hermana. En Madrid, el lunes, con mi esposa. ¿Por qué?
—Ya…, muy movidos.
—Trabajo, familia…
—Esteee…, ¿conoce a la señora Letizia Soto?
—Sí… ¿Le ha pasado algo a Letizia?
—¿De qué la conoce?
—¿Qué le ha pasado?
—¿La conoce?
—Es la madre de mis hijos, mi esposa —respondo angustiado.
El comisario desvía sin recato alguno su mirada hacia donde se encuentran sus subordinados, los inspectores. En su rostro se reflejan los surcos del reproche, ellos ponen cara de estupor, encogiéndose de hombros. Inmediatamente se dirige hacia mí:
—Lo siento, señor Beltrán… —dice el comisario bajando levemente su mirada hacia el folio que tiene en su mano—, nadie me ha informado de que usted fuese el esposo de la señora Soto…
De repente noto como el tono de voz del comisario Vega va menguando hasta convertirse en un bisbiseo que se pierde en un silencio sepulcral de minutos eternos, mientras su mano derecha se pasea trémula por su amplia y despejada frente. En su rostro se refleja un signo de interrogación, pues no sabe qué decirme.
—No sé cómo decirlo, señor Beltrán… Siento que tenga que ser yo…, en estas circunstancias…
—¿Decirme el qué? ¿Qué es lo tiene que decirme?
—Al parecer, su esposa ha fallecido…
—¡Cómo dice!
—Siento tener que decírselo de esta manera… Por lo visto, su esposa ha aparecido muerta en la habitación de un hotel en Madrid. Lo siento mucho…
—¡Quééé…!, no puede ser cierto. No es verdad…
—Por desgracia…, así es o al menos es lo que nos han transmitido desde la Dirección General de Madrid… Lo siento, ayer por la tarde cuando nos pidieron que lo buscásemos no nos lo comunicaron…
En los intrincados canales de los continuos recovecos del aparato auditivo, oigo las palabras que por ellos transitan, pero no escucho, ya que no oigo su voz, pero sí escucho mis mudas palabras abrumándome en el desconcierto de mis sentimientos.
—A las diez de la noche, nos volvieron a requerir que le buscásemos a usted, señor Beltrán, con urgencia, ya que al parecer estaba relacionado con lo que había sucedido en ese hotel. Solicitándonos que le tomásemos declaración antes de trasladarle a Madrid. Lo habitual en estos casos. Desconocíamos su relación con la muer… fallecida.
El comisario Vega sigue hablando, pero yo no presto atención a sus palabras. En estos momentos me es completamente desconocido lo que significan.
—¡Cómo es posible…! ¡Dios…!
—¿Dónde ha estado usted, señor Beltrán, en estas últimas veinticuatro horas?
Mis oídos oyen la pregunta, pero mi mente tarda en asimilarla, solo aparece el rostro de mi esposa, Letizia, negándome a aceptar la realidad de lo que acaban de decirme. Farfullando en la mente un cúmulo sin sentido de pensamientos entrecortados que me niego a admitir como real.
—¿Cómo?, Letizia está muerta… ¡Muerta dice! ¿Cómo ha sido? ¿Un accidente?…, no puede ser…, el martes… cuando estuvimos juntos en Madrid estaba bien…
—Ya, pero, a veces la vida… tiene estos incomprensibles reveses que te golpean…
—Esa misma noche del lunes, a las doce de la noche, hablé con ella.
—¿Está seguro de que se trataba de esa hora?
—Sí…, creo… Vamos, a esa hora estaba entrando el tren de Madrid en la estación de León.
—¿Qué le dijo?
—La llamé para decirle que había llegado bien…
—¿Ella qué le respondió?
—Ella me comentó que seguramente en la tarde del miércoles se volvería para Valencia. A casa… ¿Y mis hijos?…
—¿Por qué se vio con la señora Letizia?
—Mmmm…, ¿cómo dice…?, no comprendo.
Estoy aturdido, como si fuese un boxeador subido al ring al que acaban de dar una serie de golpes en la cabeza. Noqueado…
La noticia me ha dejado grogui, pero lo que encierra la pregunta que acaba de hacer el comisario es un gancho de derecha que hace que abra los ojos, poniéndolos como platillos de café.
—¡¿No estará insinuando…?!
—No, no. No insinúo nada. Solo es una pregunta rutinaria. Curiosidad también.
—Pues… nos vimos…, asuntos personales…
—Ah, asuntos personales. Si es así…
—Para acordar… pasar una temporada todos juntos aquí, en León, conmigo… ¿A qué viene esa pregunta?
No escucho la respuesta, solo mis mudas palabras llegan hasta el silencio de mi conciencia.
No podía ser cierto, Letizia, mi querida Letizia…, ¡muerta!…, ¿qué le había pasado?… Si no estaba enferma. ¿Cómo ha sido?… Los chiquillos Ben y Pau…Cómo es que nadie me ha comentado nada… Oh, Dios…, no puede ser cierto…
En mi cabeza se apelotonan las imágenes, nuestras imágenes, todas ellas arrebujadas en un caótico ovillo. La voz, su musical voz, el rostro de Letizia el lunes en Madrid, de los niños, nuestra casa, Rufus con los niños, Letizia y Ben…
Cada segundo estoy más aturdido, mi azoramiento está consiguiendo que mis pensamientos sean inconcretos, que no pueda pensar con la meridiana claridad a la que estoy acostumbrado.
Mis ojos son como dos cuencos llenos de lágrimas luchando entre ellas por brotar libremente. Un nerviosismo, que para nada es natural, contra natura, por momentos se apodera de mí cuerpo…, la mente lucha contra la razón, noqueada tras el impactante golpe recibido, tratando de aferrarse a unos sentimientos que están perdidos en la nebulosa del tiempo.
—Tranquilícese, señor Beltrán —dice el comisario—. Solo estamos tratando de aclarar algo la situación…
—¡Cómo dice!…
—Díganos, ¿dónde se vio con su esposa en Madrid?, ¿qué es lo que hicieron?, ¿dónde estuvieron?
—Nos vimos en la estación de Atocha, yo me fui desde aquí y ella desde Valencia. En la última visita que les hice, hace un par de semanas, habíamos acordado vernos para hablar. Así que el sábado ella me llamó y decidimos vernos en Madrid, por lo que acordamos esperarnos en la estación. Nos tomamos un café en la misma estación, después del cual la acompañé al Ministerio de Educación donde ella tenía que resolver unos asuntos profesionales, ante la puerta del Ministerio quedamos para comer sobre las dos de la tarde, en un restaurante-tapería cerca del Ministerio que se llama, eee…, no recuerdo en este momento su nombre. Comimos y hablamos de los niños, de nosotros, ella debía quedarse hasta el día siguiente, la acompañé al Corte Inglés, tenía que comprar unas cosas. A las ocho de la tarde abandonamos el centro comercial, ella cogió un taxi para irse al hotel, y yo me trasladé a la estación de Chamartín para coger el tren de regreso. El de las nueve de la tarde. Cuando llegué a León, a las doce de la noche, le envié un mensaje diciéndole que había llegado, y ella me contestó que estaba en la habitación del hotel y que se iba a dormir. Esta mañana la he llamado… Mejor dicho, ayer, ya que esta mañana no lo he podido hacer porque todavía no es de mañana…
—¿Para qué la llamó?
—Para preguntarle cómo le había ido en el Ministerio. Pero no me contestó… Tenía el teléfono apagado o fuera de cobertura… ¿Cómo ha sido lo de mi mujer?
—La verdad, señor Beltrán, no lo sabemos.
—¿Cómo es, pues?
—Nosotros hemos recibido una comunicación, como ya le he comentado, de la Dirección General de la Policía, para que le buscásemos…
—No es tan difícil dar conmigo.
—Ya, pero a veces los policías…
—Tengo una vida de lo más normal como para aparecer en mi casa a las cinco de la mañana…
—Ya sabe cómo es la administración, lenta…
—Lenta, torpe e inesperada…
—Lo intentamos a primera hora de la tarde…
—Para comunicarme la noticia del fallecimiento de mi esposa, no hacía falta montar este numerito. ¿No cree?
—Es posible, pero las órdenes vienen de arriba… Y lo que nos dieron a entender… era otra cosa. No nos dijeron la relación que existía entre ustedes.
—Ya, entiendo. Que se piensan que yo he tenido algo que ver con su muerte…
—No es eso, señor Beltrán.
—Siempre lo mismo, el marido es el culpable, aunque no sepan cómo ha fallecido…
—No siempre. Aunque sea lo que parezca…
—La primera impresión no suele ser la acertada.
—Además, teníamos órdenes de…
—¿Eso es todo?
—No. Es todo lo que sabemos…
—O sea, nada…
—Hay algo más.
—¡Algo más! ¿El qué?
—Nos han comunicado que debemos trasladarlo en cuanto lo localizásemos a la Dirección General de Madrid.
—O sea, que los listillos de la capital se creen que tengo algo que ver.
—No es eso, señor Beltrán…
—¡Ah, no! Entonces, ¿qué cree usted que es?
—Seguramente, querrán informarle de lo sucedido personalmente. Ellos son los que conocen de primera mano lo sucedido, nosotros…
—Ya, son unos mandaos.
—Más o menos.
—¿A qué hora debo estar allí?
—Los inspectores aquí presentes le acompañarán.
—¿Tienen que acompañarme?… Puedo ir en mi coche.
—No. Le llevarán los inspectores. No se preocupe. Es nuestra obligación.
Me sorprende la rotundidad con que el comisario expresa su negación. No alcanzo a entender el motivo.
—¿Estoy detenido?
—No, exactamente.
—¿Eso qué significa?
—Nada determinado. Solo se trata de una medida preventiva. Lo acostumbrado.
—No me lo parece.
—Pues créame, es lo mejor para usted. En su estado de ansiedad, no está para ponerse ante el volante de un automóvil.
—¿Puedo hacer unas llamadas por teléfono? —pregunto, derrotado.
—Sí, sí, por supuesto, señor Beltrán —contesta el comisario ofreciéndome el teléfono.
Rechazo el ofrecimiento a la vez que meto la mano en el bolsillo interior del abrigo y saco el ipad. Pulso sobre la pantalla táctil para buscar la agenda, la nebulosa de mis ojos no me permite verla con claridad. Los tengo humedecidos por las rebeldes lágrimas que brotan de ellos, trato de secarlos con la yema de los dedos; sigo aturdido, noqueado, apenas puedo atinar con el teléfono entre mis manos.
En la agenda del teléfono veo el numero privado de mi secretaria, son las siete de la mañana, «ya estará levantada», me digo a mí mismo.
Pulso la tecla de llamada, llevando el teléfono a la oreja, la musiquilla de los tonos de llamada resuena en mi cabeza como si fuesen los tambores de una procesión de Semana Santa.
Mientras mi mente repite una y otra vez: «No puede ser verdad, ¿Letizia muerta?…».
—Sí, buenos días, don Nicolás…
—Buenos días, Esther, perdón por molestarla a estas horas. La llamo para comunicarle que tengo que salir urgentemente para Madrid…
—¿Le ha ocurrido algo a la señora Letizia? ¡¿A los niños?!
—No, ya le contaré. Estaré fuera todo el día al menos. Si hay cambios, ya se lo comunicaré.
—De acuerdo. ¿Alguna cosa más?
—Sí. Cuando llegue Gabriel al despacho, que me llame. El proyecto está corregido, he dejado una nota con lo que tiene que hacer.
—No se preocupe.
—Cancele mis citas hasta nuevo aviso. No se olvide de decirle a Gabriel que me llame. A lo largo del día intentaré llamarla para ver cómo va todo.
—¿Ha pasado algo? Le noto rara la voz.
—No, no… Es que no he podido dormir mucho esta noche. Asuntos personales, nada más, me obligan a ausentarme.
—Pero… ¿son graves?, ¿se trata de sus hijos?, ¿de su esposa?, ¿sus padres? —insiste Esther.
—Ya le informaré, ahora no tengo mucho tiempo. Buenos días y perdone que la haya molestado a estas horas.
—No se preocupe, don Nicolás, ya me encontraba levantada. Y no se preocupe de la oficina.
—Gracias, Esther…
Corto la comunicación sin más preguntas, sin más respuestas, dejando a Esther con la incertidumbre metida en su cuerpo.
Conociéndola como la conozco, se pasará toda la mañana tratando de averiguar lo que ha sucedido.
Busco en la agenda el teléfono de Luis de la Mata, mi abogado, a la vez que buen amigo, en Madrid. Lo encuentro, con angustia interior y un tembleque en la mano, apreto la tecla de llamada.
—Estoy llamando a mi abogado. Espero que no le importe, ¿verdad? —pregunto al comisario sin esperar su respuesta.
—Luis, Luis, ¿eres tú?… Buenos días. ¿Te he despertado?, soy Nicolás. Perdón por molestarte a estas horas.
—Buenos días a ti también, Nicolás, no es molestia, acababa de ducharme y me voy a preparar para salir hacia el despacho.
—Lo siento. Pero es que…
—¿Pasa algo grave para que llames a estas horas, o te has caído de la cama y te has dado un golpe en la cabeza, porque no acostumbras…?
—Luis…, no… tiempo… Estoy en la comisaría de León.
—¡Quééé!… ¡¿Qué ha pasado?! ¿Estás bien?… Ahora mismo salgo para ahí.
Por segundos me quedo sin voz, mudo, mis cuerdas vocales se niegan a emitir algún sonido, legible o no. Después de breves segundos de que la voz ávida de Luis sonase en el interior de mis oídos, con preguntas encadenadas sin respuesta, consigo articular una palabra ilegible que consigue que desatasque las cuerdas vocales, volviendo a tomar el control, aunque atropelladamente.
—Ehhh… Luis, tranquilo, tranquilo, no es preciso que vengas hasta aquí.
—¡Cómo qué no! ¿Estás seguro?
—Sí, seguro. Escúchame, estoy en la comisaría porque… porque Letizia ha sufrido un percance…
—¿Qué es lo que ha pasado con Letizia?…
—Eee… Me acaban de comunicar…, no me lo creo…, no sé cómo decirlo…
—¿El qué…? ¿Qué ha sucedido?
—Que Letizia… ha muerto… No sé cómo…
—¡Quééé! ¡¿Cómo?!
Guardo silencio durante unos segundos en los cuales me resisto a pronunciar la fatídica palabra, simplemente un susurro en voz baja no queriendo creérmela, teniéndola que repetirla para hacerla visible en la mente.
—Ha muerto… Ha muerto… Ha aparecido muerta en la habitación del hotel…, el hotel Miguel Ángel de Madrid…
—¿Qué coño dices, Nicolás?, ¿cómo ha sido?
—Lo desconozco…
—No puede ser verdad…
—Pues parece ser que sí…
De nuevo el nudo en mi garganta me impide decir palabra, mientras me llevo la mano derecha al rostro, con los dedos, quito las lágrimas que rebeldes están brotando de mis ojos. Y digo:
—Luis. ¿Me escuchas?
—Sí, dime.
—Verás, aquí el comisario Vega de la policía nacional me acaba de comunicar que tienen orden de trasladarme a Madrid, a la Dirección General de la Policía…
Separo el teléfono de la oreja y pregunto:
—¿En qué calle está la Dirección General?
—En la calle Miguel Ángel, 5 —contesta el comisario.
—Luis, la Dirección General es la que está en la calle Miguel Ángel, Nº. 5.
—Sé cuál es.
—Llegaré sobre las once. ¿Puedes estar allí a esa hora?
—Sí, por supuesto, allí estaré.
—Gracias, nos vemos entonces.
—Termino de prepararme, anularé lo que tengo para hoy y salgo pitando para la Dirección General, para enterarme de lo que ha sucedido, mientras tú llegas. Tranquilo, Nicolás. No hace falta que corras, que lo sucedido ya ha sucedido. Da lo mismo que llegues una hora antes o una hora después.
—Gracias, pero… no voy en mi coche, me llevan dos inspectores de la comisaría.
—¡Cómo!… Pásame con el comisario.
Le paso el teléfono al comisario Vega. La cabeza me da vueltas, siento como si me estuviesen clavando alfileres, que me aturden, no puedo pensar con meridiana claridad, solo veo la imagen de Letizia. Lo veo todo nebuloso, unas rebeldes y libres lágrimas corren por mis mejillas mientras siento como una presión en mi pecho apenas me deja respirar, quiero salir de aquí, me ahogo.
El comisario me devuelve mi teléfono mientras pregunto con voz entrecortada:
—¿Podemos…, puedo…?, desearía pasar por mi casa…, darme una ducha rápida…, cambiarme de ropa antes de salir.
—Sí, no hay problema.
—Gracias.
—Si no le importa, puede esperar un momento en la sala mientras ultimo estos papeles y hablo con los inspectores. Y perdone mi comportamiento —dice alargando su mano.
—No se preocupe, tampoco el mío ha sido el más adecuado que digamos.
El comisario Vega tiende su mano hacia mí. Salgo del despacho cerrando la puerta tras de mí instintivamente. Me quedo de pie ante la puerta, después de unos breves segundos sin saber qué hacer, comienzo a caminar cabizbajo a lo largo del pasillo, pensando en nada y en todo, sin dirección concreta hacia dónde dirigir mis pasos.
El inspector Reyes y el subinspector Fernández me llevan a casa. Aparcan en doble fila y me bajo del coche, mientras ellos dicen que esperarán a que termine, asiento con la cabeza mientras saco las llaves del bolsillo del pantalón, abro la puerta del portal y subo en el viejo ascensor. Ahora funciona. Este dolor de cabeza no me deja pensar con claridad, me está matando.
Como un robot programado, me adentro en el piso, dirijo los pasos hacia mi habitación, entro en el baño y unas inesperadas arcadas acuden a mi boca haciendo que vomite, la cena mezclados con una bilis amarillenta en el lavabo, abro el grifo, y cojo agua en el cuenco de las manos vertiéndomela con rabia sobre la cara. Me quedo mirando el rostro que aparece reflejado en el espejo, apenas me reconozco, abro el pequeño botiquín, cojo la caja de aspirinas y me coloco un par sobre la lengua tragándomelas. Nervioso, me despojo de la ropa, con un coraje desmesurado, tirándola desordenadamente al suelo, me meto en la ducha dejando que el agua fría que sale del techo se estrelle contra mi nuca y sobre mis hombros para continuar corriendo por mi cuerpo demudado, mientras lloro con una rabia descontrolada, mis llantos y gritos silenciosos se ahogan entre el sonido del agua de la ducha que corre libremente sobre mi cuerpo. Llantos desgarrados por la pérdida de la mujer a la que amé, a la que aún sigo amando. Por muchas cosas y momentos pasados. Alcanzo con mi trémula mano la primera toalla que me encuentro al salir de la ducha, me sitúo en dos zancadas ante la puerta del armario, abriéndola con rabia, íntegramente hiperestésico, nervioso y alterado, me visto con lo primero con que se topan mis manos, con el cuerpo aún humedecido.
Salgo del portal de mi casa encontrándome apoyado en el quicio de la puerta al subinspector Fernández, con un pitillo en la comisura de sus labios mientras los pulgares de sus manos se mueven veloces sobre el teclado de su teléfono smartphone, se sobresalta al percatarse de mi presencia tras su espalda, en el umbral de la puerta. Colocándose a mi lado, nos dirigimos a la acera de enfrente, ahí se encuentra el inspector Reyes en el interior del vehículo. Fernández se adelanta dos pasos y abre la portezuela trasera.
Arrojo con cuidada desgana el bolso, el abrigo, el sombrero, mis escasas pertenencias hacia el interior del vehículo y me acomodo en su parte posterior.
CONTINUARA…..
Pippo Bunorrotri.
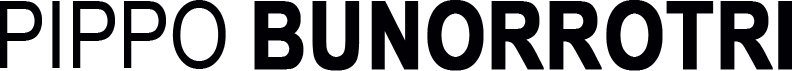
Sorry, the comment form is closed at this time.