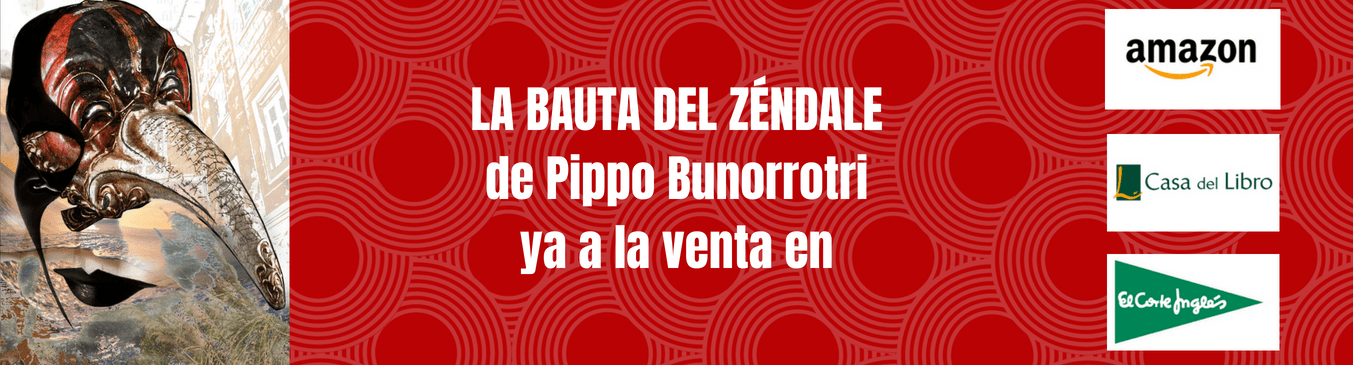
13 Oct LA BAUTA DEL ZENDALE
CAPÍTULO III
«Ella, entretanto, tejía su gran tela en las horas del Día y volvía a destejerla de Noche a la luz de las brasas».
La Odisea, Homero.
Son las veinte quince de la tarde del nueve de junio y un taxi se detiene ante la escalinata de la entrada del hotel Miguel Ángel. La puerta trasera se abre y su ocupante sale del compacto habitáculo, se trata de una mujer alta y delgada, pero sin llegar al extremo de esa delgadez anoréxica que algunas mujeres lucen con agrado, creyendo que su clavícula beauty bone les otorga un toque de elegancia y distinción. Tampoco tiene una altura que llame la atención, pero sí el conjunto de su figura, un cuerpo rectangular estilizado con una piel lisa como la textura de una flor de camelia sobre su bien formada osamenta. La suave camisa blanca de seda se asoma bajo una americana de finas rayas blancas de manga larga, de color azul, abierta hasta el principio del canalillo de sus pechos grandes, sin llegar a la exageración, mostrando un perfecto cuello exento de imperfecciones o marcas sobre su recio pecho.
Mirar ese escote era como asomarse a uno de los amaneceres ibicencos o como mirar una puesta de sol del Mediterráneo.
Bajo sus pestañas «Pinus-Pino-Contorta» de tinte rojizo como el atardecer del sol, la almendra de sus ojos lanza relucientes estrellas de felicidad. Una boina blanca de tela con una flor negra dibujada en su frente cubre su cabeza, calada hasta el nacimiento de sus cejas, de la que sobresale una media melena ondulada de color oro, balanceándose torpemente sobre sus hombros al son de sus movimientos. Va vestida con un traje pantalón de finas rayas blancas color azul mar, dejando entrever entre los pliegues las pluscuamperfectas líneas de su estilizado cuerpo menudo, proporcionado. Sus redondeadas y duras nalgas dan paso a unas largas piernas, que pivotan sobre unos tacones de aguja blancos; de su hombro derecho cuelga un amplio bolso de Carolina Herrera, deslizándose suavemente sobre su cadera. De sus largos brazos, balanceándose al ritmo que marcan los movimientos de su peculiar caminar, penden unas bolsas del Corte Inglés.
Todo el mundo camina con una pierna después de la otra para desplazarse de un lugar a otro, pero no todos lo hacemos de igual manera, ella lo hace con decidida determinación, adentrándose en el vestíbulo del amplísimo hall del hotel Miguel Ángel, dirigiéndose sin titubeos al amplio mostrador de la recepción.
—Buenas tardes. Bienvenida al hotel Miguel Ángel. ¿Qué se le ofrece?
—Buenas tardes. Soy Letizia Soto Chiner, creo que tengo la habitación 427 reservada de hoy al mediodía. ¿Puede ser?
—Un momento, por favor. Señora Soto, permítame su DNI para que se lo pueda confirmar.
—Esta mañana al hacer la reserva, he dejado un maletín con el portátil y un pequeño bolso de mano. ¿Puede mirar si me lo han subido a la habitación, por favor?
—Sí. Perdone, señora Soto, la habitación que le habíamos asignado esta mañana era la 427, como usted dice, pero ha surgido un problema y hemos tenido que asignarle otra habitación, la 498. Disculpe por no habérselo comunicado. Si prefiere otra habitación, se la podemos cambiar.
—No, no, está bien. En principio, solo va a ser esta noche.
—Viene usted sola, ¿verdad?
—Sí. Hoy sí. Por desgracia o por suerte.
Todo lo que tenía pensado y planeado se ha ido como una nube de verano que aparece en el horizonte diluyéndose entre los cálidos rayos de sol, piensa en el escaso minuto que tarda el recepcionista en extender su mano con la llave de la habitación.
—Aquí tiene su llave. Sus cosas ya se las hemos subido a la habitación.
—Ah, qué bien, gracias. Pues… —medita un par de segundos antes de continuar diciendo— casi me podían subir estas bolsas también, mientras ceno algo ligero en el bar.
—Como usted prefiera. No hay problema, señora Soto.
Ella se aleja de la recepción dirigiendo sus pasos hacia el bar, con vistas al frondoso jardín interior. Sabe muy bien dónde se encuentra, no es la primera vez que realizaba el recorrido, ni esperaba que fuese la última.
En el bar hay más ajetreo de lo habitual, que recuerde. «Seguramente alguna conferencia», piensa ella mientras se encamina hacia la salida que da al jardín, pues en la distancia acaba de localizar una mesa libre.
No ha acabado de acomodar sus bien formadas posaderas cuando a su espalda escucha:
—Il ne peut pas, ce que mes yeux voient. Le professeur Letizia Soto.
Ella gira la cabeza de repente al escuchar su nombre, reconociendo de inmediato a la persona portadora de aquella voz tan peculiar. Se pone en pie con apresuramiento encarándose a él mientras le planta dos besos en sus mejillas y dice en un francés sin acento:
—Jean-Luc ce que vous faites ici?
—Alors j’ai demander j’ai.
—Résoudre les formalités administratives pour se rendre á votre ville. Depuis que j’ai décidé de suivre tes conseils. Et votre Jean-Luc.
—Je suis heureux que vous avez décidé de l’ordre.
—Perdón, permíteme que te presente… —dice echándose hacia un lado—. El hermano Gabriele Pontini. Gabriele, Letizia Soto, profesora titular de piano en el Conservatorio Superior de Música de Valencia «Joaquín Rodrigo», reconocida concertista, directora de programación del Palau de la Música, y futura componente de la sinfónica de París.
—Encantado de conocerla personalmente, signora Soto. Jean-Luc me ha parlato a me di voi, ha voluto incontrarla. Pero no esperaba que fuese tan pronto. Excúseme por mi torpe castellano. Acabo de llegar de Roma y aún no me he cambiado el chip del idioma.
—Encantada…, no se preocupe, lo entiendo bien, a mí también me suele ocurrir cuando salgo del país.
—Gracias, señora Soto. Prometo enmendarme.
—Aunque nuestro amigo Jean-Luc, aquí presente, seguramente exagera en sus alabanzas…
—Gabriele es jesuita, teólogo en el Vaticano y una de las voces más autorizadas y críticas del Romanticismo.
—Será interesante escucharle.
—Ya lo creo. Tienes que llevarlo al Palau en la semana de la música del Romanticismo.
—Lo llamaré para ver cómo podemos hacerlo. Pero tú, Jean-Luc, ¿qué haces aquí? Te hacía en Londres.
—Sí, así es.
—¿Entonces?
—Hemos venido para una conferencia que teníamos programada desde hace un año, querida.
—¿Una conferencia sobre la música de nuestro admirado maestro Johann Sebastián Bach? —pregunta ella sin dejar de mirarlo un tanto confundida de encontrarlo allí.
—No exactamente, querida. Es una conferencia en la Fundación Lázaro Galdiano sobre la Simbología en la Música y la Pintura del Romanticismo. Conferencia que vamos a dar los dos conjuntamente. Gabriele como experto en el romanticismo y yo como conocedor de la música.
Letizia se sorprende, pues no tiene conocimiento de tal acontecimiento. De ser así habría programado su asistencia, incluso hubiera convencido a Nicolás para que la acompañara. Hubiese estado bien asistir del brazo de su marido… Seguramente, los portavoces de los mentideros de lo que ocurre en esta ciudad mañana lo anunciarían envuelto en papel de estraza y cordel de lino…
En eso reflexionaba ella, en ese segundo vacío que hay entre la sorpresa y la realidad, cuando dice:
—Parece interesante.
—¿Por qué no nos acompañas a la conferencia? ¿Tienes algún compromiso?
—Me gustaría, pero estoy agotada de estar todo el día de un lado para otro. Quiero acostarme ya que mañana tengo que estar a primera hora en el ministerio… Pero podemos quedar mañana para comer. Si queréis.
Jean-Luc se vuelve hacia su acompañante mirándolo con mirada pícara, le pregunta con una media sonrisa de complicidad:
—Gabriele, no tenemos nada previsto, ¿verdad?
—Lo non ti conozco, no tengo nada anticipato al momento, fino a nove di será de la noche que tengo que coger el AVE a Barcelona.
—Me parece profit, ya que nous serons en Madrid un día más… ¿Vous hasta cuando vous ête?
—En principio, esperaba dejarlo todo solucionado hoy. Pero, como siempre, la burocracia tiene su propio camino y su tiempo. Espero terminar mañana.
—Parfait, entonces pasaremos la mañana juntos, descubriendo los encantos de esta hermosa ciudad de los Austrias tan hospitalaria con los que solo estamos de paso.
—Quiero regresar por la tarde a Valencia. Mis hijos están solos con su tía y el jueves tengo exámenes finales.
—¿Has decidido al fin seguir el camino que tu destino te ha señalado, y dejar de seguir esperando lo que decide el destino incierto de tu marido?
—Ya, el dichoso destino…
—Por cierto, ¿cómo está votre cher monsieur? ¿Sigue persiguiendo al fantasma del escritor?
—Bien, muy bien. Hoy hemos estado juntos y… no creo que su destino sea incierto, para nada. Más bien, todo lo contrario.
—¡Está aquí! Tienes que presentármelo.
—No, ya se ha ido, solo se ha podido quedar unas horas…, sus obligaciones lo llamaron. Es posible que pronto lo conozcas.
—Estaré encantado. ¿Vas a volver con él?
—Es más que posible. Todavía es pronto para hablar de ello… Aunque nunca lo hemos dejado del todo, solo se trata de una separación temporal.
—Fata valenten ducant, molenten trabunt —dice en latín, con una sonrisa socarrona, el jesuita.
—¿Qué significa?
—«El destino conduce al que se somete y arrastra a quien se resiste». Una frase que define nuestra vida. ¿No cree?
—Estoy de acuerdo con esa definición. Prefiero someterme a él a que me arrastre hacia un precipicio.
—Querida…, a quanto pare, al parecer, el camino de vuestros destinos se cruzaron una tarde de otoño a orillas del azulado mar Mediterráneo… ¿Cosa fare vostro credere nel destino?
—No demasiado, la verdad.
—¿Por qué?
—Más bien puede que el destino me busque a mí.
—Non sono d’accordo con questa affermazione sua signora…, señora… Letizia Soto, ¿verdad?
—Sí, Letizia, pero tutéame, por favor, hermano Gabriele.
—In di accordo lepri quindi, ringraziamenti.
—¿Por qué no estás de acuerdo? ¿Acaso eres de los que cree que el destino es el responsable de nuestras desdichas y de nuestras alegrías?
—Pues porque el destino no busca a nadie, más bien nos sigue, nos señala el camino que debemos seguir.
—No creo que el ser consecuente con las decisiones que uno tome tenga que ver con el destino, sino, más bien, que estas decisiones son las que marcan nuestro destino.
—Querida, no puedo estar más en desacuerdo con esa idea —dice Jean-Luc—. Decisiones y destino están plenamente interrelacionados, ya que las decisiones son las señales que indican el camino del destino. Las decisiones influyen en el destino —se apresura a decir Jean-Luc.
—¿Qué quieres decir?, ¿que estamos aquí los tres porque mi destino y el vuestro así lo han planificado? Yo a eso lo llamo casualidad —dice Letizia—. Queridos, el destino no es más que una bonita metáfora en el pentagrama de nuestras vidas, cuyas corcheas y semicorcheas, fusas y semifusas, dan forma a la música sinfónica de nuestro día a día, la cual solo nos pertenece a nosotros mismos, convirtiéndose en un desorden de notas organizado por los designios del azar.
—Reponse de belle et inteligente. Vamos, que eres de esas mujeres que no creen en el destino, sino que sois vosotras la que escribís vuestro propio destino, ¿no?
—Ni creo ni dejo de no creer en él. Solo que no le prestó demasiada atención, me preocupan más mis actos, que son los que marcarán mi destino.
—¿Sabes quiénes son las parcas?
Una sonrisa se dibuja en el rostro de ella ante la pregunta que le hace Gabriele.
Ella se sienta invitándolos a que la acompañen, mientras contesta socarronamente medio en broma medio en serio, restándole importancia ante su ignorancia de lo que quería decir el sacerdote con la pregunta:
—Sé quiénes son las parcas, pero no creo que sea eso a lo que quieras referirte…
—No, tienes razón, no es eso a lo que me quiero referir. Verás, antiguamente, dentro del misticismo de Roma, a las divinidades del destino se las llamaba parcas.
—Jean-Luc, corrígeme si me equivoco, hay una sinfonía de Johannes Brahms, del Romanticismo, que habla de las diosas del destino —dice Letizia.
—Sí, así es, en la N.º1… Pero es sobre todo en su obra maestra, la Sinfonía N.ª3, donde se pone de manifiesto su profundo sentido poético y su espíritu épico, al recrear los misterios de las divinidades de la antigua Roma.
—Si me permitís, os daré una clase rápida de cultura histórica del misticismo de los dioses en Roma. Dentro de la mitología romana, las parcas eran divinidades.
—Tú no tienes inconveniente, ¿verdad, Letizia? No siempre tenemos la ocasión de tener un erudito disertando para nosotros solos.
—No soy ningún erudito de la materia, Jean-Luc. Solo soy un curioso de la cultura de la antigua Roma.
—Adelante, Gabriele… Estaremos encantados de oírte. Aún disponemos de treinta minutos.
—Pues bien. Según nos cuenta la historia, las parcas eran tres mujeres que en la literatura romana, a veces, según qué tratados, se representan como tres bellas doncellas puras y castas, otras como viejas severas. Pero la verdad es que las parcas eran las que representaban la personificación del destino. La mitología dice de ellas que eran las hijas del dios Júpiter, que su madre había sido Temis, o, según otras versiones, que eran hijas de la diosa Noche, Nox en la mitología romana… En la griega, a la diosa Noche se le conoce como Nyx… Como seguramente muy bien sabéis, la mitología romana ha sido una réplica de la mitología griega. Así que las parcas podemos asegurar que provienen de la mitología griega, donde se las conoce como Moiras… Como muchos otros dioses o mitos de la mitología romana… En mi modesta opinión, los romanos, desde Rómulo y Remo, siempre han tenido celos o envidia de la cultura mitológica griega, por eso siempre han tratado de que sus dioses fuesen iguales, pero superiores, a los dioses griegos…
»Había comenzado a deciros antes de esta breve introducción que las parcas en la cultura mitológica de los romanos eran divinidades. Divinidades relacionadas con los nacimientos, ya que, según la cultura de la civilización romana, eran ellas las que decidían el destino de los recién nacidos, predestinándoles alegrías, desgracias e incluso la muerte. Según reza en la mitología romana, la vida entera de un ser era determinada mediante un hilo de lana de color blanco o negro, que variaba dependiendo de los momentos difíciles o felices. El hilo de lana blanca representaba los momentos de dicha, mientras que la lana negra se dejaba para los hechos dolorosos.
»Como os he dicho al principio, las parcas eran tres mujeres, doncellas castas y puras, conocidas por los nombres de: Nona, «la que hila», era la más joven, presidia el momento del nacimiento además del destino, hilando los hechos de la vida de las personas, con su rueda; se representa como una rueda de hilar. Décima, «la que asigna el destino», era la encargada de enrollar el hilo en un carrete, dirigiendo el curso de la vida y determinando su futuro, se representa con una pluma o con la bola del mundo. Morta, «la inflexible», ella es la responsable de coger del carrete el hilo de la vida cortándolo con sus tijeras de oro, con ello determina el momento de la muerte de todos por igual; se representa por los símbolos de la balanza y las tijeras. A las parcas romanas, al igual que a las Moiras griegas, en todos los tratados de uno o de otro signo, se las relaciona con el concepto de destino que rige la vida y todos sus acontecimientos.
»El poeta francés Jean de la Fontaine, compatriota de nuestro amigo Jean-Luc, dejó escrita la célebre frase: «A menudo encontramos nuestro destino por los caminos que tomamos para evitarlo».
»A lo largo de la historia, tanto la mitología griega como la romana han sido inspiradoras de grandes músicos, escritores, pintores… Como podéis imaginaros, el destino siempre ha sido un tema de bastante controversia y estudio, ya que nadie es dueño absoluto del destino de los demás, ni tan siquiera del suyo propio. Si acaso, solo se nos está permitido que controlemos momentos de nuestro propio destino. Soy de los que creen que el destino nos es impuesto, aunque mejor debería decir que se nos ha dado el mismo día de nuestra fecundación…, aunque en esto, por lo visto, son los políticos los que quieren decidir con sus absurdas leyes del aborto, ¿no creéis?… Se han convertido en las nuevas «Parcas» o «Moiras».
El jesuita da por finalizada su exposición mientras con su mirada espera alguna pregunta o respuesta por parte de sus acompañantes.
Una sonrisa de satisfacción se dibuja en el rostro de Jean-Luc, mientras Letizia trata en el silencio oscuro de su mente, de recoger sus pensamientos desperdigados entre el pentagrama de palabras formando las frases que le acaban de lanzar sus imprevistos acompañantes de mesa, ya que su cuerpo inquieto estaba allí sentada, pero su mente se encontraba en otro lugar, en otro instante. En el momento de un recuerdo del pasado.
—Interesante clase —dice Jean-Luc mirando de reojo su reloj—. Es una pena que no podamos debatírtelo, Gabriele, pero debemos irnos si no queremos llegar tarde…
—Por mí no os preocupéis…, vosotros mismos.
—Si ya debíamos estar llegando. Espero que tengamos otra ocasión para hablar lunga e dura più a lungo. Perdón…, me ha traicionado el subconsciente, la falta de práctica… Quería decir largo y tendido.
—Lo he entendido, no te preocupes. Seguro que lo tendremos, y espero que la próxima vez esté Nicolás, él seguro que estará encantado de rebatir tus teorías sobre el tema, ya que él no cree en el destino.
—En cuestión de creencias, soy experto —dice Gabriele.
—Letizia, querida, ¿seguro que no deseas acompañarnos? —interviene Jean-Luc.
—Lo siento, de verdad. No puedo.
—Más lo sentimos nosotros. Pero insisto…
—Gracias, Jean-Luc, pero no insistas. Mañana comeremos juntos y me contáis cómo os ha ido.
—Jean-Luc, si no puede, no puede
—¿Dónde nos vemos?, ¿aquí mismo?
—Sí, ¿por qué no?, ¿aquí está bien?
—¿A qué hora terminarás con lo que tienes que hacer?
—No lo sé…, pero espero que sobre las once.
—¿Entonces te parece bien que nos veamos a las doce?
—Sí, puede ser una buena hora. Si algo sucediera, nos llamamos.
—De acuerdo. Entonces, hasta mañana.
—Ha sido todo un placer el haberla conocido, señora Soto… Letizia, Letizia —dice Gabriele rozando con sus labios la mano tendida de ella.
—Letizia, tú tan encantadora como siempre —dice Jean-Luc besando las mejillas de ella.
—Jean-Luc, tú tan adulador como el primer día —dice ella con una sonrisa en sus labios.
—Comme un bon parisién.
—Bonne nuit, mon cher ami.
—Bonne chance, Jean-Luc… Buona fortuna, hermano Gabriele.
—Andiamo, fratello Gabriele, che è sicuramente un sacco di orecchie sottli siamo in attesa per voi.
Letizia se acomoda, con tranquilidad, de nuevo en la silla, mientras observa la espalda de sus inesperados y casuales acompañantes, cómo se van alejando con decididos pasos sorteando la elipse que forman las mesas y sillas, cuchicheando entre ellos.
Un francés y un italiano, un músico y un fraile. Vaya pareja. Parecen dos amantes a la sombra de las fusas y semifusas mientras combinan las corcheas y semicorcheas de un tempo.
«El embrujo con el que había comenzado la mañana y teniendo su punto más álgido por la tarde acaba de romperse», piensa Letizia, al tiempo que con su mirada de soslayo veía a las personas que revoloteaban, como mariposas inquietas, por la estancia.
En ese segundo en el que el adiós se difumina en el recuerdo, reflexiona en ese momento de la tarde que acaba de concluir. Casualidad o destino, las dos personas que significaban algo en su vida, aunque por motivos diferentes, en el mismo día, en el mismo lugar, aunque en distintas horas en del reloj del dios Sol. Será la premonición de algo o el destino de un futuro.
Lo que menos se imaginaba cuando salió de su casa era que este lunes se iba a topar con Jean-Luc en su mismo hotel, ni que lo hubiesen planeado. Sonríe, ante lo que su mente le trae, mientras se lleva la copa de vino blanco de aguja a sus labios para darle un sostenido pequeño sorbo.
Letizia está instalada confortablemente en su silencio, la almendra de sus ojos verdosos capta las imágenes de lo que está sucediendo dos mesas más allá de la suya. El maître del restaurante daba una clase de gourmet en voz baja a una pareja de clientes de aspecto nórdico.
—¡Maldito seas, Nicolás! —murmura para si Letizia con mirada amohinada—. Tendrías que estar aquí conmigo, para perderme entre tus brazos, sentir los latidos de tu corazón, ensortijar mis dedos entre tu barba de poeta bohemio, surcando los mares imposibles en busca de esos sentimientos olvidados o perdidos a los que poder poner nombre con tus palabras. Echo de menos el olor de tu piel, a cañas de bambú recién cortada, de textura fina y lisos nudos que encierran misterios entre sus elípticas líneas. Me gustaría que los dedos de mis manos se perdiesen entre tu melena lisótrica, alborotada, de profesor pirado que pasea por el jardín de las palabras perdidas donde a ti tanto te gusta refugiarte, y donde a mí me gusta buscarte para perderme en el laberinto de tu mirada mientras me rodeas con tus brazos.
Se mueve inquieta, y nerviosa, en su asiento tratando de esquivar los recuerdos que le trae su mente. Se retrepa en la silla volviendo después minutos hablando consigo misma a la realidad, comprobando que sus inesperados acompañantes están ya fuera de su campo de visión, trata de sobreponerse de la inesperada vista y de la evocación.
Gira la cabeza, tratando de localizar al maître para que le atienda, empieza a estar cansada y quiere subirse cuanto antes a la habitación para desplomarse sobre la cama. Al girar la cabeza, en uno de esos inoportunos movimientos de su búsqueda, descubre la figura de una mujer que le resultaba familiar.
—¡Penélope! —se le escapa el nombre de su garganta ante la incredulidad de su mirada.
Penélope Fonseca, su cuñada Penélope.
Lo que faltaba para completar el día. Se está despidiendo con afecto de alguien en la esquina opuesta del local. Cientos de interrogantes comienzan a concentrarse ante la puerta de su conciencia. «¿Qué hacía allí?, ¿y por qué hoy?, ¿se alojaría en el hotel?».
Realmente no ve el rostro de frente, solo su esbozo, pero reconoce la figura menuda, delgada, esa forma de mantener su cuerpo erguido y cómo gesticula con él al hablar.
Reconoce su peculiar forma de vestir, austera, sin una chispa de luz, un outlif aséptico, sobrio y muy masculino, sin llegar a serlo claramente. Viste todo de marrón, americana de cuadros, suéter y pantalones de cintura baja, de pierna recta que le llegan hasta la altura del tobillo, con unos calcetines que sobresalen por la boca de los botines. Lleva un bolso mochila con un fular fucsia anudado en una de sus correas, que descansa sobre su hombro mientras ella gesticula.
Letizia no reconoce al hombre que está con ella, aunque su rostro le suena de algo, no es ni joven ni viejo, ni alto ni bajo, ni feo ni guapo, tiene un rostro redondeado en el que nada es destacable. Se nota afecto entre ellos, le sorprende esta actitud de Penélope ya que tenía una opinión, distinta en cuanto al afecto, de ella.
Aunque la verdad es que hace más de un año que no se ven, tampoco es que se vieran mucho antes, un par de veces al año a lo sumo.
El hombre que esta con ella no deja de mirar hacia donde Letizia se encuentra. La mirada de su rostro lo delata, la reconoce. Ella busca en los fotogramas de sus recuerdos las líneas de aquel rostro. Mientras se despide de Penélope le dice algo que provoca que ella gire el rostro hacia Letizia. Entonces sus miradas se encuentran en el universo de la sorpresa, deteniéndose la agujas del gran reloj del tiempo.
Penélope se encamina hacia donde se encuentra Letizia, con pasos largos, ágiles y decididos, va serena y con su permanente sonrisa fingida dibujada en su rostro.
Una sonrisa mezcla entre un poco afectuosa y un mucho distante, pero tan controlada como siempre. En cuanto Penélope está a dos palmos de la mesa, Letizia se levanta de su asiento saliendo a su encuentro. No le queda otra que mostrarse cortés con la hermana del retorcido Pascual.
—Hola, querida —dice—. Qué casualidad, después de tanto tiempo, encontrarnos hoy aquí.
Penélope se detiene frente a ella. Aparta un rebelde mechón de su corto cabello, no muy acorde con su forma de vestir, un corte de pelo atrevido y juvenil, un largo y puntiagudo mechón le cae al lado derecho de su frente, cubriéndole parte del rostro. Sus ojos negros como el azabache, con oscura mirada de misterio, la miran fijamente.
—Sí. Ya ves, cosas del destino.
—Ya, el destino otra vez.
Mientras acercan sus rostros para dejar sobre sus mejillas un ficticio beso de afecto. Más como el saludo de cortesía, habitual entre dos conocidas que hace tiempo que no se ven y se respetan aunque no se aprecien, que un saludo de cariño entre dos amigas que han compartido un efímero pasado.
Si alguna vez hubo cariño entre ellas, este se debió quedar perdido entre la maleza del oscuro bosque del pasado, quedándose solo la cortesía de quien no tiene más remedio que soportarse en la distancia.
—¿Qué decías del destino?
—Nada importante.
—¿Tienes algo en contra del destino?
—No, nada.
—El destino no reina sin la complicidad del instinto.
—Unos amigos que acaban de irse dijeron lo mismo, que el destino había querido que nos encontrásemos. Más bien, casualidades de la vida, diría yo.
—Casualidades o destino, ¿qué más da como lo llamemos? Si los dos son lo mismo. La incógnita del futuro.
—¿Qué haces tú aquí?
—Te iba a preguntar yo lo mismo.
—He venido a solucionar unos asuntos en el ministerio, ya que el conservatorio me envía unos meses a París.
—¡A París! Qué bien, ¿no?
—Sí y no. Implica muchos cambios de repente. ¿Y tú?
—Estoy de paso, de regreso a Edimburgo. Vengo de pasar unos días con mi madre, que cada día está más deteriorada físicamente, porque lo que es mentalmente sigue como siempre, queriendo controlarlo todo y volviendo loco a quien la rodea. Ya la conoces.
—¡Edimburgo! ¿No estabas en Bruselas?
—Sí, pero…
El maître se acerca a la mesa donde ellas se encuentran, interrumpiendo la conversación:
—¿Están esperando a alguien más o desean tomar algo?
—¿Tú has cenado?
—No, pensaba…
—Nada, nada, tomamos algo juntas —dice Letizia más por educación que porque lo desee—. Te invito y así tenemos la oportunidad de ponernos al día. Si no tienes otro compromiso, claro. Yo estoy sola.
—No. Estaba pensando en subirme a la habitación y pedir algo. Mañana tengo que madrugar, a las siete de la mañana tengo que estar en el aeropuerto.
—Yo también quiero madrugar. Así que, si te parece, tomamos algo rápido mientras retomamos alguna conversación que tenemos pendiente.
Letizia dice esto por amabilidad, fingida. Nunca se cayeron demasiado bien, se soportan sencillamente. La cortesía entre ellas es solo fachada, las dos lo saben y lo aceptan.
Por un lado, Letizia siente simple curiosidad, por otro, quiere comprobar la sospecha que le rondaba por la cabeza desde hace tiempo. Concretamente, desde que comenzaron hace un par de meses a llegarle los misteriosos correos y mensajes.
Siempre pensó, o sospechaba, que su cuñada Penélope estaba detrás de ellos, y qué casualidad que el día que ella está en Madrid Penélope aparezca en el mismo hotel…, o quizás fuera el destino. Tratará de indagar si ella sabe algo de ello, aunque no tiene claro cómo lo va hacer.
Reflexiona mientras se sientan, si bien el subconsciente ya lo había pensado desde el mismo instante en que Penélope giró la cabeza y sus miradas se encontraron.
En cuanto se ponen de acuerdo en lo que van a tomar y el maître ha tomado nota, Penélope, con su rictus habitual de mujer misteriosa, pregunta:
—¿Cómo está el pequeño Benjamín?
—Creciendo cada día. Todo un hombrecito, cuidando de su hermano pequeño, Pau.
—¿Se parecerá a su padre?
—Es pronto para asegurarlo, es un niño.
—Ya, pero apuntara maneras de su progenitor.
—Se parece más a su madre en lo físico.
—¿Cuántos años tiene ya? Diez, once…
—Once.
—Cómo pasa el tiempo, pa…
Letizia no deja que termine la frase, cortándola en su incipiente discurso. No está dispuesta a que Penélope la haga retroceder en el tiempo.
—Como siempre. De año en año —dice mirándola fijamente.
Penélope esboza una sonrisa maliciosa. Sabe muy bien lo que le molesta a Letizia, así que seguirá con ese juego de inocentes pullas. Además está allí sentada por una razón, que es la que le impulsa a tener que ver el rostro una vez más de la que había sido la mujer de su hermano.
—El próximo año deberías dejarle que pase un mes conmigo y con mi madre. Así le hablaríamos de cómo era su padre —dice esto porque es consciente de que el simple recuerdo del padre le produce dolor.
—Ya tiene un padre y una madre para contárselo, ¿no crees?
—También tiene una abuela y una tía de su misma sangre que lo pueden informar mejor que nadie sobre la verdad de su padre. El que dices que es su padre solo es un sustituto.
—Nicolás es su padre, en todos los sentidos.
—Sabes que eso no es verdad.
—¿Sí? ¿Y cuál es la verdad según tú?
—Que mi hermano Pascual es su padre legítimo.
—¿Estás segura? Porque la única persona que tiene claro quién es su verdadero padre es está señora que tienes delante. ¿No crees?
—No estarás insinuando que mi hermano no es su verdadero padre… Porque yo también sé cosas que a lo mejor su madre está escondiendo…
—Eso me suena a amenaza.
—Tómalo como quieras, la realidad es que…
—Te repito, Penélope, ¿me estás amenazando?
—No. Solo respondo a tus insinuaciones.
—Yo no estoy insinuando nada. Sabes, o deberías saber, que no tolero que nadie se inmiscuya en mi vida y en la de mi hijo. Nadie, nadie.
—Esa es una afirmación de la que no puedes estar segura al cien por cien.
—Pues lo estoy, te lo aseguro. ¿Por qué lo dices?
—Algún día alguien le dirá a Benjamín la verdad, o, al menos, lo que considera que es la verdad.
—Si alguien algún día se atreve, se tendrá que atener a las consecuencias, porque soy capaz de todo.
—Te equivocaras. El tiempo todo lo pone en su sitio. En algún momento la verdad auténtica acaba por salir a la luz.
—¡Cómo!… ¿No estarás pensando en ser quien lo haga?
—No pienso, solo remarco la posibilidad de un hecho.
Letizia clava su mirada felina de madre herida en los fríos ojos de Penélope tratando de encontrar lo que esconden sus palabras.
No encuentra nada en sus ojos, solo una triste oscuridad.
La mirada de Penélope le produce un gélido escalofrío de silencioso miedo, que la llena de desazón.
«Tendré que hablar con Nicolás de ello… Pero, para eso, antes tendré que contarle la verdad que le he estado ocultando… ¿Cómo se lo tomará?… ¿Cómo se lo digo?…».
«Pero debo hacerlo, porque Ben dentro de un par de años estará en esa edad de hacer preguntas… Dios, mi fantasma empieza a removerse en su tumba…», piensa Letizia.
Tras la oscura mirada de Penélope se dibuja una enigmática sonrisa, intuye lo que Letizia puede estar pensando en este instante, acaba de darle un golpe donde más le duele. El orgullo de madre abandonada.
«Es posible que ella esté detrás de los mensajes que últimamente estoy recibiendo… ¿Tendrá la intención de quitarnos a Ben?».
«¿Qué es lo que puede saber Penélope?».
«Debo contarle a Nicolás lo de los mensajes, cuanto antes».
Penélope está soltera, y pertenece a una congregación seglar al servicio de relaciones exteriores del Vaticano. Trabaja como intérprete en el Parlamento Europeo desde hace una década. Puesto que le debe a su influyente tío, el Cardenal.
El camarero se acerca a la mesa portando el pedido, por lo que desvían sus miradas hacia él, rompiendo el frío hielo de sus miradas y haciendo que sus pensamientos se detengan, volviendo a la fingida amabilidad.
—No me has contestado por qué estás en Edimburgo —dice Letizia, cambiando de conversación.
—No estoy residiendo en Edimburgo, solo estaré cuatro días por trabajo, una comisión parlamentaria es la culpable del desplazamiento.
—Me imagino que te irá todo bien, como siempre.
—Sí. ¿Y tú cómo estás?
—Ya ves. Muy bien. ¿Cómo está Nicolás?
De siempre, Letizia pensaba que mantener una conversación ordenada con Pascual era como jugar a la ruleta, nunca sabes qué número va a salir.
Penélope es igual, nunca sabes por dónde va a salir con sus preguntas. El desorden es su orden.
—Bien. Trabajando, como de costumbre.
—He oído decir que tú y Nicolás os habéis separado.
—No te creas todo lo que dicen.
—¿Entonces no os habéis separado?
—Sí y no.
—¿Cómo es eso?
—No nos hemos separado, pero llevamos unos meses viviendo separados. Él tenía unos proyectos que requerían su presencia, y además necesitaba pasar un tiempo solo para terminar de escribir la biografía de tu hermano. La familia le absorbíamos el tiempo que se dedicaba a escribir.
—Vaya, por fin. ¿Ya la ha terminado?
—Eso parece. Con lo que podremos volver a nuestras vidas, que es lo que verdaderamente nos importa.
—Roland Barthes decía que «toda biografía no es más que una novela que no se atreve a decir su nombre». Creo que todo lo que en ella cuente es fruto de su imaginación.
—No creo que sea el caso.
—¿Qué cuenta en ella?, ¿la verdad sobre mi hermano o solo su fantasía de escritor?
—La verdad, supongo…
—Porque después de treinta años sin verse ni hablarse, no creo que pueda saber mucho de mi hermano. Espero poder verla antes de que se publique.
—No sé lo que sabe, ni lo que cuenta en ella. Solo sé lo que hoy mismo me ha dicho, que la tenía terminada. Esta misma mañana ha hablado con Alejandro. Me imagino que la editorial te hará llegar una copia antes de publicarla, así que eres la primera en saberlo.
—¡Ah! ¿Pero está aquí en Madrid? Creía que estaba en su casa de Londres.
—No. No ha estado en Londres, ni en Madrid. Aunque añora la tristeza de Londres como la dulzura de esta copa de vino.
—¿Dónde está?
—Está en tu tierra, que también es la suya, León. Esta mañana se ha venido hasta Madrid para acompañarme, pero se ha ido esta tarde, mañana tiene una reunión que no podía cancelar.
—Excusas, como siempre ha hecho el bueno de Nicolás. Cobijándose bajo la alargada sombra del árbol del trabajo para escabullirse de las obligaciones familiares.
—Nicolás no es de los que se escabulla o esconda…, como otros que conocemos.
—Sí, ya…
—Solo hace lo que cree que debe hacer.
—Sí. Ante un inconveniente, se hace a un lado.
—Desconozco esa faceta de mi marido de la que hablas.
—Solo es una forma de hablar.
—Hummm.
—Conozco a tu esposo… —dice Penélope con mirada un tanto desafiante—. Lo conozco desde antes que tú lo encontrases. ¿Recuerdas?
—Sí. Lo sé muy bien.
—Por qué fuiste tú quien fue a buscarlo.
Letizia mira desconcertada a Penélope, tras lo oído.
—Eso no es justificación para que afirmes que lo conoces mejor que yo.
—Yo no afirmo. Solo te constato una realidad del tiempo
—Sí, una realidad. Tú realidad.
—La de todos… Y lo sabes, ¿verdad?
—Pero esa realidad tiene más de un pero.
—¿Sí? ¿Cuáles?
—Una realidad es que tú, Penélope, llevas prácticamente más de treinta años sin tener contacto con él.
—Yo no estaría tan segura de ello.
—Otra realidad es que lleva más de diez años metiéndose en mi cama.
—¿Esa es una razón?
—No, un hecho constatable.
—No sería el primero que crees conocer que se mete en tu cama durante un tiempo y ha resultado que es un completo desconocido para ti.
—En eso, ves, llevas razón. Solo hubo otro que se metió en mi cama durante una larga temporada y que resultó ser un auténtico desconocido.
—Ese al que te refieres y que dices que te era un auténtico desconocido… A ese sí que lo conocías muy bien, ¿verdad? Mejor que a Nicolás.
—¿No sería que tú no quisiste conocerlo? Solo querías tenerlo metido en tu cama como si fuese un osito de peluche.
—Tiene gracia. Ahora va a resultar que la culpa ha sido mía. La que no conocía a su hermano eres tú…
—Lo conocía perfectamente.
—No lo parece…
—Tú lo echaste de tu lado y, en cuanto salió por la puerta, no tardaste ni un minuto en meter en tu cama, como tú dices, a su mejor amigo, Nicolás. Y su mejor amigo de la infancia le clavó un cuchillo por la espalda para quedarse con todo lo de él.
—¿Qué dices?
—Lo que oyes…
—Te has vuelto loca. Sabes muy bien que lo que estás diciendo no es cierto.
—¿Loca? No, no, para nada, más bien muy cuerda.
—Tú, por lo visto, aún sigues odiando a Nicolás. Sigues creyendo que él es responsable de todo lo que le sucedió a tu queridito hermano.
—No solo a mi hermano, sino también… —calla durante unos segundos, se da cuenda de que va a decir algo de lo que se arrepentirá el resto de su vida—. Algún día el pasado volverá para poner las cosas en su justo sitio.
Las alertas se encienden en el subconsciente de Letizia al escuchar la afirmación que acaba de hacer su cuñada Penélope.
—¿Qué insinúas?…
—Dejémoslo estar…, no insinúo nada…, son cosas mías.
—No me lo ha parecido. Tú querido hermano…
—Mi hermano. Tu verdadero esposo y el padre de tu hijo.
—No querida. Tu hermano Pascual dejó de ser ambas cosas, esposo y padre, cuando tomó la decisión de abandonarnos a mí y a su hijo, que aún no había nacido tan siquiera. ¿Lo recuerdas o se te ha olvidado?
—No, no se me ha olvidado. Tú, querida, fuiste…
—El verdadero padre de Benjamín y de Pau es Nicolás. Que no se te olvide nunca.
—¡Padre!, dices. Nunca lo ha sido y nunca lo será.
—Su padre es Nicolás. Así que no te atrevas a insultar a mi inteligencia.
—Nicolás era su mejor amigo, su hermano del alma. Lo dejó tirado como a un perro…, lo echó de su lado como si fuese un apestado. Lo mismo que has hecho tú…
—Penélope, por favor, que no sigas por ese camino. Sabes que eso no es así.
Letizia no recordaba que Penélope le hubiese hablado anteriormente así.
De siempre sus conversaciones habían sido frías y distantes. Nunca mostró el más mínino interés. Todo lo contrario que su suegra, que siempre la había culpado de todo.
—Solo sabes lo que Nicolás te ha contado.
—¿Qué sabrás tú lo que Pascual o Nicolás me han conto?
—Mi hermano fingiría para protegerlo…
—Mentirme desde el primer día, sabía hacerlo muy bien.
—¡Mentirte!, no lo creo. No te contaba toda la verdad, que es bien distinto.
—Desde el primer día.
—Pascual siempre ha sido el paraguas bajo el que se resguardaba Nicolás. Lo hacía desde bebé. Nicolás tenía envidia de Pascual.
—No creo que Nicolás haya tenido envidia de alguien en su vida.
—Seguro que en esa biografía que ha escrito, el que queda como el bueno de la historia es Nicolás.
—Ya, tu hermano era un santo varón. San Pascual.
—Mi hermano no era un santo, era un hombre culto, inteligente, abierto y amigo de sus amigos. Solo tenía una cara, no como tu querido Nicolás.
—Sí una distinta cada día, y otra por las noches.
—¿Qué quieres decir con eso?, ¿que Pascual era un falso?, ¿un hipócrita fariseo?
—Yo no diría eso. Digo que era embustero e infiel, por lo menos a mí. Y espero que Nicolás lo demuestre en ese libro.
—Embustero e infiel. Las dos palabras que definen muy bien a Nicolás, además de impostor.
—Nicolás no es ningún impostor y, mucho menos, embustero o infiel…
—Un embaucador.
—Tu hermano. Tu querido hermano era un egocéntrico embustero y me fue infiel muchas veces, lo sé muy bien.
—¿Acaso te crees que tu Nicolás es todo un caballero?, ¿que no es un embustero, que nunca te ha mentido y que no te ha sido infiel?
—No es que lo crea, sino que estoy convencida de ello.
—Puede que contigo no haya sido infiel. Lo que dudo mucho, que yo sepa, siempre lo ha sido.
—Ya no es el joven que tú conociste cuando era un adolescente. Las personas cambian, todos cambiamos con los años… Nos lo contamos todo, incluido el pasado.
—No pongo en duda que os lo contéis todo, pero eso no significa que todo sea verdad. Porque tú tampoco le cuentas toda la verdad. Mejor dicho, nadie contamos toda nuestra verdad.
—Es absurdo…, no sé a dónde quieres ir a parar con esta conversación.
—¿Tú le has contado todo lo que viviste con mi Pascual?, no, ¿verdad? Le has contado cosas de acá y de allá, medias verdades que te interesaban para mantenerle a tu lado…
—Yo no le he contado medias verdades, le he contado la verdad. Todo, cómo era Pascual, lo que hacía y lo que me decía de él y de su familia —dice Letizia levantando la voz, apasionada y enérgicamente, que hace que los que están en la mesa de al lado vuelvan sus miradas hacia ellas.
Como siempre, cuando algo la altera, el tono de su voz se elevaba tres puntos de lo normal, tratando de ocultar su nerviosismo por la incomodidad que le genera mantener la conversación.
Es consciente de que está mintiendo acerca de la verdad de ella y de Pascual. No había sido del todo sincera con Nicolás, algo que piensa solventar antes de irse a París.
—Seguramente, durante esa larga investigación suya sobre la vida de mi hermano…, ¿cuánto tiempo lleva ya?, ¿dos años?
—Tres largos años.
—En esos tres años, puede que haya descubierto la auténtica verdad de Pascual contigo, y los motivos por los que se marchó… Quizá sea ese el verdadero motivo de vuestra separación.
Letizia no contesta, se queda muda, clavando su furibunda mirada sobre aquellos ojos azabache que la están mirando con fijeza, una mirada exenta de emociones y de sentimientos. La mirada de la nada, del vacío.
Letizia se está diciendo a sí misma que su cuñada sabe más de lo que dice saber, y a la vez intenta adivinar a dónde quiere llegar Penélope.
«Seguro que debe de estar detrás de los misteriosos mensajes, del seguimiento que me han hecho, o al menos conoce al que está detrás ¿Cómo si no ella sabía que yo iba a estar aquí?, ¿de casualidad? Una mierda. Está aquí por algo».
—Pero eso pronto lo sabremos, ¿verdad? Porque, como me has comentado, Nicolás ya ha terminado con el libro.
El frío silencio se puede cortar en el ambiente, mientras la mirada azabache espera una respuesta, su mente intuye una oscura verdad.
«Me acaba de confirmar que es ella la de los mensajes…, le preocupa lo que Nicolás ha descubierto sobre Pascual. Será mejor que no sepa que me he dado cuenta, antes tengo que contárselo a Nicolás».
—Oh sí, seguro que nos enteraremos de todo lo mío con Pascual, pero también sabremos cómo era de retorcido y de hipócrita tu querido hermano.
—Puede que toda esa historia haya salido de la envidiosa imaginación de Nicolás —recrimina la Penélope resentida.
—¿Te preocupa lo que en ella se diga?
—Me preocupa que no se cuente toda la verdad sobre mi hermano Pascual.
—No creo que Nicolás cuente nada que no sea verdad.
—No digo que mienta.
—Pues entonces…
—De Nicolás solo se puede esperar odio y resentimiento. Aunque él lo disimule muy bien. Pero a mí no me engaña.
—Odio y resentimiento, ¿por qué?
—¿Te ha contado lo de Carmen?
—¡Carmen!
— Por la cara que has puesto, no, ¿verdad?
—¿Qué Carmen?
—Su primera novia…, su primer gran amor… El único.
—Ah, esa Carmen. Nicolás me lo ha contado todo.
—No lo creo… Más bien creo que no te ha contado nada.
—Me ha contado todo lo que tenía que contarme, y punto. Además, es un tema que no me interesa.
—¿Sabías que ha muerto?
—¡Muerto!
—No soy yo la que tiene que decirte lo que ocurrió.
—Ya has empezado a hacerlo. Y no, no sabía que había muerto, y creo que Nicolás tampoco. ¿Cuándo sucedió?
—Hace tiempo…, no sé por qué lo he dicho…, será mejor que lo olvidemos. Deberías preguntarle a Nicolás.
—¿Olvidarlo dices? Lo has dicho por algo, ¿por qué?
Penélope no contesta, baja la cabeza y sigue comiendo. Letizia se la queda mirando, esperando una respuesta que no llega. Como siempre, Penélope lanza la piedra y esconde la mano.
Tras cinco minutos de silencio, Penélope da un giro radical a la conversación, interesándose por el trabajo de Letizia en el conservatorio y haciendo cometarios sobre el suyo. No vuelve a comentar nada más sobre Nicolás y su hermano, como si no existiesen. Algo habitual en las conversaciones que se sostienen con Penélope, tan pronto entrando como saliendo, tan pronto sumisa como lanzando dardos envenenados. Nunca sabes por dónde va a salir.
Hay algo en los ojos de Penélope que Letizia no recuerda haber visto antes, lo que le sobrecoge y le asusta. Aunque siempre que la miraba creía ver en su frío rostro el desconcierto, la frustración, el miedo.
Es un rostro alargado, blanquecino, del color de la luna llena, en que se marcan perfectamente los huesos de la cara, se puede enumerar cada uno de ellos. Con una leve sonrisa permanentemente perdida en ella, una sonrisa que no es sonrisa, más bien es el reflejo de una sonrisa perdida en el espacio-tiempo. Una mirada de fría inocencia tras la que ella oculta un enigma, que no había resuelto y que seguramente tampoco está dispuesta a resolver.
Tras esa máscara pálida de su rostro, la retorcida sombra de una infancia oscura se está ocupando de digerir algo que las personas corrientes y vulgares desconocen, y que la propia Penélope trata de mantener oculta tras esa mirada suya de fría indiferencia.
Letizia, desde el primer día en que la había conocido, pensaba que en Penélope cohabitaban dos personalidades distintas, contrapuestas, que se complementaban. Lo mismo que había resultado ser su hermano Pascual Fonseca…, aunque este no tenía solo dos personalidades, pues resultó ser un camaleón que transforma su personalidad según el momento y el día. Será cosa de familia.
En aquel cuerpo que tiene ante sí, hay una Penélope seria, reflexiva, distante, sumisa y tranquila, encerrada en sí misma, con la mirada perdida, como la de las bellas cortesanas que pintaba Goya, sentada en un verde campo de amapolas. La otra Penélope es segura de sí misma, vivaracha y atrevida, sin complejos, una Vesta romana, observadora, dispuesta como una cabra montañesa a saltar los arroyos de la agreste montaña, sin importarle si lo iba a lograr o no. Pero las dos tenían esa misma sonrisa perdida dibujada en su rostro que no la dejaba reír abiertamente.
Casi una hora de conversación banal, cotidiana, para cualquier mortal. Quizás no tan cotidiana y banal como se espera entre dos personas que hace tiempo que no se ven, que sería lo normal. Pero entre dos personas que desconfían la una de la otra, lo banal y cotidiano sería una broma, solo les une una falsa cortesía que han pactado en el silencio de sus palabras en el pretérito, que de alguna manera se han impuesto para no tener que enfrentarse a reproches dolorosos de ese pasado habido entre ellas. Las preguntas y las respuestas de la conversación que han mantenido esconden una realidad que ninguna de las dos está dispuesta a aceptar.
Ambas se separan con un amargo beso cortés, rozando sus mejillas, poniendo una improvisada disculpa para no tener que acompañarse hasta el ascensor que las llevase a sus respectivas habitaciones.
«A veces lo inevitable suele hacerse evitable, en cambio, otras veces lo evitable se transforma en inevitable. Todo depende de lo evitable que uno quiera que se vuelva, inevitable».
Piensa Penélope en las palabras que solía decir su tío. Mientras, de soslayo ve como se balancea, alejándose entre el silencioso bullicio de la cafetería, la que había sido la mujer de su hermano y ahora es la esposa del mejor amigo de su querido hermano.
La odiaba, en pretérito imperfecto. Como solía decir.
Mientras Letizia se dirige a su habitación, va pensando en las casualidades del día. Siente una desazón interior después de la conversación con su excuñada Penélope.
¿Está realmente ella detrás de los mensajes? ¿Qué tiene que ver Nicolás con la muerte de Carmen? ¿Será solo una de sus perversas insinuaciones?
Un sortilegio está reinando sobre su cabeza, sobre el hotel, sobre la ciudad, que durará hasta que el despertador de su iPad la despierte por la mañana para levantarse.
Quizás entonces o quizás algún día no lejano, antes de volver a encontrarse con Nicolás, así como quien no quiere la cosa, se lo preguntará en el transcurso de una de sus conversaciones telefónicas. Su hermana Mariola siempre le había dicho que a la persona por la que tienes o sientes un aprecio o un sentimiento es más fácil expresarle ese sentimiento cuando no la tienes delante.
Ella permanece tranquilamente recostada sobre la cama, serena, disfrutando del momento, permitiendo que su cazador de sueños bucee en el almacén de su memoria buscando en sus ordenados estantes algún recuerdo con el que soñar, que le ayude a olvidar. Seguro que lo logra.
Su cazador de sueños se queda mirándola con candidez, sin decir nada. Ella le devuelve la mirada a propósito confirmándole que está de acuerdo con lo que haga. El cazador de sueños entorna los ojos con una expresión de intimidad adecuada a la textura de la situación. Da un leve suspiro, convencido de que en este mundo, cuando te vas, solo quedan cenizas. Grises cenizas frías, consumidas por el fuego de la vida transcurrida que no merece esfuerzo. Es su estado de ánimo, que nunca comparte con nadie, excepto con su cazador de sueños, un estado de ánimo exclusivamente de ellos dos, que muy probablemente el resto de los mortales no compartirían.
CONTINUARA
Pippo Bunorrotri.
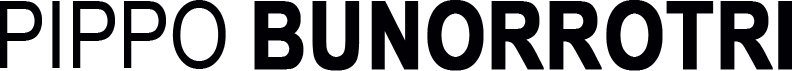
KativaWorks
Posted at 13:51h, 14 octubre???????
admin
Posted at 16:32h, 14 octubreGracias